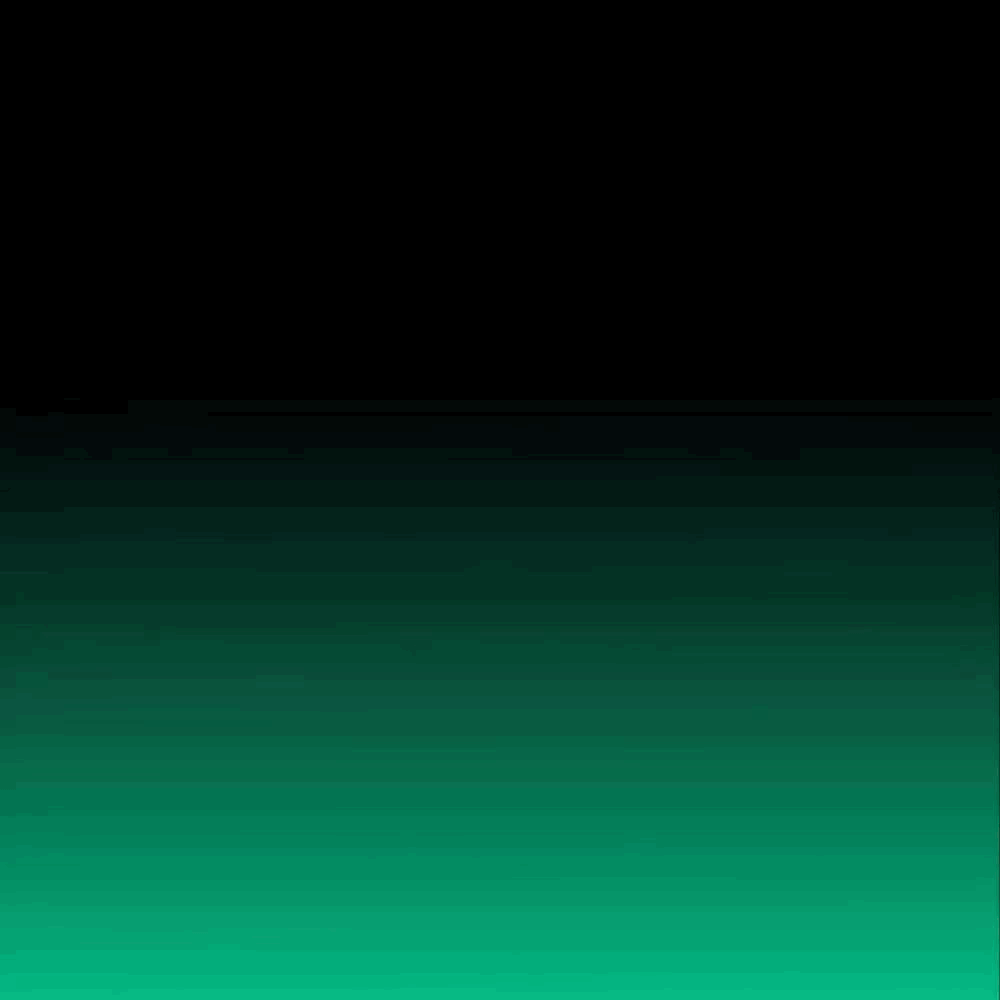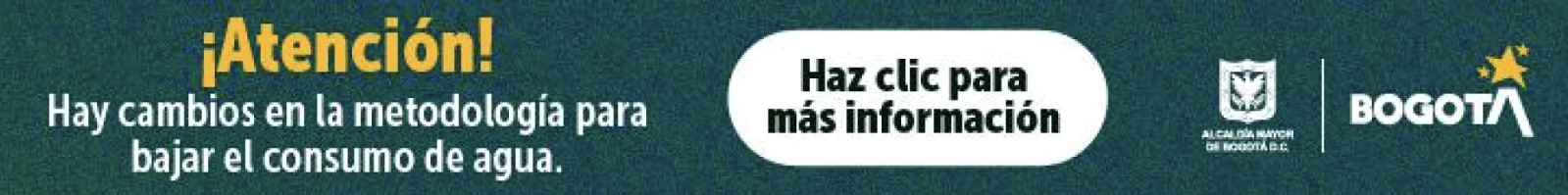Esneyder Negrete – @esnegrete
Hay dos procesos de paz que, como siameses, no pueden vivir el uno sin el otro. A pesar de que físicamente están separados, son indivisibles y sus vidas atadas sin remedio. Lo que suceda en uno, repercutirá en el otro. Y la suerte de los dos va ligada a la contundencia con la que ésta sociedad tome la decisión de ponerle fin a la guerra.
Uno es el proceso de conversaciones de La Habana, y otro es el que en paralelo se vive en el país.
En La Habana el ambiente es respetuoso. Las partes aprenden cada día a leer e interpretar las estrategias que cada uno lleva a la mesa, y las lógicas que aplican a su manera, para avanzar. Hay desconfianza y resistencia, claro. Pero se alcanza a percibir que tanto el gobierno y las Farc están siendo responsables con el encargo que tienen en las manos. Los discursos públicos y privados tienen una dosis de voluntad de sortear obstáculos y de lograr resultados, así en el ambiente flote la tensión de la incertidumbre.
En Colombia el proceso tiene otra dinámica. Como ha sucedido en el pasado, el proceso cambia la agenda del país y pone con los pelos de punta. Los enfrentamientos verbales, los análisis jurídicos, los cálculos electorales, el aprovechamiento político y las toneladas de pesimismo ubican el proceso como un objetivo inalcanzable. Las trabas para lograr la paz se roban más horas que las ideas para superarlas; las viejas concepciones y lugares comunes se toman el espacio que deberían tener la creatividad, la audacia, el deseo, la necesidad. La disputa de poder, de protagonismo, de pequeñas causas personales, se roba la atención como si el proceso de La Habana llevara a unos a la gloria y a otros al infierno. Todo esto porque se habla desde lejos de la guerra, sin tener contacto con ella, sin conocerla siquiera.
Pero la guerra sigue y es de verdad. No pasa un día sin que cada ejército organice a sus tropas para salir a dar una batalla, la de ese día, la de esa semana. Una batalla más de cientos a sabiendas de que la batalla final no llegará.
En pleno Siglo XXI, en un país que sigue creciendo, miles de solados, muchachos pobres, jóvenes con talentos por descubrir, se enfrentan a miles de guerrilleros, muchachos pobres, jóvenes con talentos por descubrir. De lado y lado salen a los combates, se arman, se llenan dizque de odio por el enemigo. Y siguen entonces los disparos, los heridos, los muertos, las minas quiebrapatas, los bombardeos, los civiles que huyen. Y al final del día, esa es su hazaña heróica.
Estos seres humanos que viven la guerra, la libran para defender lo que los han mandado a defender. Pero si el país ni se entera, entonces, ¿qué defienden?
En La Habana también hay enfrentamientos y estos comienzan por las mañana con una ceremonia simbólica. Los equipos negociadores caminan con un semblante fresco, de dignidad, y con su desfile ante los medios ratifican al mundo que están cumpliendo su misión de encontrarse cara a cara y dar la batalla, pero esta sin armas, sin la muerte como resultado heroico, con argumentos y estrategias, con la razón de saber que en esa batalla de construcción mutua sí se puede librar la batalla final.
¿Es acaso tan difícil que la balanza, impulsada por la realidad de la guerra, se incline hacia la mesa de La Habana? Es imposible que en Colombia el Estado, los partidos, los políticos, los medios y la sociedad se metan en la cabeza que esta es la única tarea que debe importar? Porque como los siameses, si aquí no se cuida el uno del otro, están condenados los dos.
Esneyder Negrete – @esnegrete
PORTADA

Petro y Efraín Cepeda se vuelven a mostrar los dientes

Crece el número de políticos señalados por Mister Taxes

“A Gustavo Petro tenemos que reelegirlo”: Carmen Palencia

Reforma laboral, la nueva manzana de la discordia entre Efraín Cepeda y Gustavo Petro