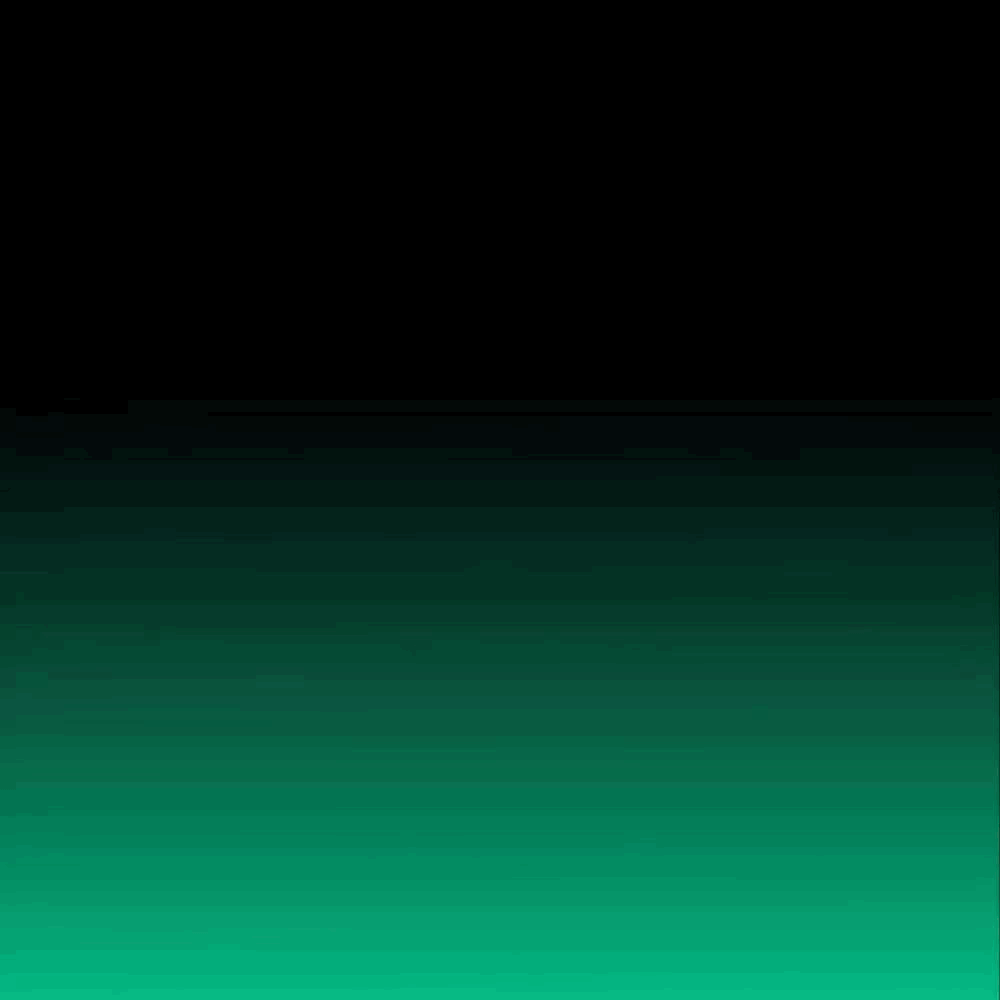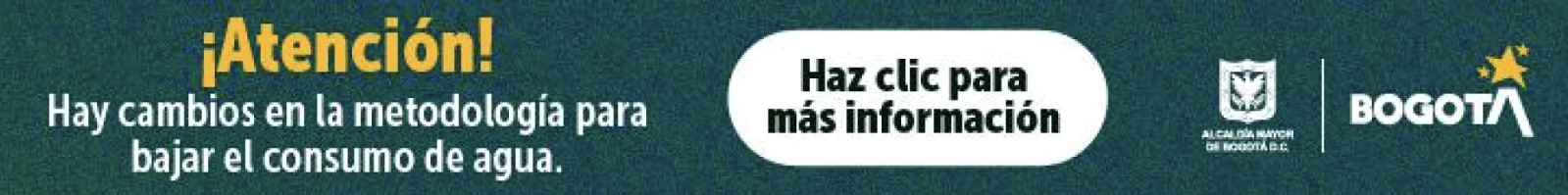Esneyder Negrete – @esnegrete
María Alejandra Villamizar, directora de Confidencial Colombia, reflexiona sobre el valor y poder de las marcas y nombres asociados al espíritu de construcción de imaginarios políticos y sociales en el país. Opinión.
En estos días, tras la muerte del creador de la marca Ramo, la de los ponquesitos deliciosos con los que hemos celebrado el “feliz cumpleaños amiguitos”, traíamos al debate de Mañanas Blu, en BluRadio, los procesos de nostalgia y nacionalismo que desencadenan en la memoria de los colombianos los recuerdos de las marcas, sobre todo las nacionales con las que hemos crecido las generaciones de los últimos 50 años. El Chocorramo; el Ponqué Gala; el Bom Bom Bum, el Supercoco, el Manimoto, Top el detergente; La Fina, la margarina y muchas más. Los publicistas de tales productos han de sentirse satisfechos de haber conseguido la memorabilidad de su trabajo.
Así como las marcas de productos nos han ayudado a construir la cara bonita de nuestra nacionalidad, también tenemos ‘marcas’ que han construido nuestras vergüenzas.
Sin comparar peras con manzanas, pensemos en los nombres que en vez de evocar experiencias dulces y positivas, nos traen dolor y resentimiento. No me refiero a productos nocivos o satanizados del mercado de consumo, que seguro también existirán; sino a esas ‘marcas’ de las organizaciones ilegales armadas que son ‘Made in Colombia’ y que hay que identificar en la memoria colectiva para lograr dar vuelta a las páginas del horror.
Farc, ELN, ACCU, AUC, Pepes, Bacrim, Rastrojos, Urabeños, por ejemplo, son nombres que también hacen parte de nuestra definición como nación, y que para miles de familias han sido su plan de vida. En 50 años de guerra, cientos de colombianos han sido guerrilleros o han tenido familiares que lo son, hijos paramilitares, ahijados sicarios, tíos narcotraficantes, o vecinas que son esposas de delincuentes que viven sus matrimonios en la clandestinidad que significa la ilegalidad y que mantienen a sus hijos alejados de su entorno; también decenas de niños que han crecido con la responsabilidad de ocultar a qué se dedican sus padres, y que como todos los niños se sienten orgullosos.
Una transformación que nos sugiere como sociedad el proceso de paz, pero específicamente las conversaciones en La Habana, es que las Farc desaparezcan como organización armada, que el movimiento guerrillero que ha acudido al enfrentamiento bélico con el Estado desaparezca, y que esa ‘marca’ con la que hemos crecido los colombianos en los últimos 50 años, se transforme en otra en la que ya no sean los fusiles, ni las minas, ni los secuestros, ni las extorsiones, las expresiones de su existencia. ¿Las Farc podrán cambiar de nombre si se convierten en un partido político? ¿Podrían someterse a un proceso de reingeniería en el cual su expresión armada, que evoca el recuerdo de una guerra que ojalá se termine, cambie para tener una ‘marca’ de futuro? Las Farc que firmen el acuerdo del final del conflicto, no serán las mismas Farc que hayan dejado las armas. ¿Cómo se llamarán? ¿Cuál será el sentido de su nuevo nombre? ¿Podrán sus creadores conseguir que se olvide el sabor de sus acciones para que se les crea y que sus víctimas ‘consuman’ su nueva presentación?
En términos publicitarios el reto es enorme. Una marca tan consolidada en la mente de la nacionalidad colombiana, no es fácil de borrar, sobre todo cuando sus recuerdos son cicatrices. Pero hay que creer en que ya, los herederos de esa ‘empresa’ familiar, entendieron su papel histórico y podrán refundarse a sí mismos, con los permisos generosos o restringidos que les otorgue la sociedad. Porque a pesar de llevar tantos años pensando en la guerra, dejarla atrás significará pensar en que reconozcan, bajo su nuevo nombre que ellos también han cantado el cumpleaños con el Ponqué Ramo.
Esneyder Negrete – @esnegrete
PORTADA

Gustavo Petro exige a la Fiscalía investigar a Papá Pitufo desde que inició su actividad como contrabandista

“Benedetti no es quien genera el mal ambiente en el Congreso”: Heráclito Landinez

Un exasesor de Mauricio Lizcano es el elegido para el cargo de ministro de las TIC

Cupos en el Invías podrían generar un nuevo escándalo de corrupción en el Gobierno Petro