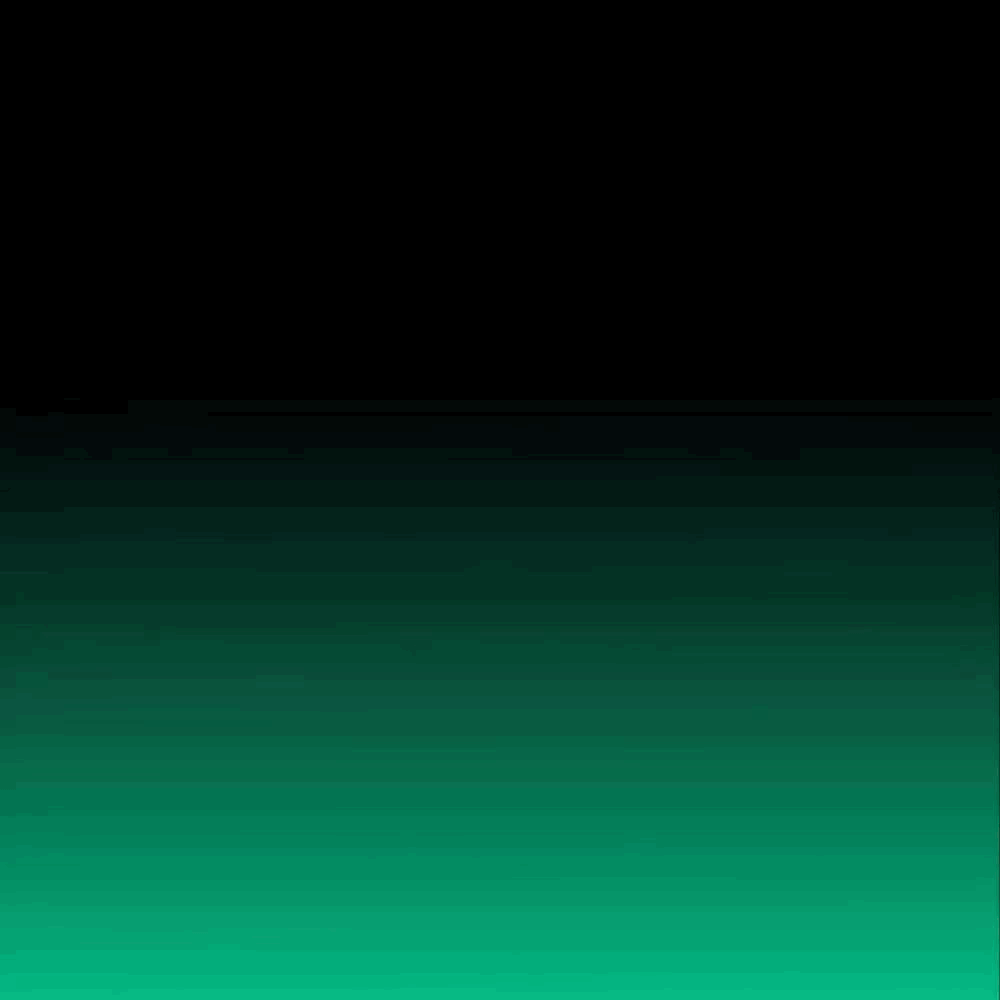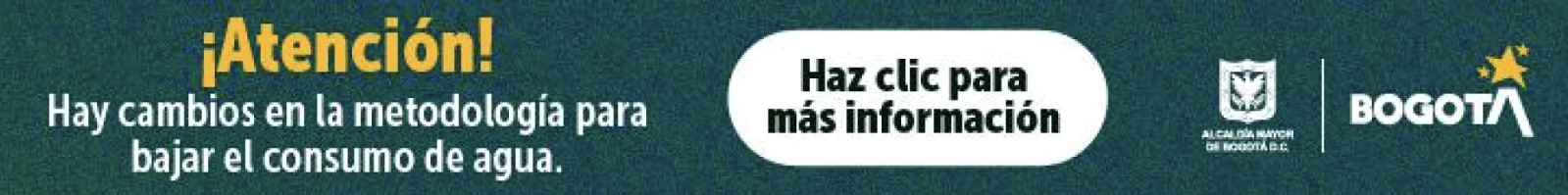La falta de una adecuada ritualización de salida de paramilitares no desmovilizados, o de otros miembros de organizaciones ilegales, hará muy difícil borrar los rasgos de la violencia implantados por sus grupos, con miras a alcanzar escenarios de paz.
Así lo pone de presente el sociólogo David Antonio Navarro, magíster en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia, quien realizó un análisis de los centros de entrenamiento paramilitar. Estos, aunque han sido referenciados desde las épocas del mercenario israelí Yair Klein, le permitieron poner al descubierto unos escenarios “burocratizados, racionalizados y modernizados” con tres fines: transformar individuos para la guerra, despojarlos de identidad y hacerlos sujetos que desconocieran los límites de la atrocidad.
David Navarro realizó 25 entrevistas a personas desmovilizadas de los bloques Norte, Central Bolívar y Sur del Putumayo, entre las que figuran dos mujeres. Estos datos los contrastó con 35 artículos de prensa tomados de varios medios de comunicación que hablaban explícitamente de los entrenamientos, escritos entre 1989 y 2005, año en que empieza la ley de Justicia y Paz.
Las referencias de centros de entrenamiento paramilitar dan cuenta de, por lo menos, 55 lugares en todo el país, 41 de los cuales pudo referenciar geográficamente. Sin embargo, “estos solo hacían parte de estructuras de entrenamiento para la guerra, porque también hubo para formar instructores, que eran o son distintos”, aclaró el sociólogo.
Tras año y medio de investigación, la compilación le arrojó centros de entrenamiento en Caquetá (1), Cauca (1), Valle (1), Antioquia (5), Putumayo (4), Meta (5), Cesar (18), Cundinamarca (1), Córdoba (1) y Boyacá (4).
Dentro de los centros paramilitares de entrenamiento, foco de análisis del sociólogo, la práctica más importante del ritual era la del descuartizamiento. Un comandante enseñaba a los “reclutas” cómo realizarlo y cómo infligir más dolor, pero sobre todo creaba narrativas que después repercutirían en masacres cometidas a lo largo y ancho del país.
Las narrativas, cuyo fin era deshumanizar a los novicios, tenían dos vías: una, la del lenguaje; otra, la de los escenarios. Palabras como cochino (cuerpo), despresar, picar, pescuezo, cáncer, suciedad son persistentes.
El lenguaje se convierte en componente clave, porque al interiorizar esas expresiones negativas, de un lado, los reclutas justifican sus actos, y de otro, se despojan de cualquier culpabilidad.
Los instructores ritualizaron el ejercicio de la violencia en espacios públicos alrededor del cuerpo-víctima, esquema que luego replicaron en canchas y plazas públicas, en últimas, en el espacio abierto que congrega a la comunidad, para permitir la observación y transmitir el miedo con sus masacres. En estos mismos lugares se producía el despojo de la “vida anterior” con la imposición de los alias y el abandono de ropa (recibían el camuflado) y fotografías.
El análisis de género reveló que las dos mujeres habían sido víctimas de violencia sexual antes de ingresar al centro de entrenamiento, “al que accedieron para cobrar venganza o huir del acto sexual que las convirtió en víctimas”, ilustró el sociólogo.
Si bien las desmovilizaciones programadas y publicitadas son, en sí mismas, un ritual, como las ocurridas con distintos bloques paramilitares o frentes guerrilleros, estas son, sobre todo, exitosos mecanismos políticos que, sin embargo, no garantizan que combatientes rasos hayan abandonado esas interiorizaciones de la violencia contra el “enemigo”, impuestas cuando ingresaron, sostiene el siociólogo.
De hecho, señaló que aún persisten escenarios de descuartizamiento, como las llamadas “casas de pique” en Buenaventura y, recientemente, en Barranquilla.
Según David Navarro, los rituales pendientes y adecuados de salida deberán no solo contar con la palabra como herramienta para construir la memoria, sino que, además, es necesario que la verdad histórica se pueda reconstruir a partir del contrapunteo victimario-víctima; es decir, que ambas partes puedan estar en los rituales.
Esneyder Negrete – @esnegrete
PORTADA

Gustavo Petro exige a la Fiscalía investigar a Papá Pitufo desde que inició su actividad como contrabandista

“Benedetti no es quien genera el mal ambiente en el Congreso”: Heráclito Landinez

Un exasesor de Mauricio Lizcano es el elegido para el cargo de ministro de las TIC

Cupos en el Invías podrían generar un nuevo escándalo de corrupción en el Gobierno Petro