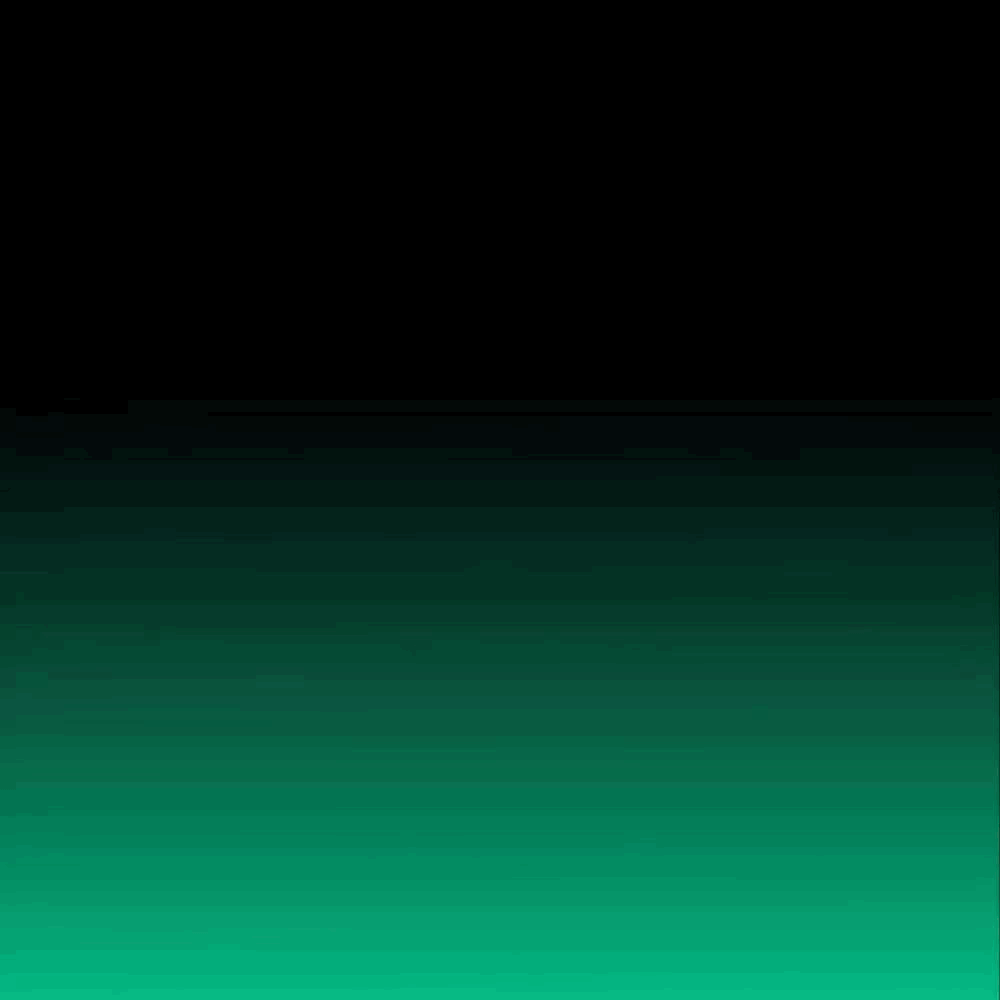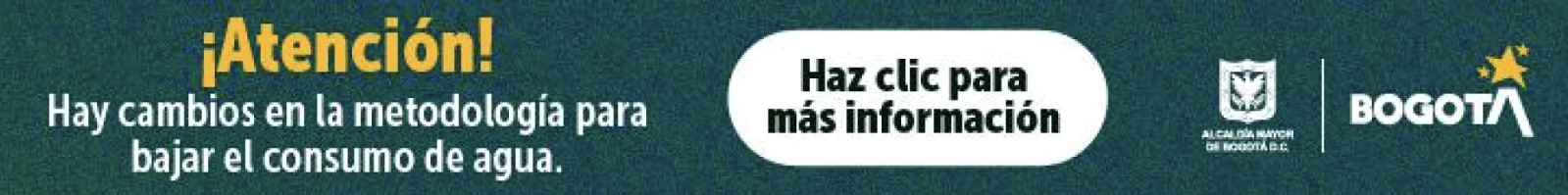Esneyder Negrete – @esnegrete
PRETEXTOS DE FE EN EL CEMENTERIO CENTRAL: Javier Arias y otros, periodista RCN.
Las nubes no se preocupaban por ser grises o blancas, simplemente estaban allí, suspendidas e incoloras, indiferentes en su órbita celestial. El sonido de un acordeón que venía de un viejo radio de pilas, alegraba un lugar condenado a la tristeza. Allí los muertos hablan y el primero en hacerlo fue un cacique vallenatero, quien a través de dicho aparato regalaba su canto al mundo de los vivos: “Si es verdad que el muerto sale, yo me salgo y me la llevo”, cantaba Diomedes Díaz en su canción Esperanza. Ese verso no era más que una predicción del Cacique de la Junta, puesto que varios muertos estaban por salir, advirtiendo que no se trataba de un cementerio cualquiera.
Ubicado en la Avenida El Dorado con carrera 20, el Cementerio Central de Bogotá es una joya arquitectónica, una herencia de la historia, un lugar donde la muerte y la vida se honran mutuamente, se perdonan. Sus puertas se abrieron al insaciable apetito de Keres y Tánatos, los dioses griegos de la muerte, en 1836, como fauces que jamás terminarán de devorar. Pió Domínguez y Nicolás León construyeron el camposanto según los planos de Domingo Esquiaqui, quien soñó encerrar un cementerio dentro de un cementerio, al igual que Dante Alighieri se atrevió a diseñar un infierno sumergido entre otros tantos infiernos.
Algunos de sus mausoleos constituyen hermosas y frívolas obras de arte, mientras que otros son arrugas del olvido y de la ingratitud. Aunque suene paradójico el Cementerio Central es una “viva” radiografía de la desigualdad social en Colombia. Sea como sea, varias de las personalidades históricas que encontraron su última morada en estos terrenos de muerte, han hecho de esta necrópolis no sólo un museo sino un Monumento Nacional por su valor arquitectónico y cultural. Allí no solo se encuentran las tumbas de inolvidables presidentes, artistas o próceres colombianos, sino que también es un lugar para personajes olvidados por la historia. Ciertas creencias populares han dado fama a varios inquilinos del cementerio, quienes día a día se abren camino hacia la inmortalidad, la cual deambula perdida por este híbrido cementerio.
El osario mancillado
Es hora de cruzar las rejas del antes llamado Cementerio Universal. En lugar de un cancerbero, la entrada es custodiada por el dios del tiempo: un ángel malgeniado llamado Cronos, con guadaña y un obsoleto reloj de arena. Si uno se pregunta el por qué de su mala cara, bastaría con decir que su impotencia debe ser mayúscula, porque frente a sus narices un hombre que escucha los vallenatos de Diomedes Díaz se regodea de vender el tiempo y cobra el minuto a doscientos, cortándole la cara al mismísimo ángel.
El recorrido empieza. Diomedes decide no entrar, tal vez se intimidó por la triste virgen de bronce que mira a la nada con una extraña mezcla de rabia y amor, sosteniendo en sus brazos a un cristo exangüe. La Piedad, una estatua traída desde Roma en 1928, es aterradora e intrigante. En un lunes como hoy, día de las almas, flores no le faltan. El callejón de los expresidentes es un compilado de historia esculpida con diferentes estilos artísticos de grandiosas tumbas de mármol, con firmas tatuadas y epitafios acalorados y soñadores que aún esperan por una Colombia mejor. Pero hoy los pasos se enfilan hacia un osario subrepticio, ubicado lejos de aquella zona high de apellidos principescos.
El osario 666 por fin se hace visible. Ubicado al fondo del museo del cementerio, el infortunado José Concha ve pasar los días de su eternidad bajo el estigma de este controversial número que lo conecta directamente con el propio Belcebú, al tiempo que le ha dado oscuros seguidores que tal vez nunca deseó tener. Algunos católicos de buena fe le llevan rosas amarillas para aliviar al pobre cristiano del martirio que le tocó pagar en muerte. La lápida destaca en la gran pared de blancos osarios por ser la única ennegrecida, manchada por el bostezo quemante del humo. Si se desea alguna prueba de los oscuros rituales que se celebran frente al osario 666, solo basta mirar al suelo donde el trazo de alguna piedra afilada dibujó una estrella de cinco puntas, en cuyo centro se conserva la esperma negra de alguna vela que ardió con un maligno propósito.
La matrona del Cementerio Central
Sin pedir permiso ni a vivos ni a muertos, una figura desfila de la nada rumbo al 666, allí se detiene. Es una amazona, una reina guerrera que de alguna forma impone respeto. Es morena, su piel canela mantiene una lucha constante con el sol. Gracias a su delgadez luce sumamente alta y esbelta, pero en sus brazos se forman algunos músculos que potencializan su delicadeza. Su cabello negro, recogido en cola, cae desafiante empuñando al viento un mechón fucsia, su cola de caballo está tan tensa que su musculatura facial se rejuvenece forzadamente. Los pómulos salidos le confieren desdén y superioridad a su sonrisa. Su nariz es tan respingada y elaborada que pertenece a la arquitectura del lugar. Finalmente su mirada es rapaz y audaz, eso completa su letal feminidad.
Su nombre es Lasly Johana y como cada lunes visita a sus amantes: las almas más inesperadas del Cementerio Central. Jamás les falla, al igual que estas nunca le han fallado a esta mujer que prefiere llamarse La Pegui. “Si estoy aquí, es por mis almas” dice, mientras pavonea su cola de caballo y se aprieta la cintura con sus alargadas manos. “A él ―declara, mientras golpea con su puño al osario 666― le debo el estar viva”.
Un cliente antes de marcharse le pagaba a La Pegui por sus servicios sexuales, ―según comentó, era mucho dinero―. Por un rato más permaneció sola en esa habitación del segundo piso de algún motel. Algo, sin saberlo, empezó a preocuparla. Con esa extraña sensación oprimiéndole el pecho, vislumbró por la ventana a un hombre moreno con barba que la miraba desde la calle. Aún no logra explicarse cómo sucedió pero en su mente tres números se dibujaron: 666. “Era él ―sonríe y mira al osario de don José Concha― escuché su voz dentro de mí y me dijo «vete de ahí» y entendí porqué me sentía preocupada”. Inmediatamente, La Pegui ató un par de sábanas a la pata de la cama y sujetándose de ellas se precipitó por la ventana. Tan pronto como tocó el suelo escuchó cómo varios hombres irrumpían violentamente en la habitación. “Le tengo mucha fe al 666. Lejos de las creencias satánicas, yo le oro a este señor para aliviarlo de todo el mal que le trasmiten y por eso él me da su protección”.
De repente y sin importar el tamaño de sus tacones, se acerca rápidamente a otra de las tumbas, dice que allí se encuentra “el cirujano holandés”. Es la tumba del doctor José Fernández Madrid, ¿cómo se puede creer que alguien con ese nombre es un personaje nórdico? Una de sus amigas le contó sobre la existencia de aquel mausoleo y La Pegui, confiando en la devoción que le concede a las almas, decidió entregarle su fe y eterno agradecimiento a este doctor. Asegura que no solo la ha ayudado a conseguir el dinero para sus múltiples operaciones, sino que la ha asistido en el proceso. “Un día vine y le bailé, pidiéndole que me ayudara con mi operación”. Confiesa que una de sus peticiones fue aumentar la talla de sus pechos. “Al otro día un cliente me dio todo el dinero que necesitaba para mi cirugía, todo gracias a la fe que deposité en mi cirujano”. Lo que Lasly no sabe es que José Fernández Madrid, quien murió en Londres y está enterrado con su esposa, fue un prócer de la independencia colombiana, abogado e incluso presidente titular de la Nueva Granada y posteriormente de Colombia en el siglo XVIII. La confusión se origina por el título de “Doctor” grabada en sus aposentos ya que es entendida por algunos como “médico o cirujano”.
La sonrisa y el porte desafiante de Lasly Johana no siempre fueron los mismos. Ella abandonó su hogar cuando tenía tan solo 10 años, tal vez porque necesitaba encontrarse a sí misma. Así se entregó al viento, el cual la llevó a las peores tormentas. Su ambición no sólo era ser la dueña de las calles, también soñaba con ser la reina de los rincones más sórdidos de la localidad de Santa Fe. Era una oruga, apenas empezaba su transformación. La Pegui no dice su lugar de procedencia, porque aún no sabe hasta dónde llegará. Su acento es confuso y despista, pero los ojos de esta titánica mujer se visten de un fuego especial cuando habla de sus queridas almas. Su devoción hacia ellas la salvó.
Mientras La Pegui se dirige hacia la siguiente parada de su recorrido, su acompañante, un hombre de baja estatura y rígido como plomo, persigue sus pasos entaconados de forma silenciosa. Es un fiel edecán y deja que toda la atención se centre en ella. Casi desapercibido, camina a la sombra de su grandeza. Se mantiene callado y hosco mientras con el ceño fruncido escolta a la prominente mujer que mientras avanza se queja del tronar de sus huesos. La dama del escote tiene 33 años, pero según ella, tanto frio y tanta hambre que padeció en la calle han envejecido su cuerpo, a tal punto que ya no le responde como antes. No reconoce como suyos esos dolores repentinos y traicioneros, pero nada es más fuerte que la pisada de tacón con la que anuncia su peregrinaje por el camposanto.
La Pegui asegura que es una mujer nueva, completamente diferente a lo que alguna vez fue. “Yo estaba mal, era drogadicta y me prostituía de la peor forma”. Sus ojos no se nublan cuando habla de esos días de su pasado, todo lo contrario, sonríe con orgullo y se contonea a su manera, como lo que es: la diva del cementerio. Pero algo se desencaja en lo más profundo del cristal de sus ojos que se cierran una y otra vez, tal vez son muy pesadas las pestañas postizas que luce. Hay algo más que ata a La Pegui al mundo de los muertos, y es un pasado que intenta borrar con la ayuda de sus “elegidos”: un grupo de almas que se ha echado al bolsillo, quienes la acompañan y protegen.
Se acerca a una tumba refiriéndose a ella como “la del poder”. Pertenece a Carlos Pizarro Leongómez. Por haber sido el máximo comandante del M-19 es relacionado con la representación del poder y de la defensa. En su lápida se encuentra grabada la espada que este grupo revolucionario robó a Simón Bolivar. Las personas depositan su fe realizando oraciones, llevando flores y encendiendo algunas velas. Al ver cumplidas sus peticiones, los creyentes decoran su tumba con placas de agradecimiento. La Pegui cuenta que a Cristal, una de sus amigas fallecidas, “el de la espada” le ayudó a conseguir un dinero que necesitaba para resolver un asunto de vida o muerte. Efectivamente una placa lleva la firma de una tal Cristal en honor a los favores recibidos.
Alrededor de la tumba se encuentra un abuelo de boina roja orando en silencio, junto a él se encuentra una señora con camándula en mano. La atención de estas personas se aparta de sus plegarias para concentrarse en los relatos que Lesly Johana arroja al viento, excitada por toda la atención que roba. Relata cómo la fuerza que obtuvo de Carlos Pizarro la salvó de la muerte. “Una vez, unos tipos me dispararon en los pechos. Mis siliconas quedaron destruidas, pero sobreviví gracias al poder y la resistencia que siempre le pido a Carlos Pizarro”.
Sus historias cada vez se hacen más personales y no dejan de atraer a cuanta persona transita por el lugar. El carisma de su esencia se ve reflejado en sus movimientos. Insiste en la necesidad de pedir con fe a las almas para que estas escuchen toda clase de peticiones. Se enorgullece en decir que su conexión con el cementerio es especial, tiene una historia para cada tumba. Así va despertando el interés de todos los presentes y de uno que otro escéptico, incluso la interrumpen para hacerle preguntas o aportar más datos a cada leyenda. De repente se había dado lugar a una inesperada comunión de personas, sin que importaran sus diferencias.
La Pegui aprovecha que es el centro de atención, lo cual disfruta con sumo agrado y se anima incluso a politizar. “Mucha gente se burla de que las personas sean tan devotas de las almas, se burlan cuando uno les baila, o cuando uno hace sus rituales que son personales y que nadie entiende”. No podía haber una escena más interesante que esa: de pie sobre la tumba de Carlos Pizarro, una prostituta pregonaba su sincera entrega a las almas y promovía el respeto hacia toda clase de devotos. “Putas, maricones, ladrones, drogadictos, travestis, lesbianas; somos los que más fe le tenemos a las almas de este cementerio y mucha gente se burla de nuestras creencias, pero a esos que se burlan, las almas no le conceden nada”. Lasly jamás olvida una burla, mucho menos, una que le marcó la vida para siempre.
Dice haber olvidado todo lo sucedido, solo recuerda que era uno de esos malos días en que andaba con la piedra afuera, de un momento a otro se encontró atacando a un hombre que se había burlado de ella, lo atacó hasta la muerte. Cuenta esto con una espeluznante tranquilidad, mucho más aterradora que cualquier historia paranormal de la necrópolis. Su mirada no se avergüenza por confesar su crimen, simplemente, ella justifica el acto como un episodio de defensa irracional que se ha borrado de su mente. Tal vez esta mujer solo entiende de la palabra “tolerancia” en una sola vía, pero asegura ser toda una fiera cuando alguien la rechaza siquiera con la mirada. Lasly Johana, alias La Pegui, pagó 10 años de cárcel por su brutal cometido.
Poco a poco el grupo de personas se dispersa, cada quien tiene ruegos que ofrecer. “¿Por qué es tan fiel a las almas?”―le preguntan– “se ganaron mi fe. Yo vine gracias al consejo de una amiga que temía por mi futuro porque luego de salir de la cárcel, quedé muy mal y le pedí a las almas que me ayudaran a dejar la drogadicción y las calles. Ellas me han sacado adelante, ahora tengo mis cosas. Dejé el vicio y se lo debo a ellas. A veces cuando no vengo siento que me va mal, que no hago tanta plata y que intento recaer. Ellas me recargan de fuerza. Pero así como uno les pide, así mismo hay que cumplirles”. Sin más, así como llegó, se marcha, no sin antes pactar un encuentro para el próximo lunes. Sus afeminados Converse convertidos en botas, de cordones coloridos, punta filuda y tacón alto, se enfilan hacia la salida. Seguramente, la semana será muy buena para La Pegui, y ella abandona el Cementerio Central completamente segura de ello.
Un nuevo lunes
Ha pasado una semana. Lasly Johana quedó de presentarse en el Cementerio Central a las 12 del mediodía para acompañarla en su fervoroso peregrinaje. Cada lunes llega muy temprano luego de visitar el Cementerio de Matatigres, pero el tiempo corre a manos del propio Cronos, que también la espera, impaciente tal vez de no verla llegar como de costumbre.
Son las dos de la tarde y La Pegui parece que incumplió su sagrada cita, parece que ella misma olvidó, que “así como se le pide a las almas, así mismo hay que cumplirles”.
Son cerca de las tres de la tarde y un grupillo alegre de mujeres y de hombres afeminados, irrumpe en el cementerio con sus maleducadas carcajadas. Dumas, el ángel del silencio, es el guardián de las almas del Cementerio Central, él vigila que nadie en el camposanto le falte al respeto a las almas y que todos sus visitantes guarden el debido recogimiento. Es un misterio si Dumas también huele el tufo de La Pegui, pero seguramente el ángel no debe estar nada contento con aquel particular grupo.
La exhumación del verdadero rostro
Lasly ha cambiado. Es distraída y parece de afán. No siente remordimiento alguno por su impuntualidad, ni siquiera por incumplirle a sus almas. Físicamente también ha cambiado, luce más deportiva que la última vez y su mentón se ve escarchado por la finura de un breve brote de vellos faciales.
La primera estación de ese día es una visita fugaz a la tumba de José Mercado, “el negro mercado” como lo llaman las amigas de La Pegui. “A él se le pide para que nunca falte el mercado en la casa”. Apenas si arrojan unas rosas a la tumba de quien en vida fue una líder sindical para seguir con su peregrinaje. Quizá sus alacenas no estarán a rebosar.
La tumba más concurrida es la de Julio Garavito, el protagonista del billete de veinte mil. Toda clase de personas, en su mayoría marginadas por la sociedad o personas dedicadas a la delincuencia y a la prostitución, vienen a la tumba azul de Garavito a restregar sus billetes de veinte, para que les multiplique la plata e incluso para pedir protección en sus clandestinos y peligrosos oficios.
En la tumba azul de Garavito abundan las flores del mismo color. Poco se ve porque hay mucha gente alrededor formando una especie de celebración que congrega a toda clase de personas. Realmente pocos rezan. Es un diverso espacio social en el que travestis, prostitutas y pandilleros se apretujan para restregar sus billetes, algunos otros solo fuman marihuana o perico, porque según ellos, es una forma de rendirle homenaje a Garavito.
La Pegui sigue riendo, sus amigas, también amazonas como ella, no la dejan concentrarse pero parece que ello no le disgusta. Tan solo habla de cosas efímeras e intercambia saludos con sus colegas nocturnas que se va encontrando entre la multitud.
Junto a la tumba de Garavito se encuentra la de María Copete de la Torre y María Copete Herrera, madre e hija respectivamente, quienes según cuenta Lasly, eran mujeres afrodescendientes que se dedicaron a la prostitución durante un tiempo de sus vidas. Luego de esto decidieron convertirse en monjas y realizar obras de caridad, por esto su tumba es visitada por prostitutas. También es famosa por ser símbolo de lucha contra el racismo y la segregación. Esta tumba está ubicada en la zona VIP del cementerio, pero debido a la inconformidad de las familias de elite que no concebían que sus seres queridos estuvieran enterrados cerca de estas dos mujeres, sus cuerpos fueron expulsados del cementerio, pero su tumba prevalece para convertirse en un símbolo popular. La Pegui quien hasta hace una semana pregonaba que esa era una de las tumbas más importantes para ella, simplemente la ignora y sigue su recorrido junto a sus ruidosas amigas.
El grupillo de La Pegui pasó derecho sin prestarle importancia a la tumba más famosa del Cementerio Central: la de Leo Siegfried Koop. La gente hace fila ante su labrada estatua de bronce para susurrarle al oído sus más íntimas súplicas, que según dicen, cumple milagrosamente. La Pegui comenta cómo alguna vez le susurró algo al oído y sintió como Koop se le burlaba. Desde ahí entendió que el fundador de Bavaria no quería pertenecer al combo de sus almas.
La enorme fila bloquea el paso. Es un ejército de idólatras quienes esperan su turno para susurrar en el dorado oído de la escultura. Junto a la gran fila un sacerdote católico ofrece una misa a nombre de alguna familia de poder. Su discurso trata sobre el pecado de la idolatría y lo más sorprendente es ver cómo los fieles a Koop repiten el sermón que el flaquísimo sacerdote intenta impartir, pese al ruido de las palomas.
Las mujeres titánicas y los hombres de porcelana, chupan caramelos para pegarlos en las estatuas de las traviesas y angelicales hermanas Bodmer, las niñas del cementerio. Mucho se especula sobre su muerte, Lasly y sus amigas no dejan de bromear sobre cómo murieron. En todo caso, la gente les pide a las hermanas que cuiden y bendigan a los niños y se les da una ofrenda de dulces para que nunca los desamparen. La visita también es fugaz y el grupo que cada vez se hace más grande, en cinco minutos está abandonando el cementerio bajo el señalamiento iracundo de Dumas.
¿Dónde quedó la Lasly Johana devota, entregada y apasionada por las almas?, ¿dónde quedó el respeto que decía sentir hacia los difuntos que tanto le han dado? Ahora tan solo era un travesti más de los tantos que se reúnen en el cementerio. Cae la tarde y los fuertes olores salen de las profundidades del suelo. Las nubes se maquillan de gris y la atmósfera se hace pesada y lenta. Una llovizna grácil aún no decide si convertirse en lluvia o tan solo en viento húmedo. La gente empieza a abandonar el Cementerio Central en donde quedó una extraña estela de las risotadas de La Pegui.
“Si es verdad que el muerto sale”
José Concha regresa decepcionado a su rutina tormentosa en el osario 666. Hoy no recibió la visita consoladora de un travesti que se esfuerza por liberarlo de las ataduras con el mal. José Fernández Madrid regresa a sus aposentos, aliviado de que ese día no fue pasado por cirujano ni por holandés. Carlos Pizarro Leongómez traspasa su lápida preguntándose qué será de los frágiles huesos de La Pegui sin el poder que tanto disfrutaba regalarle. José Mercado mira con desdén las pobres rosas que le acaban de regalar. Garavito, con su olor a sahumerio barato, a marihuana y a billete de veinte mil se alegra de que La Pegui no restregara sus senos en su tumba azul, como acostumbra hacer cada vez que se encuentra sola en la necrópolis. Las señoras Copete, simplemente no están, sus restos moran en el Matatigres y su tumba en el Cementerio Central no es más que un túmulo de tierra en donde se hacen entierros y se inventa que fueron monjas, que fueron prostitutas, que fueron negras. Koop ha recibido muchas peticiones el día de hoy y solo queda esperar que haya tomado nota atenta de cada una de las solicitudes. Las hermanas Bodmer devoran con glotonería el montón de dulces que acaban de recibir. Dumas, por su parte, se prepara para su silenciosa ronda nocturna que empezará a las siete de la noche.
Al salir del cementerio ya no se oye a Diomedes Díaz, tan solo se tiene la sensación de dejar atrás un sinfín de historias. Cada persona, a la larga, cree en lo que quiere creer. Cada quien busca pretextos para autoconvencerse de que fumar marihuana es una forma de honrar a un muerto, o de que un paisano con nombre local sea pasado por un respetado holandés con un título de cirujano otorgado en muerte. Cada quien necesita a alguien en quien depositar su fe, y en silencio todos buscamos algo que nos sirva de flotador en los momentos más difíciles de la vida. Dentro del Cementerio Central quedó enterrada la imagen de un travesti devoto y sincero, pero Dumas no lo culpa, a veces la vida es tan dura que necesitamos creer en algo que nos haga sentirnos mejores, que nos haga sentir algo de esperanza.
Esneyder Negrete – @esnegrete
PORTADA

Crece el número de políticos señalados por Mister Taxes

“A Gustavo Petro tenemos que reelegirlo”: Carmen Palencia

Reforma laboral, la nueva manzana de la discordia entre Efraín Cepeda y Gustavo Petro

Petro enfurece con la Comisión Séptima del Senado