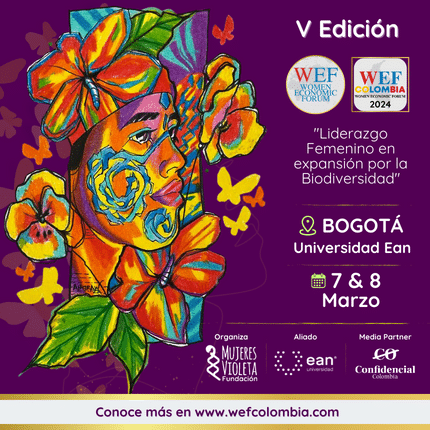Hace varios años mi profesor de historia de México, Fernando Escalante, decía en una clase que el fetiche por la norma que tenemos los latinoamericanos es igual a la pasión por violarla. Colombia es un ejemplo perfecto de esa paradoja: por una parte, es un productor de leyes que se fundamentan en el castigo como principio rector de la sociedad, pero por otra la vida cotidiana funciona en la constante violación de la norma y en la evasión de las reglas. Queremos un país libre de corrupción, pero no queremos tocar la cultura que la origina y el sistema de incentivos que la mantiene. Así no lo queramos aceptar, todos y todas vivimos inmersos en la cultura de la corrupción.
Esa cultura pasa efectivamente por la recomendación política, pero también porque la política se convirtió en un mecanismo para conseguir empleo y por el tipo de liderazgos políticos – personalistas al extremo – que hemos construido como sociedad, quiénes en vez de invertir la mayor parte de su tiempo, recursos y energía en el bienestar general, deben hacerlo en sobrevivir en el mundo político, a costa de los resultados que deberían estar produciendo.
Sobre la recomendación política hay todo tipo de polémica. La verdad es que es el eje de la contratación pública y lo que produjo que la clase política, especialmente la regional, se concentre en intermediar recursos, dado el profundo centralismo que nos gobierna. Si se piensa en la trayectoria vital de los Nule, es fácil encontrar que el primer contrato de esa empresa creada por hijos de exgobernadores y políticos lo obtuvieron gracias a sus contactos. Se repite la fórmula con Julio Gómez, con Emilio Tapia, o con los contratistas de la alimentación escolar. Contrario al prejuicio, no es el exceso de descentralización lo que ha producido élites regionales super poderosas, sino el centralismo que creó la necesidad de intermediación de recursos, cargos y puestos públicos. Tan culpable es el senador clientelista como el ministro con el que interactúa o el financiador de la campaña.
La segunda razón es que la corrupción se convirtió hace muchos años en una forma de movilidad social. De hacerle trampa a la vida. En una sociedad tan desigual como la colombiana tener o no tener empleo hace la diferencia. Y tener empleo en el Estado, aún más. Así, en la política del día a día, la competencia por el empleo es tóxica y mediada en gran parte por la recomendación política. No hay trayectoria al desarrollo compatible con el clientelismo, ni en América Latina, ni en Europa, ni en Asia, ni en África. No importa con cuanto ahínco defendamos la frase de: se gobierna con los amigos.
Así, la cultura de la corrupción ha permeado hasta los huesos nuestros liderazgos políticos, y un poco también a la sociedad en general. Eso traducido al liderazgo político e institucional crea todo un círculo perverso, independientemente de la ideología que profesemos. Creamos monstruos colectivos, para luego quemarlos y castigarlos a la luz pública, mientras los grupos de la contratación siguen siendo los mismos, las campañas políticas impagables y las barreras de acceso para los liderazgos políticos más representativos de las bases sociales de Colombia son prácticamente insalvables.
Por esa misma vía no hay partidos políticos que funcionen o perduren con líderes políticos que oscilan entre personalidades e intermediarios. Lo que estamos viendo con tristeza es que en vez de partidos de ideas volvemos a la fracasada idea de partidos de personalidades. En las próximas regionales vamos a estar llenos de personalismos tan importantes que necesitan colectividades hechas a su medida. El partido de Ingrid Betancourt, el partido de los Galán, el partido de Quintero, el partido de Rodolfo Hernández, el partido de Roy Barreras, y cualquier otro que sienta que lo más importante en la política es que le hagan caso.
Si la corrupción es el hueco por el que se va la esperanza de un país más equitativo ¿por qué defendemos continuar con el mecanismo, con tanta ferocidad? Demandamos a gritos castigo, pero seguimos haciendo lo de siempre. Es curioso como una sociedad como la colombiana no ha hecho conciencia sobre la calidad de instituciones que producen estas prácticas arraigadas en la cultura política del país.
En la semana que pasó, en Pares, lanzamos una idea arriesgada para poner la corrupción en el centro del debate nacional, con la irreverencia que a veces caracteriza las ideas de la sociedad civil, que, por supuesto debe ser analizada, revisada y enriquecida por las personas más expertas y conocedoras, por las comunidades regionales que sufren la frustración de que su vida nunca cambie, y también por quienes toman las decisiones. Pero tal vez lo más importante que se develó es que no queremos reconocer la cultura de la corrupción y las consecuencias que ha traído sobre el diseño institucional. En ese espíritu vamos a insistir. No podremos tener un cambio si no tenemos una conversación nacional y honesta sobre la corrupción. Sobre las formas de hacerlo, tenemos la mente abierta para aprender.
Politóloga