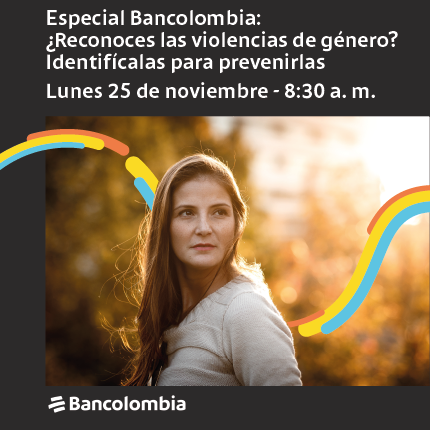Aprovechando algunos días de descanso o asueto por tierras tan caras y espirituales para quien pergeña estas líneas y mi feliz encuentro con mis primos Beatriz Elena y Clara Luz Pineda Zuluaga y el esposo de esta última, Humberto Díez Villa, connotado intelectual antioqueño, consultor en temas de educación y ex secretario de educación departamental de Antioquia, renuevo en mí el espíritu cultural que me significa disfrutar periódicamente de mis estancias en este viejo y sabio continente, llamado Europa. Tiempo propicio para meditar lo mucho que nos brinda a los nacidos en tierras del trópico el disfrutar y visitar el que es considerado el más agradable de los cinco continentes que conforman el planeta tierra.
Muchas de las ideas que pueblan mi cerebro y que conforman un pensamiento claro de lo que para mí significa Europa, los he elaborado muchas veces cuando me hallo en el lugar que parece que fuera un lugar en el que pudiera haber vivido en una de mis vidas anteriores, si se abraza la idea según la cual somos seres en perpetua reencarnación.
Algunas de las que habré de condensar en este escrito están motivadas por un pequeño pero fascinante libro que me regaló en este otoño de 2016, el exquisito lector y mejor tertuliador Díez Villa, titulado La idea de Europa, escrito por el ensayista George Steiner.
Varios aspectos denotan la diferencia que marca la vida europea de la norteamericana, la asiática y la latinoamericana. Sin embargo, tal como lo propone Steiner y que le parece apropiado y acertado al autor de este artículo, son los cafés, los restaurantes, las calles, las plazas y el uso que de estos hacen quienes viven en estas urbes, lo que hace tan diferenciable la vida de un europeo a la de un gringo, un japonés o un iberoamericano.
Desde que uno entra a Europa por la puerta natural que es para nosotros los colonizados por España, la meseta castellana o la tierra de Cataluña con su capital Barcelona, puede percibir que la vida al aire libre en las terrazas de cafés y restaurantes demarcan una notable diferencia con la vida pública poco posible en nuestras sórdidas ciudades de América del Sur, exceptuando la ella y cosmopolita Buenos Aires con su claro sabor europeo y principalmente madrilesco y parisino.
En Bogotá, por cuanto el clima frío y cielo encapotado, estilo londinense, lo impide, y en Medellín y Bogotá por cuanto las autoridades locales en armonía con los dueños de tierras y comerciantes interesados más en el enriquecimiento que en la estética, lo impiden.
Si como lo afirma Steiner, la cultura es una invitación a cultivar el espíritu, nada hay más cultural y propicio a saborear las cosas del espíritu que un café al aire libre o un bello restaurante confortable y acogedor, pues como lo reitera el autor, culto quiere decir mucho más que erudición y elocuencia, pues hay muchos que presumen de las dos últimas sin que sean cultos y menos sabios, lo que resulta más notable en nuestra América del Sur, tan propensa a la artificialidad, las apariencias y la vida impostada.
Es París y con menor intensidad Viena las ciudades que representan el exquisito y encantador ideal de vida europeo, más que lugares para conversar, filosofar y pensar, los cafés son auténticos y hermosos templos para cultivar la amistad, las palabras, pues la filosofía de la tertulia se practica en casi todo este continente desde Portugal hasta los límites con la cultura del este, el antiguo imperio Otomano, hoy Turquía.
Tal como lo propone el pensador citado en la Europa anglosajona, en América y en Japón, más que cafés lo que existen son pubs, tabernas y otros lugares poco propicios para la actividad intelectual y espiritual Siguiendo los lineamientos trazados por Steiner, lo que me gusta de Europa son sus calles, plazas evocadoras de pensadores, científicos artistas, santos y hasta mártires, todas ellas pletóricas de historias, leyendas y misterios, tan distintas a las nuestras, monótonamente demarcadas por números, o las norteamericanas que apenas sugieren los cuatro puntos cardinales, ni qué decir de las costarricenses que tienen por límite un árbol o una piedra.
Y como consecuencia de lo anterior las calles y los espacios europeos están hechos para caminar, para recorrerlos con lentitud, para vagar y soñar con ellos, lo que en francés se denomina practicar el flameur, ese vagabundear callejero, el callejear de nosotros los paisas, que tan bellamente describe el sociólogo argentino Juan José Zebrelli en uno de sus libros, lo que es posible hacer en esa ciudad bonaerense creada y pensada como pocas en las américas, para tan gozoso y placentero hábito. Qué diferencia con las ciudades norteamericanas, ejemplo de ello es Miami, artificial urbe confeccionada para recorrerla en automóvil, pocas veces en tren y casi imposible a pie.
La literatura y la cultura europeas se nutren mucho de los viajes, del caminar, del desplazamiento, del movimiento, lo que hoy parece impracticable en ciudades como Bogotá y Medellín, cada día más carentes de aceras, veredas y calles por las cuales vagar sin rumbo.
Por eso no solamente somos nosotros los de las tierras del trópico, sedentarios en el literal sentido de la palabra, sino propensos a mantener la mente y la imaginación ausentes cuando nos desplazamos a pie.
Por ello Europa me parece fascinante.