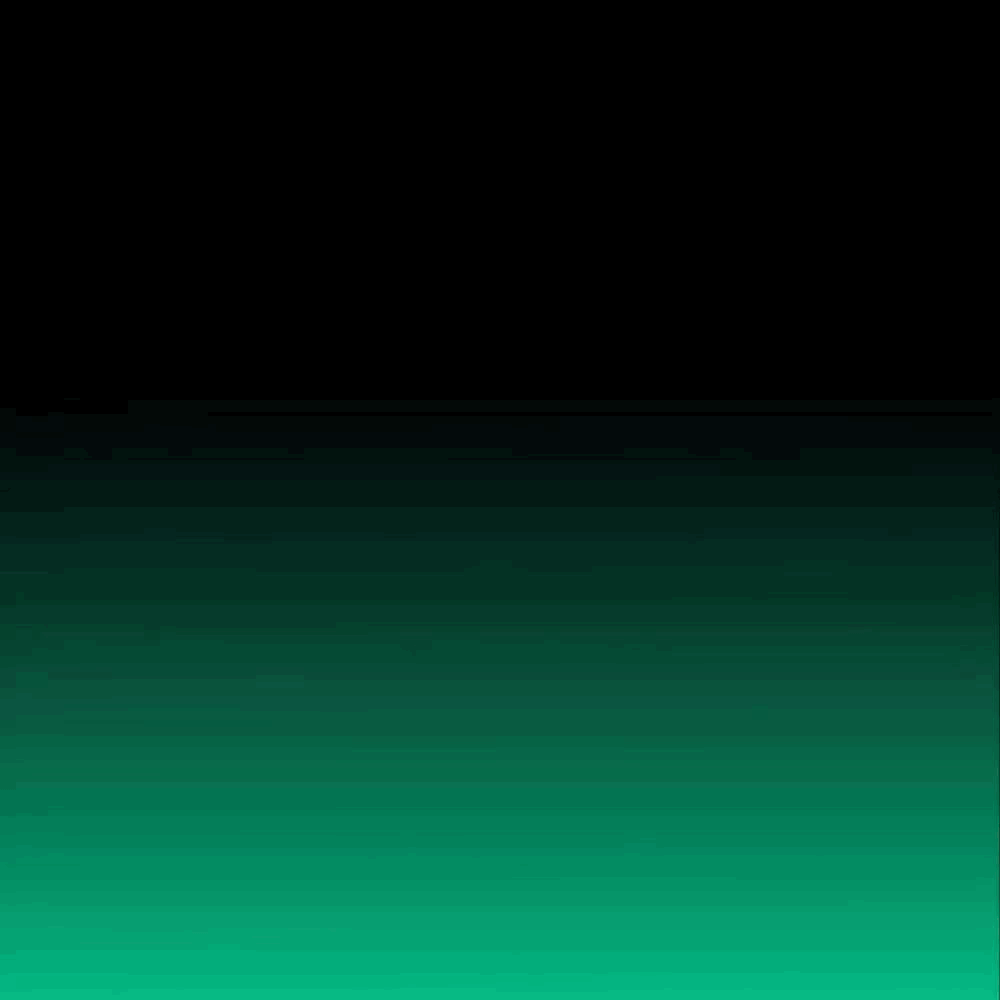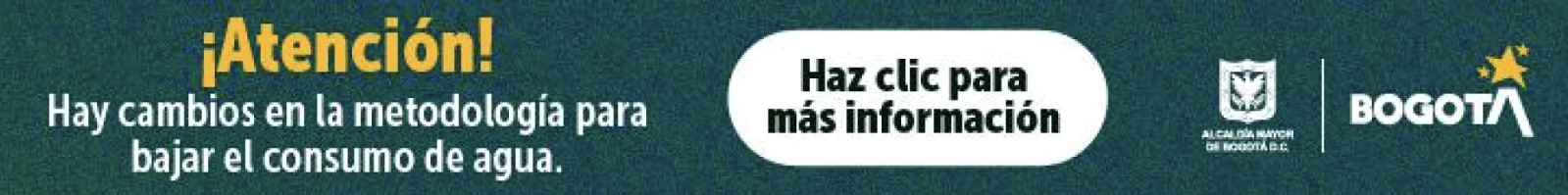Almudena González Barreda
Primera euforia deportiva del año para la afición española: el regreso de Rafa Nadal a las pistas de tenis. He vivido esa vuelta con máxima expectación. En mi casa no había otro tema sobre la mesa y además Rafa, nuestro Rafa, es lo mejor que puedo ver en la tele, tal y como está la tele.
Los partidos que ha jugado en Brisbane, Australia, han sido magníficos. En los dos primeros, contra Dominic Thiem y Jason Kubler vimos al mejor de los ‘Rafas’. Sólido, fuerte, rápido y lo mejor, sano. El tercero, ya en cuartos de final, contra el local Thomson, iba bien hasta que dejó de ir y lo perdió. Una nueva lesión. En un principio parecía poca cosa, pero una vez en Melbourne, sede del Open de Australia, se disputará a mediados de enero, Nadal y a su equipo cambiaron su visión sobre la lesión y no les pareció que careciera de importancia, así que decidió no jugar el torneo australiano y volver a España.
Mejor no forzar, mejor recuperarse, aunque eso suponga salir de la pista de juego, retirarse, posponer de nuevo su regreso. ¿Se dan cuenta ustedes de la gran lección que es que un gran profesional asuma su limitación y lo reconozca ante su público? ¿Ante todos? Además, con toda naturalidad y normalidad. Sin Ay, Ay, ¡Ay ais! Ni victimismo.
Lea más opiniones de Almudena González Barreda en Confidencial Colombia
Límites que nos hacen mejores
Hay quien dice que vuelve al dique seco, que debería asumir su edad y retirarse, que ya lo ha conseguido todo y ha demostrado lo que tenía que demostrar. Mediocres, mediocres que ven en la competición un quedar por encima del otro para lograr ser el primero. Esa es la idea que hoy subyace cuando en realidad, los grandes deportistas, científicos, artistas… lo son por un afán propio, de superarse a sí mismos, naturalmente que implica sobresalir, pero ésa no es la razón por la que competir. La competición es fundamentalmente contra uno mismo, es la lucha constante por lograr metas cada vez más altas, por alcanzar ese límite que creíamos máximo y de este modo inspirar al otro a alcanzarlo.
Lo de Nadal es pura inspiración, lucha, superación, tesón, trabajo, humildad, pasión y, sobre todo, amor a lo que se hace. Y tal vez todo este mérito y trabajo choque de frente con lo que hoy tenemos y abunda; ese lo importante es participar, consuelo de perdedores, mantra de los mediocres que hoy copan la vida social en todos los ámbitos, o casi todos.
No, señores, no equivoquen el sentido de la competición y si me apuran, de la vida. Lo importante es mejorar, mejorarse. La competición va de uno mismo contra uno mismo, midiéndose con los demás, inspirándoles e inspirándose en aquellos que aportan y alcanzan sus metas, animándonos a alcanzar las nuestras. Asumiendo, incluso, que a veces toca retirarse, prepararse más y volver con fuerzas y sabiendo que esta retirada no es una derrota sino un tiempo de mejora. Pero el mediocre eso no lo ve; él sólo ve la derrota, el límite limitante, él ya está todo conseguido.
Una sana competitividad
La competitividad es deseable y deberíamos fomentarla en nuestros hijos; querer ser los mejores en lo nuestro, en lo de cada uno, por la sana ambición de superarse es un gran legado. Siempre merece la pena y eso choca con el cooperativismo de clase, el amigueo y últimamente también la furia identitaria que por desgracia se impone, cada vez con mayor descaro, en el ámbito público: gobiernos, instituciones, escuelas, universidades…
Ya saben que el único mérito que el presidente del gobierno español tiene logrado y demostrado es la capacidad para mentir a diestra y siniestra. Nada en él es real, si me apuran ni su peinado, desde hace tiempo se peina hacia delante disimulando la calva de la coronilla. Tampoco hay nada meritorio en Yolanda Díaz, en Irene Montero, en casi ningún político español que están ahí por ser “la hija de, la mujer de…”. Pocos son los que se han ganado sus puestos o han tenido vida fuera de la política, logrando sus propias metas. Tenemos asumido y vivimos resignados sabiendo que en determinadas parcelas de lo público son escasos los méritos.
En la empresa privada, competitiva por naturaleza, no ocurre tanto. Llegan los amigos, sí, pero también llegan los mejores. Hace días me enteraba del nombramiento de una amiga como CEO de una gran empresa de logística. En cuanto lo supe pensé que se lo merecía, toda su vida (desde el colegio) ha trabajado por ser la mejor, así que no me extrañó que confíen en ella para liderar toda una empresa. Como ella, como Nadal. como tantos otros que van dejando un rastro que seguir. El de ser cada día mejores.
Harvard y los deméritos
Por desgracia, hoy se cree que la vida es más cooperativa y los méritos, las clasificaciones, las calificaciones escolares, la capacidad de investigar, la de liderar equipos y proyectos… Cuentan poco a la hora de escalar puestos. La meritocracia no pasa por un buen momento pues los mediocres han conquistado todas las esferas sociales y han invadido gobiernos, instituciones, medios de comunicación, escuelas, universidades. Conocer a alguien o ser de una minoría identitaria (mujer, pertenecer a LGTBI+, minoría racial…) te hace más valioso que haber estudiado, publicado, haber batido un récord… Miren si no el caso de la anteriormente prestigiosa universidad de Harvard. Hoy atraviesa una de sus mayores crisis económicas, de alumnado, de crédito social y, si me apuran, mundial. Su fallo: haber nombrado rectora a Claudine Gay, una mujer negra a la que nunca se le exigió nada más que eso. Su identidad. Porque queda bien en el relato de las minorías. Cuando la realidad es que durante años ha estado plagiando trabajos, no ha habido consistencia en sus investigaciones y nadie se ha preocupado lo suficiente de corroborarlas. Hoy, la diferencia, la minoría, la identidad gozan del privilegio de salir dos casillas por delante de cualquiera cuando se trata ascender en la sociedad, pero eso no sólo no beneficia a nadie, sino que incluso a esas minorías las demerita, porque ya nadie sabe si uno ocupa un puesto por bueno o por pertenecer a un minoritario grupo de discriminación positiva. En cambio, todos sabemos quiénes son los mejores y porqué, sin necesidad de ayudas o empujones.

Almudena González Barreda
PORTADA
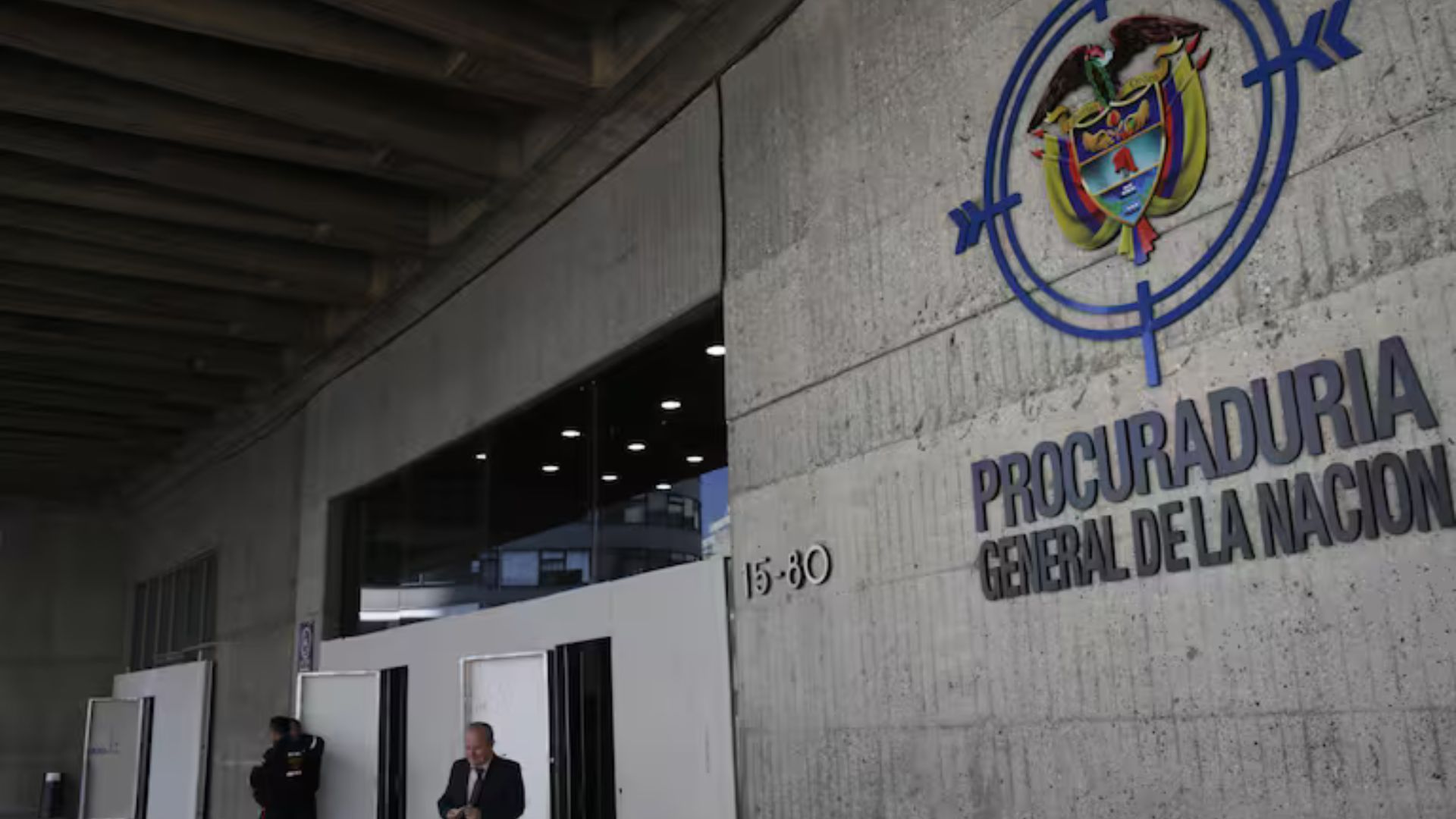
Procuraduría investiga al viceministro de la Igualdad por presunto acoso sexual

Investigación previa contra Roy Barreras

El nuevo ministro de Defensa renunciará a las filas militares

Agmeth Escaf llama a rendir cuentas al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado