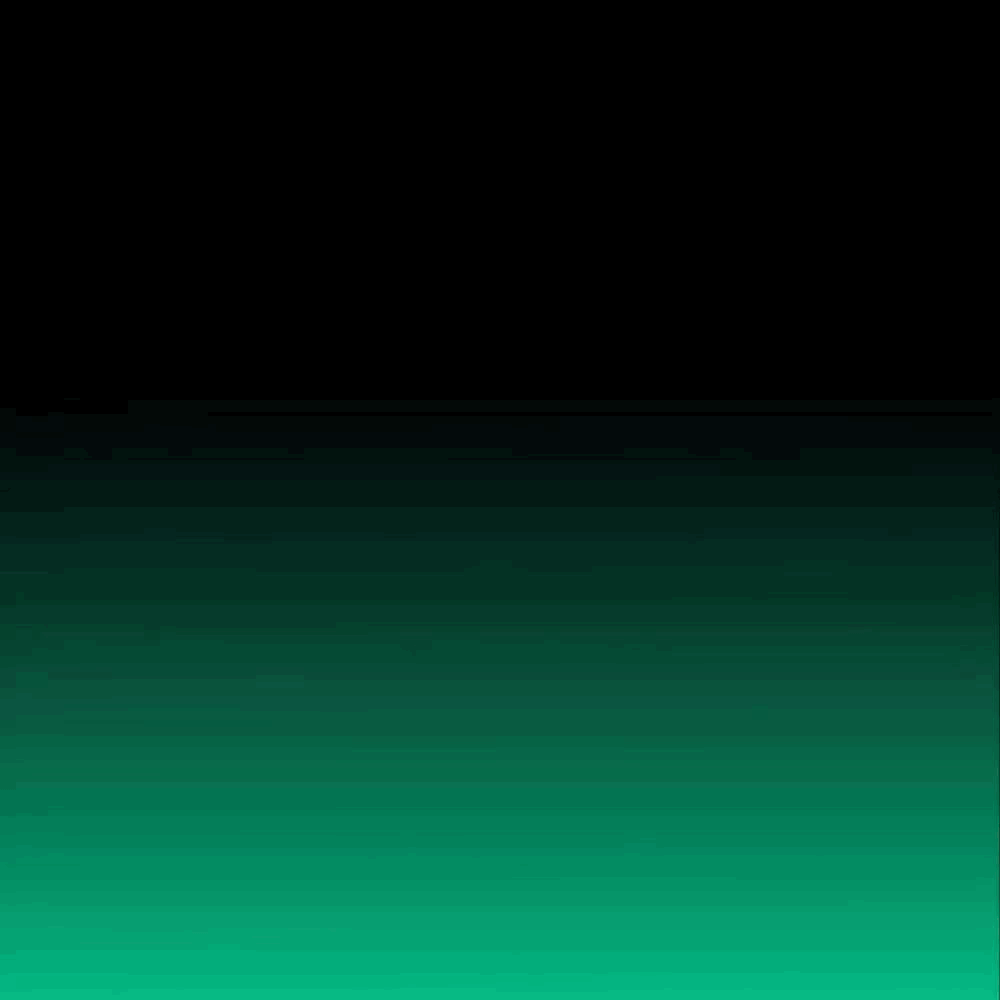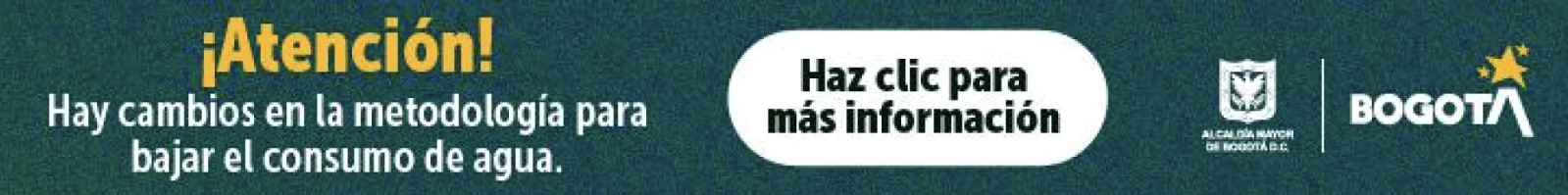Columnista

Además de los arraigados y dañinos miedos que amenazan a mujeres y hombres no existe otro factor generante de mala calidad de vida y que atente contra el buen vivir que el maldito complejo de inferioridad. Esa subvaloración personal, ese menosprecio por su propia valía es común en el nativo hispanoamericano, mientras que en otras latitudes millones de personas se precian de sí mismas y de su extraordinaria nacionalidad. Bien hacen los descendientes de italianos y españoles en sentirse únicos y con especiales condiciones culturales, sociales y raciales, y también los mexicanos, auténticos nacionalistas que defienden su patria y se muestran autóctonos y orgullosos de su tierra; igualmente, hubo una época de esplendorosa vida cultural y material en la Caracas de hace más décadas, en la Venezuela de otros tiempos más distintos a los de los siniestros dirigentes políticos de siglo XXI. Muchos son los que envidian, critican y se burlan de los argentinos, mexicanos y venezolanos de alta alcurnia, sin embargo, es de admirar cuando alguien se ama a si mismo sin caer en la egolatría ni en el excesivo culto personal, la jactancia extrema. Es preferible, si se quiere, un poco de sobrevaloración que de subvaloración, excepto cuando la primera es desmedida.
Que varios pueblos de América hispánica somos acomplejados, no es descubrimiento de ahora ni es un fenómeno de tiempos modernos. Desde la colonia se viene percibiendo gentes acomplejadas que reniegan o desdicen de sus condiciones genéticas, económicas, sociales y culturales; el entrecruzamiento de negros, indios y blancos conformó grupos de mestizos, zambos, morenos, dentro de los cuales suelen encontrarse principalmente personajes de ambos sexos con profundos y patológicos complejos de inferioridad.
Cierto es que en el extremo también suelen conocerse repugnantes y despreciables individuos con insoportables complejos de superioridad. Ambos extremos son perjudiciales para el buen vivir.
Pocos analistas y pensadores del continente americano han estudiado el fenómeno del complejo de inferioridad como lo hizo en el pasado siglo el llamado brujo de Otraparte, el gran escritor y filósofo paisa, Fernando González Ochoa. De despotricar y criticar los espíritus débiles, los acomplejados y enfermizos seres que se desprecian a sí mismos y reniegan de sus orígenes, de su nacionalidad, de su individualidad, se ocupó el irreverente Fernando González en obras profundas como los negroides.
Maestro fue González Ochoa en el arte de satanizar y ridiculizar al acomplejado indoamericano. Ridículos personajes de raza india, negra, mestiza y blanca, son los que padecen esa terrible devaluación extrema de su individualidad.
Aquí en estas tierras conquistadas por españoles no creemos en lo nuestro, miramos casi siempre, según la clase a que permanezcamos, a Estados Unidos, si es la media, y a Europa, si es de la alta. El pueblo, las gentes de clase baja, envidia a su vez las que considera superiores. Nótese como tanto los de estratos altos, medios o bajos se avergüenzan de sí mismos, de lo suyo. Seres frustrados nos llamó, no sin razón, Fernando González. Simuladores de europeos aristocráticos, de ingleses refinados han sido las altas castas bogotanas; de sangre azul y noble estirpe se han creído las élites de Sonsón, Medellín, Manizales y Popayán.
Tomás Cipriano de Mosquera no fue ajeno a tal complejo y según lo sabemos por el gran escritor y clérigo Bernardo Merino Botero, se jactaba de provenir de unas familias españolas cargadas de blasones y títulos nobiliarios.
Por muchísimos años el único santo suramericano fue el negrito y humilde San Martín de Porres, un peruano de cara humilde, no obstante se conocen pocos devotos del noble santo; aquí lo prefieren las beatas y los camanduleros europeos, preferiblemente italianos.
Las constituciones de nuestros países americanos pregonan en el papel la igualdad entre los connacionales; puras mentiras, pues la realidad es otra, no hay personas más amantes de los títulos universitarios, del doctorado, de los títulos honoríficos y las falsas alcurnias que nosotros los del trópico hispanoamericano. Bogotá es la capital mundial del doctoritis, allí cualquiera lo es y en pocas partes de la tierra se dispensa tanto el “doctor”, real o fingido, como en este lugar, mientras que el pueblo raso se contenta con el “Su Mercé» y dentro del clero católico se reparten ahora y todavía títulos de reverendo; 50 años atrás los títulos de excelentísimo, reverendísimo, se dispensaban a obispos y presidentes.
Críticos y burlones ha dado también la iglesia católica, inteligentes, rebeldes e irreverentes sacerdotes han sido despiadados denostadores de lo que hasta no hace mucho se llamaba su jactancia reverendísima; más papistas que el papa, más amantes de venias, reverencias y títulos rimbombantes han sido los curas del país paisa.
Si algún distintivo tenemos los indoamericanos es nuestro arraigado complejo de inferioridad, lo cual contrasta con el título que ostentamos de países felices que se nos ha otorgado, no sabemos cómo, ni por qué.
PORTADA

Gustavo Petro exige a la Fiscalía investigar a Papá Pitufo desde que inició su actividad como contrabandista

“Benedetti no es quien genera el mal ambiente en el Congreso”: Heráclito Landinez

Un exasesor de Mauricio Lizcano es el elegido para el cargo de ministro de las TIC

Cupos en el Invías podrían generar un nuevo escándalo de corrupción en el Gobierno Petro