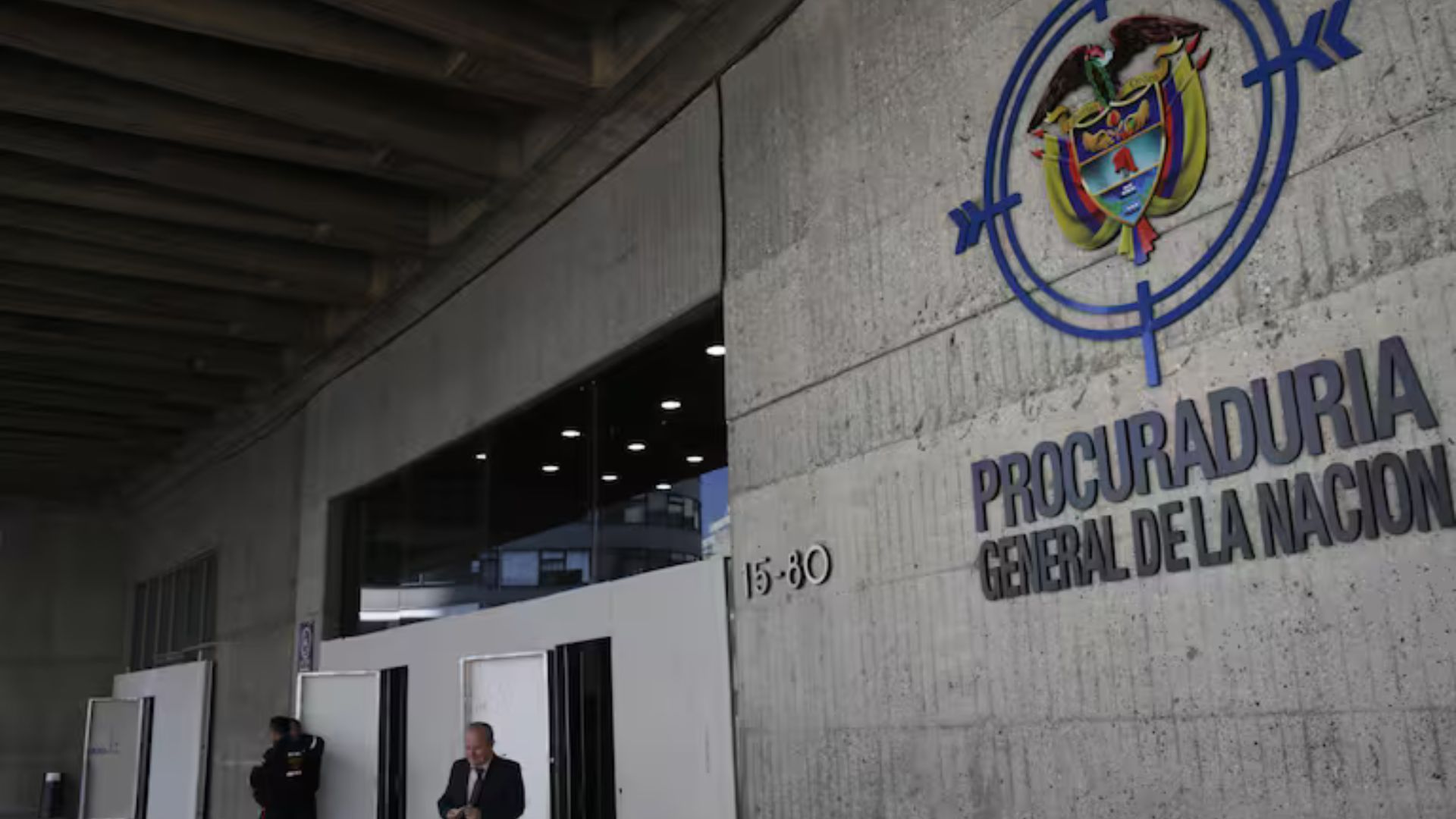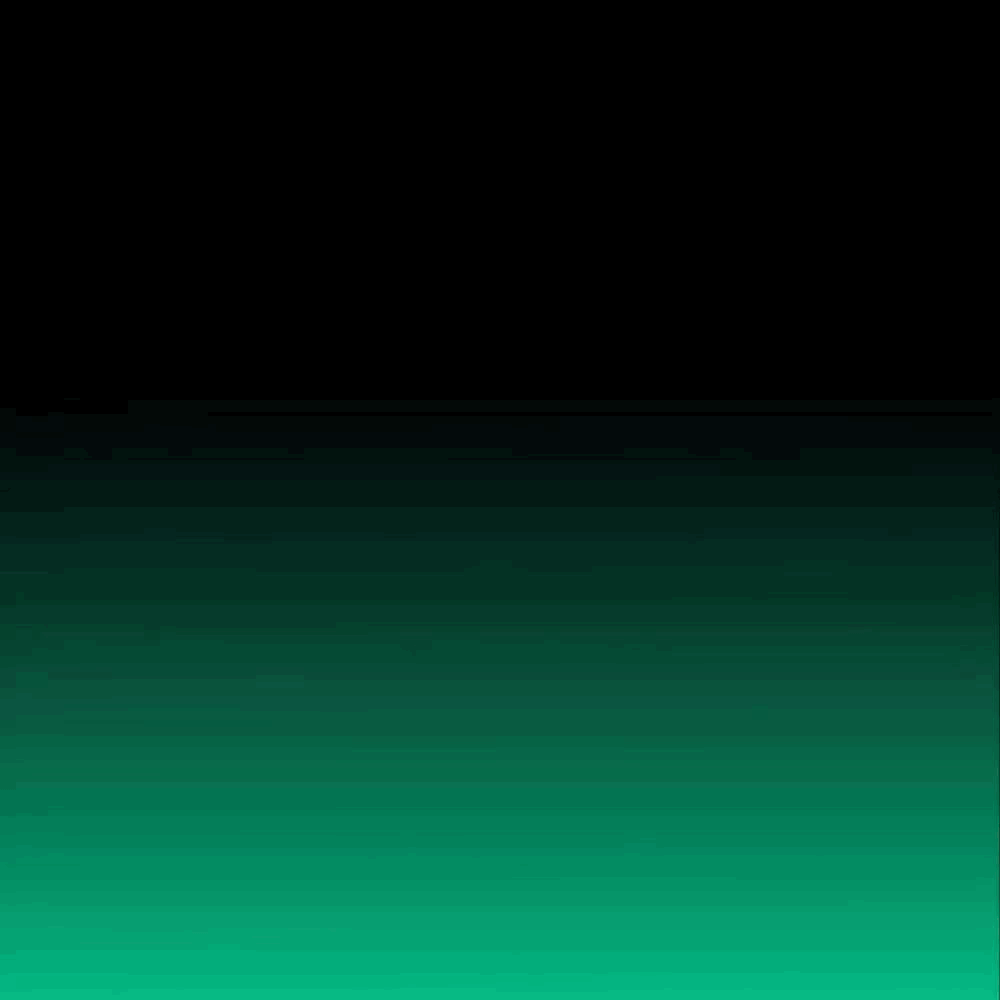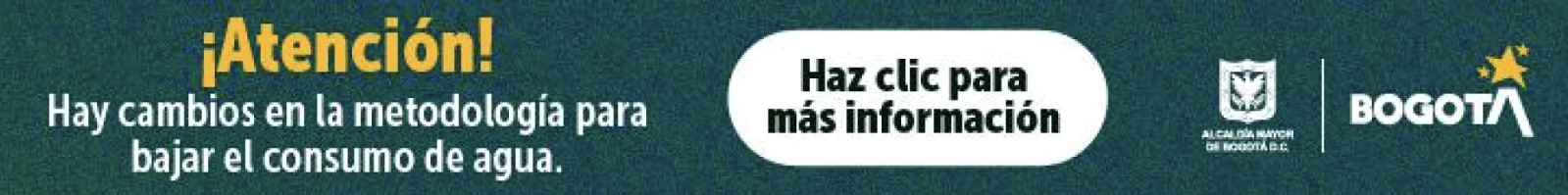En días pasados se cumplieron cinco años del plebiscito mediante el cual el entonces presidente Juan Manuel Santos convocó a los colombianos a que se pronunciaran con respecto al Proceso de Paz.
Al margen de los resultados, el Acuerdo de Paz, como todo pacto político de gran envergadura, logró que Colombia empezara a vislumbrar en su horizonte una transición política que, debe decirse, aún está en ascuas.
El Paro Nacional, los deseos de cambio reflejados en todas las encuestas y la alineación por primera vez en la historia reciente de Colombia de grandes capas ciudadanas con sectores políticos plenamente identificados con la centro izquierda, izquierda o progresistas, no son sino los síntomas de una sociedad que está tratando de romper el celofán impuesto por décadas de gobiernos conservadores y por la narrativa unidireccional de la salida armada al conflicto. Por primera vez en años, el debate nacional tiene la oportunidad de cambiar de foco.
Sin embargo, esa fuerza social, algo amorfa y sin liderazgos claros, se ha encontrado de frente con el relato sorprendentemente consistente de sectores políticos y económicos poderosos, que han hecho su tarea de mostrar la paz como un acuerdo entre élites: por un lado, argumentan, está una ‘social bacanería’ débil que quiere entregar el territorio nacional y todo el potencial de los colombianos al ‘castro chavismo’ y por otro una cúpula guerrillera que lo único que busca es impunidad.
Esta narrativa simple, tremendamente efectista y contraria a la lógica de cualquier acuerdo de paz (cuyo fin es generar las condiciones para llevar al escenario institucional las circunstancias que condujeron al enfrentamiento armado) está construida para la protección de los privilegios de los que han gozado estas clases poderosas y dominantes. La discusión sobre democracia, sobre reformas tributarias o impuestos, sobre descentralización o sobre representatividad política no les interesa. Para estos sectores es indispensable que el foco del asunto público esté en la indignación por las curules para las Farc o por un vidrio roto en el paro y no en la redistribución mediante reformas fiscal o agraria de gran calado que obviamente las afectaría solo a ellas.
En este escenario de grandes fuerzas sociales casi siempre acéfalas empujando por la transformación y de unas fuerzas retardatarias, poderosas y bien alienadas empujando por sostener sus privilegios a toda costa, se están jugando las elecciones del 2022. Así las cosas, más allá del trillado cuento de la polarización política o de una lucha de clases, lo que en Colombia se está presentando es una fractura entre quienes quieren un cambio de camino y de paradigmas políticos y entre quienes quieren mantener el statu quo.
De cómo se siga presentando ese pulso y de quién gane las próximas elecciones presidenciales dependerá que la transición se consolide mediante la institucionalización en el debate político nacional de temas como la pobreza o la desigualdad o que el país retroceda dolorosamente a estados previos a la firma del acuerdo.
Para ponerlo en términos coloquiales, Colombia está viviendo una temporada gripal luego del aguacero y, como dicen las abuelas, si no se cura del todo a partir del mayor cuidado del mundo, el resfriado resultará estallando a la vuelta de la esquina con tanta fuerza que el convaleciente durará días enteros en cama y para la cura se necesitará el doble de la dosis que cuando apareció la primera fiebre.
De la misma manera, si la política no hace lo suyo en estos momentos únicos de la historia de Colombia, la transición se malogrará, se generará un nuevo y feroz torbellino de violencia y el desencanto ciudadano hará tambalear la poca democracia que le queda a este país.
En esta encrucijada, nada más pero nada menos, es en la que se está jugando el futuro de Colombia en los próximos años.
PORTADA

Gustavo Petro niega crisis en el orden público

¿Susana Muhamad y Alexander López se quedan en el Gobierno Petro?

¿Álvaro Uribe seguirá insistiendo en que su juicio tiene origen político?

¿Se alista Juan Manuel Galán para competir por la Presidencia?