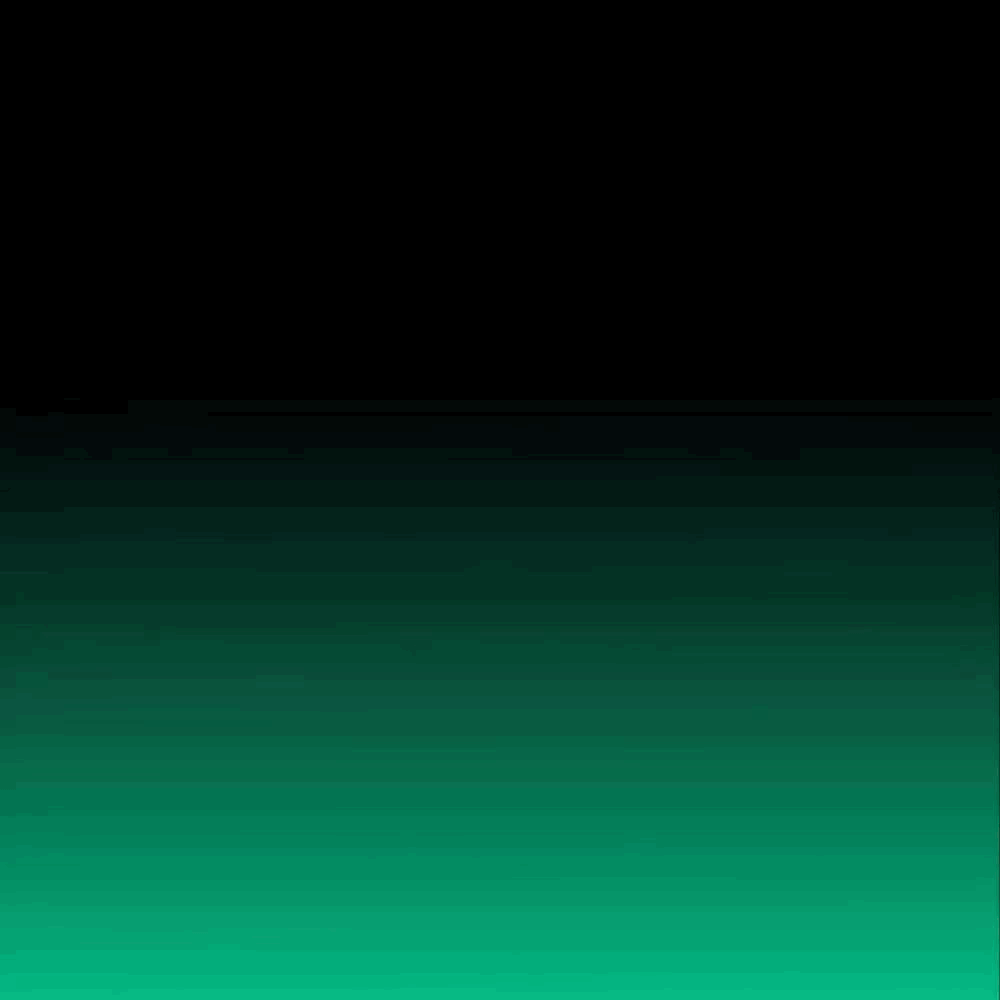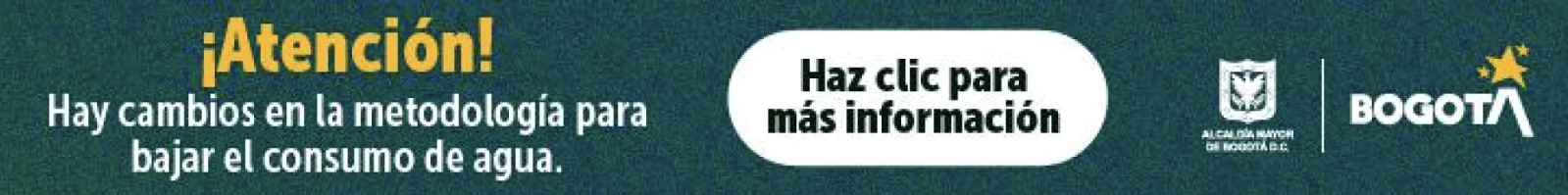Sandra Rodríguez Novoa | Opinión
Siempre he pensado que todos, sin excepción, enfrentamos suicidios temporales a lo largo de nuestra existencia. Unos lidian con cambios bruscos, otros sienten que ya cumplieron ciclos, pero no se atreven a tomar decisiones hasta que las toman por ellos y hay otros –como yo– a quienes se nos prende una chispa y nos lanzamos al agua. La cagamos, seguro, pero por alguna extraña razón hay siempre un grado de satisfacción. Una sensación de “lo intenté”.
Entre unos u otros tipos de persona, al final naufragamos entre un sinnúmero de expectativas que si bien pensamos que nos catapultan, lo único que esconden es asfixia. Las expectativas dañan la cabeza en una medida que no alcanzamos a dimensionar hasta que “fracasamos” en el destellante camino de alcanzar eso que imaginamos. Lo ideal, lo perfecto, lo planeado, lo que se espera de uno, ese horizonte de mierda que enmascara lo que no se entiende, lo seductora que resulta la vanidad; todo eso, ha hecho que dejemos de lado lo esencial. Lo que se entiende solo en el silencio. Lo verdaderamente importante. ¿Y luego qué viene? La frustración, el miedo, el remordimiento, la autocompasión y la ceguera consentida.
Jugamos a ser Dios. Si. Aunque se lea raro, a eso jugamos, creyendo que tenemos el poder de trazar las coordenadas más prolijas para determinar lo que vaya a pasar. Y en ese juego sádico, por decir menos, nos perdemos. Abandonamos la magia de dejarnos sorprender con lo que trae la mañana siguiente y nos montamos en el tren del afán, de una perfección inexistente y de lo poco inspirador que puede ser convertirse en la conjugación de las expectativas propias y de los demás. Nos catequizamos en los ansiosos lobos de esa garganta metálica llamada reloj, cuyo tic tac se apoderó de nuestra vida y nos reclama resultados.
Pues la noticia es que no somos ese ser supremo (sin darle un nombre particular) que tiene el presupuesto del Todo. El tiempo no nos pertenece y eso que creíamos que estaba en nuestras manos: nunca ha estado bajo nuestro control.
¿Qué esperamos? ¿Cómo es que tenemos la osadía de decidir sobre ‘el futuro’ propio o, peor aún, del otro? La cosa es que esta pandemia deja claro más de un predicamento: que eso que dice en El Principito es cierto: “lo esencial es invisible ante los ojos”, que la vida empieza cuando dejamos de esperar y esperamos lo máximo del momento en el que estamos, que el futuro es una ficción teórica, que la indiferencia y la falta de compasión se convirtieron en adorados héroes, que la existencia necesita algún grado de anestesia, que cuando lo único que vemos es dolor heredamos ignorancia colectiva, que hay belleza en la imperfección, que somos inevitablemente vulnerables y que existe cierta comodidad en serlo, que aún guardamos algo de niños, algo de ancianos y mucho de adolescentes, y que el tiempo traiciona la suerte del ídolo… entendiendo al ídolo como la expectativa.
Así las cosas, la expectativa se fracturó. Se mutiló. La expectativa sufrió una vasectomía y no es de extrañar que exista tanta desilusión. Y aunque hoy lloremos por lo que no es, no fue o no pudo ser, queda prohibido no aprender. Está prohibido no regocijar al alma con una buena charla, algo de música y baile, dosis controladas de algún brebaje de uva, la risa repentina hasta dejar brotar lágrimas, soñar y soñar, tener la valentía de amar hasta la médula (así tengamos que recoger de a pedacitos ese corazón sincero) y jamás, pero jamás, pensar que algo está en nuestras manos y que nuestra vida es un listado de condiciones o requisitos que nos impusimos o dejamos que nos impusieran.
Vivamos, al final todo pasará, y si no pasa, no es aún el final.
PORTADA

Cupos en el Invías podrían generar un nuevo escándalo de corrupción en el Gobierno Petro

La preocupante situación de seguridad de Francia Márquez

¿Se terminan las relaciones entre el presidente y la vicepresidenta Francia Márquez?

«Para Armando Benedetti las mujeres no son nada»: Catherine Juvinao