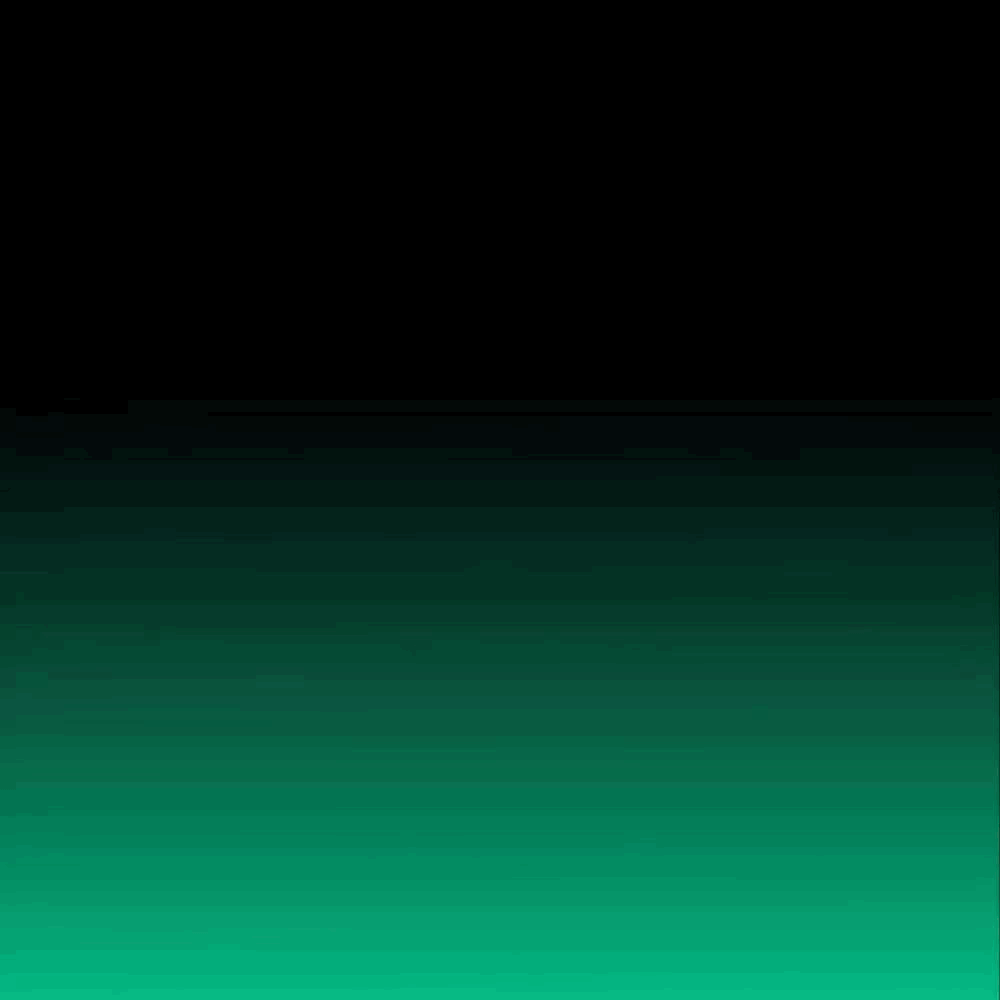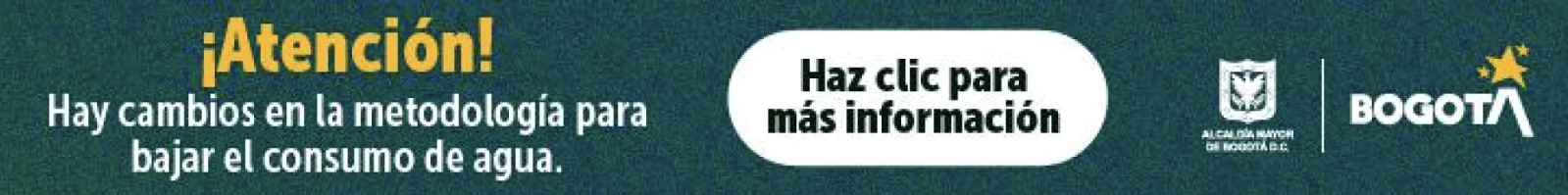El 20 de mayo pasado, se cumplieron 60 años del envío de la carta de paz que los habitantes de la zona de Marquetalia (Tolima), en límites con Cauca y Huila, liderados por Manuel Marulanda Vélez (Pedro Antonio Marín), enviaron al entonces presidente de la República, Guillermo León Valencia (abuelo de Paloma Valencia). En esa carta, además de pedir inversión social, construcción de vías, escuelas y centros de salud, se solicitaba el retiro de las tropas del Ejército Nacional, que días antes habían ingresado a la región a sangre y fuego, en respuesta a las reivindicaciones campesinas acumuladas por años de violencia y abandono. La respuesta a la carta de un puñado de colombianos y colombianas fue la represión, el bombardeo, la guerra y la muerte. Este pasaje de la historia se enmarca en los orígenes de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Una decisión que privilegió el uso de la fuerza y de la guerra, en lugar de la respuesta oportuna, dialogada y eficaz del Estado, nos condujo, hasta la fecha, a más de sesenta años de violencia guerrillera (que no debió nunca suceder), confrontación social y polarización del país. Seis décadas de dolor que pudieron evitarse si quienes ostentaban el poder no hubieran preferido, bajo el amparo de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional (que algunos exmilitares y políticos se resisten siquiera a evaluar), el camino de la guerra, en lugar de la reconciliación y el reconocimiento de las diferencias.
Algunos grupos armados, que se reivindican como FARC, alejados de la voluntad de paz del acuerdo firmado en 2016, quisieron recordar aquellos hechos dolorosos de mayo de 1964. Nada más distante de la lucha por los derechos sociales y políticos de los sectores populares que pretender que la toma a sangre y fuego de poblaciones, el asesinato y las amenazas contra poblaciones indígenas, afrodescendientes, obreras y campesinas, el uso del terror y el miedo, y estar vinculados a los negocios ilícitos de narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de especies, o la extorsión a los mineros tradicionales y ancestrales, pueda considerarse parte de la lucha por un mejor país, y menos aún, una conmemoración en memoria de los y las campesinas rebeldes asesinadas en medio de la violencia conservadora-liberal y los planes de pacificación del Frente Nacional.
El país vive una situación diferente a la vivida durante las convulsionadas décadas de los años sesenta y setenta, cuando se conformaron los grupos guerrilleros revolucionarios de ideología de izquierda, tanto comunistas como socialdemócratas, indigenistas o socialistas. La sociedad colombiana tiene una Constitución Política (1991), más garantista e inclusiva, diferente a la vetusta y conservadora constitución de 1886 impuesta con dolor y muerte, que debe ser desarrollada y aplicada a cabalidad. Se cuenta, por primera vez en la historia, con un gobierno de transición progresista, no ligado a las tradicionales esferas de poder. Se plantean inversiones sociales en educación, salud e infraestructura que beneficien a las comunidades y se comienza a desarrollar la eternamente aplazada Reforma Rural, que forma parte de las causas estructurales que originaron el conflicto armado interno.
Lo más revolucionario, en toda la amplitud y generosidad que esta palabra encierra, es comprender que la sociedad colombiana clama, suplica, resiste y lucha para que la paz sea una realidad. Más allá del apellido que se le ponga a la paz, sea este la Justicia Social, Total, Integral, Transformadora, Territorial, etc., lo que la gente quiere es la paz que finalmente silencie los fusiles; la paz para poder hablar, para poder dialogar, para concertar y ejecutar las políticas, los planes, programas y proyectos que hagan posible una Colombia nueva, pacífica, democrática, incluyente y justa, para que nunca más, por ningún motivo, a un compatriota se le ocurra apuntar o disparar un arma contra otro compatriota.
El pueblo caucano, así como algunos habitantes de Nariño, Valle, Chocó, Putumayo, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander y Arauca, sufren a mayor escala el rigor de una confrontación impuesta por los mercaderes de la muerte, por los dueños de las economías ilegales ligadas a la minería del oro y al narcotráfico, por quienes, bajo el pretexto de las difíciles condiciones de pobreza y exclusión impuestas por el modelo privatizador y la economía de mercado, se empeñan en sostener una violencia armada demencial y profundamente dolorosa, ya sea para mantener privilegios económicos o como estrategia política.
El Gobierno Nacional y los gobiernos locales deben hacer uso de todas las herramientas políticas que hagan posible la construcción de la paz. Nada puede ser subestimado o desechado cuando se trata del bien preciado de la vida; en estas regiones es claro que se deben co-construir acuerdos de territorialidad para la paz, vinculando a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, los cuales deberán quedar contemplados en Pactos por la Paz y la Vida, en donde se conjuguen estrategias claras que comprometan a la sociedad civil, ligadas a acuerdos de inversión estratégica en materia de salud, educación e infraestructura vial. Para ello se requiere una mayor coordinación interinstitucional, estrategias territoriales para la superación de las economías ilícitas y la instalación de cadenas productivas y de crecimiento económico que beneficien a todos y todas, unido a la generación de una cultura de paz, derechos humanos, reconciliación y protección a la vida, a partir de estrategias pedagógicas, comunicativas, de autocuidado y autoprotección, que fortalezcan los valores, los derechos y los deberes de la ciudadanía.
No estoy proponiendo con esto que el Estado renuncie al uso legítimo de la fuerza para proteger la vida y los bienes públicos y privados, labor que se hace más necesaria en tiempos de crisis y de ataques indiscriminados que infringen el Derecho Internacional Humanitario. Al igual que muchos y muchas, estoy convencido de que la sola estrategia de fortalecimiento del pie de fuerza, buscando vencer a los grupos armados por la vía militar o el sometimiento a la justicia, ya hace rato se comprobó, que no nos conduce a la paz. Puede que estas estrategias instalen un superficial clima de tranquilidad, como en otras ocasiones ha ocurrido; sin embargo, la llama de la violencia seguirá encendida, hasta que vuelvan a darse las condiciones para perpetrar otros ataques armados y la muerte violenta vuelva a transitar por campos, veredas y calles.
Las comunidades queremos la paz, pero esta no emergerá si no nos comprometemos a construir las condiciones para que eso ocurra. Hay que juntarnos, unir nuestras voces, movilizarnos, dialogar y construir compromisos posibles y realizables a corto, mediano y largo plazo, para descalificar las violencias. El Gobierno Nacional y los gobiernos locales deben continuar por la ruta de la participación con poder de decisión y avanzar hacia una estrategia territorial más sostenible e incluyente, más deliberativa y democrática, a todos los niveles y con todos los actores sociales, para hacer posible la ampliación y el fortalecimiento del tejido social y político que resiste, persiste e insiste en la Paz.

Luis Emil Sanabria Durán
PORTADA
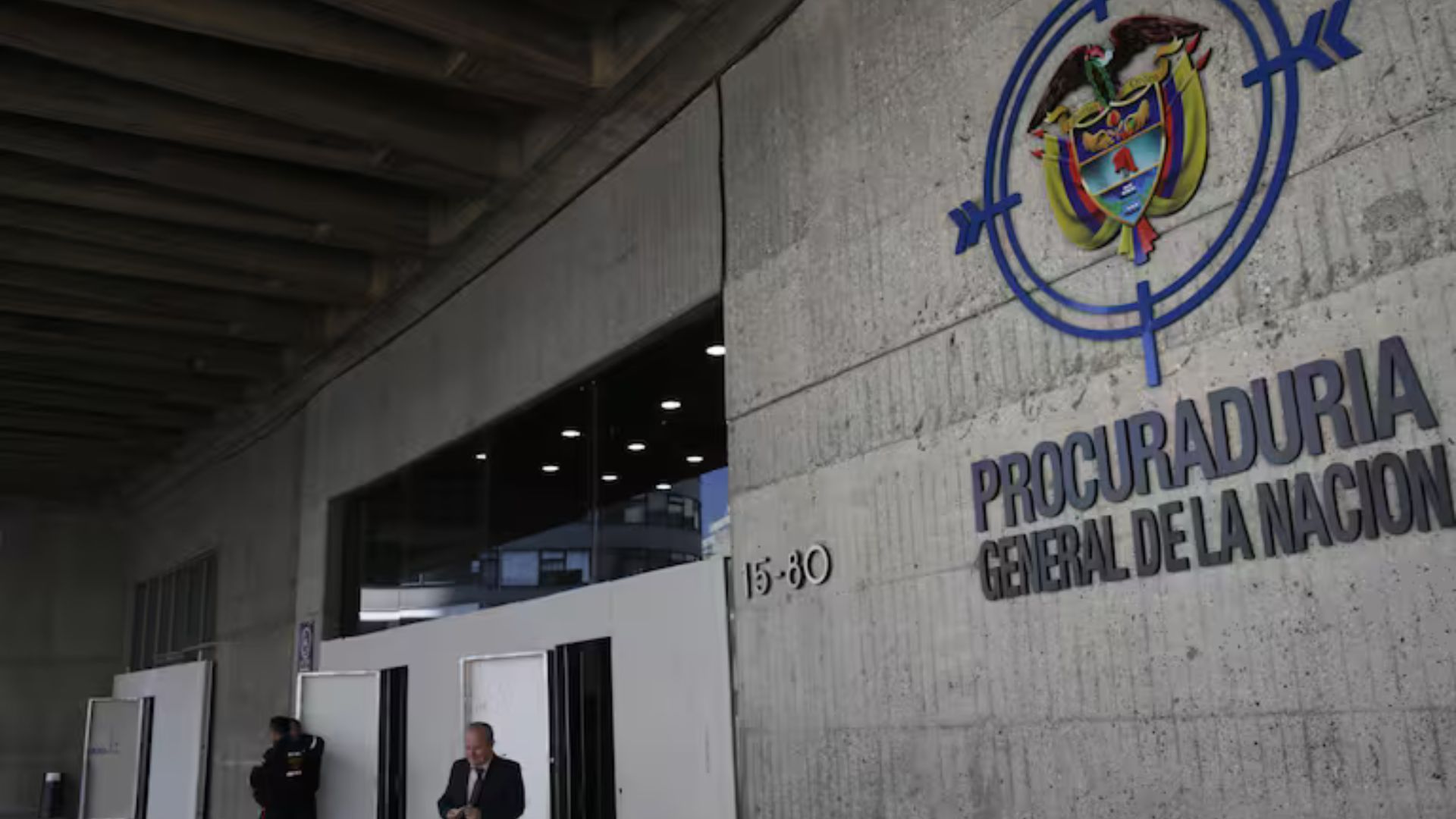
Procuraduría investiga al viceministro de la Igualdad por presunto acoso sexual

Investigación previa contra Roy Barreras

El nuevo ministro de Defensa renunciará a las filas militares

Agmeth Escaf llama a rendir cuentas al director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado