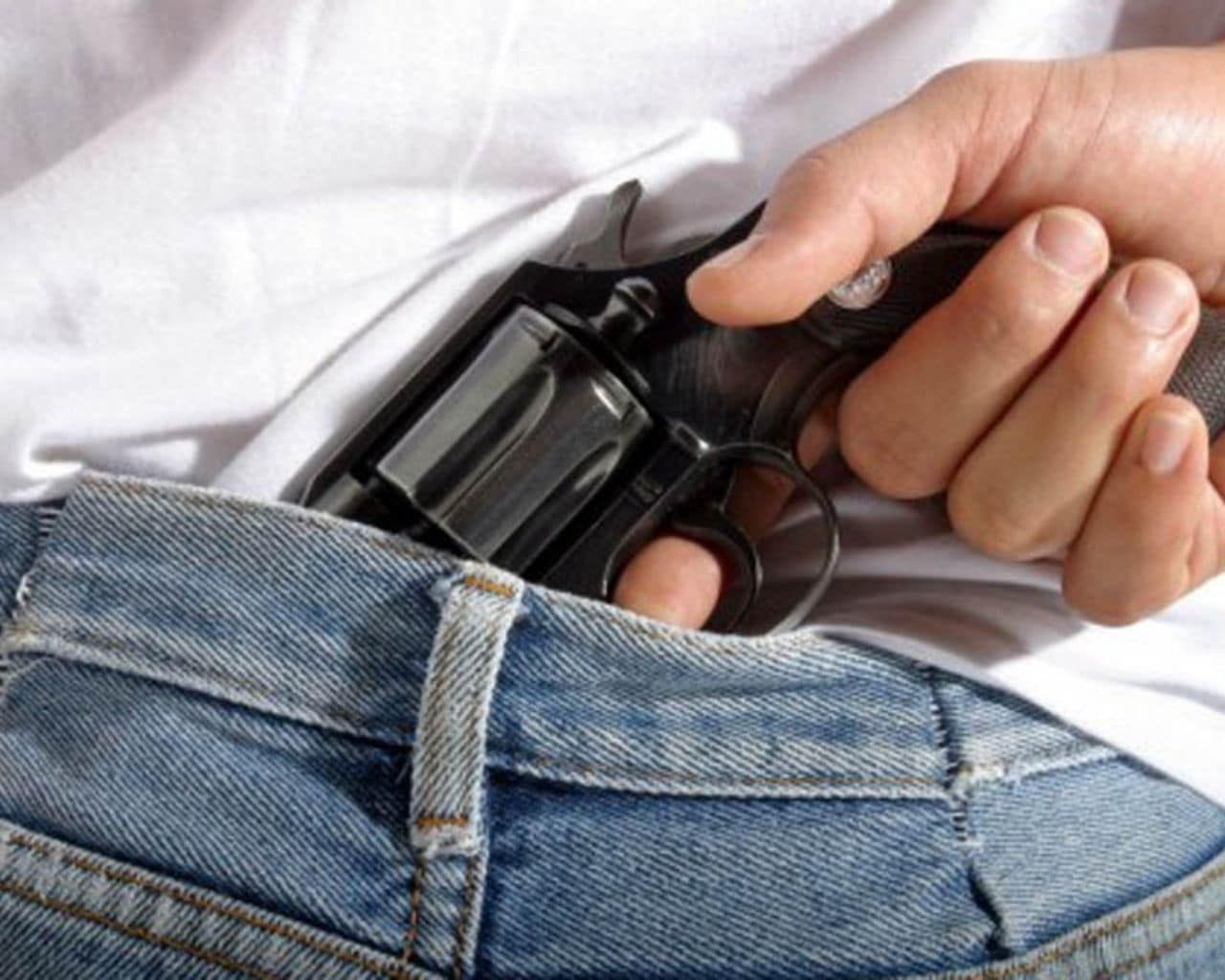Un cambio por la vida: el cambio que necesita Colombia
Colombia saldrá hoy a votar por el nuevo Presidente de la República y la nueva Vicepresidenta del país. En este país, históricamente, el continuismo se disfraza. Evidentemente el continuismo de exclusión, de desigualdad y de violencia no tiene réditos políticos. Hoy, todos los candidatos presidenciales dicen representar el cambio. En uno de los debates presidenciales, Federico Gutiérrez aseguró que, al igual que Petro, le apuesta al cambio ¿ese es el cambio que necesita Colombia? ¿un “cambio” empotrado en el uribismo y los nexos tradicionales de la política con la paraestatalidad?
Gustavo Petro y Francia Márquez no sólo lo han propuesto, sus historias de vida han encarnado ese cambio por la vida. El cambio que propone la fórmula del Pacto Histórico es una apuesta para bajar la tasa de homicidios que el gobierno de Iván Duque deja en 27.4 por 100 mil habitantes.
Necesitamos un cambio real que no perpetúe la ortodoxa política de seguridad basada en el aumento del pie de fuerza, sino que la prioridad sea la vida y los derechos humanos, la investigación criminal rigurosa, políticas que no se basen exclusivamente en la ley por las malas, y que tengan en cuenta los impactos diferenciales, territoriales, económicos y sociales, y los mecanismos de regulación que sustentan las ilegalidades en los territorios. Para que el cambio sea por la vida, la protesta no se puede tratar como un problema de orden público.
La Policía y el ESMAD, deben garantizarse por una policía anti motines construida colectivamente y que no salga a la calle viendo y tratando a los jóvenes como si fueran enemigos internos de este país. Debemos reconocer que la humanidad ha logrado tener derechos y democracia gracias a la protesta y a la resistencia contra la autocracia, la exclusión, el hambre y la pobreza.
El cambio que necesita Colombia llena a la vida de dignidad, por lo que respeta e implementa las decisiones de la Corte Constitucional sobre derechos sexuales y reproductivos, la eutanasia, el matrimonio igualitario, entre otros, así como también hace reales las promesas de la Constitución en garantías para la salud, educación y demás derechos sociales. El cambio por la vida y por la vida digna, enfrenta la intermediación financiera, asume el Estado como el principal agente que garantiza derechos sin caer en la lógica del ánimo de lucro. La concentración de la tierra que vivimos, la más alta del mundo, impide un cambio por la vida donde las campesinas y campesinos tengan derecho a ser y hacer lo que quieren ser y hacer. Implementar el acuerdo 1 de paz es fundamental en ese sentido.
Este cambio por la vida asume la educación como principal factor de transformación del país enfrentando la enorme exclusión entre el mundo rural y urbano, entre los colegios internacionales y los colegios oficiales de los territorios pobres de las ciudades.
Colombia necesita que le apueste a la adaptación climática y luche contra la deforestación sin criminalizar a la población indígena y campesina. Pasar de un modelo extractivo, que considera al ambiente como una oportunidad económica, a un modelo que lo proteja sin criminalizar a los más necesitados, es un cambio por la vida.
La tasa de desempleo que deja este gobierno es del 12%, un alto porcentaje de informalidad (44%), y una feminización del desempleo (17% de desempleo en mujeres y 10% de desempleo en hombres). No hay ningún cambio si se propone perpetuar un sistema tributario regresivo, basado en la teoría del goteo, según el cual aumentar los beneficios a las grandes empresas y a sus accionistas, el bienestar “goteará” al resto de la población. En contraposición, un cambio por la vida necesita recursos en el que se eliminen las exenciones tributarias (todos ponen, todos ganan) y cada quien aporta según su capacidad.
Un cambio por la vida, en últimas, es un cambio para que se teja paz y paz territorial en Colombia, se implementen los acuerdos y no se hagan trizas. Este cambio por la vida hace resistencia a la guerra, a la paraestatalidad y a las fuerzas mafiosas que han penetrado el Estado.
La trayectoria política y personal de Gustavo Petro y Francia Márquez representan este cambio. Sus liderazgos se han concentrado en la paz, en resistir y denunciar el paramilitarismo y la corrupción, en mejorar las condiciones de vida de las personas históricamente excluidas.
Soy Diego Cancino, concejal de Bogotá por la Alianza Verde, y por eso mismo, quiero que este 29 de mayo Francia Márquez sea mi vicepresidenta y Gustavo Petro mi presidente.