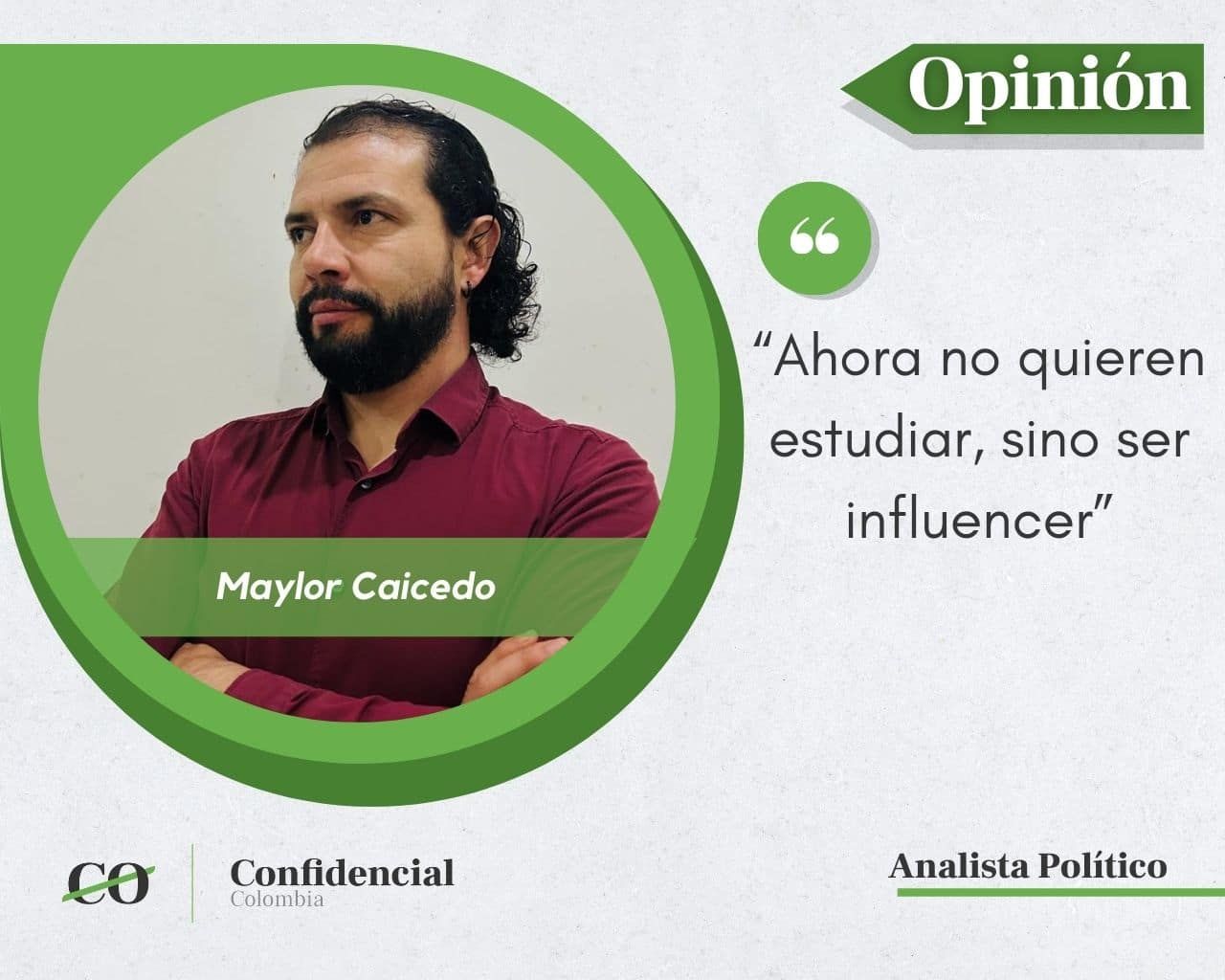“Ahora no quieren estudiar, sino ser influencer”
La calidad y cobertura de la educación superior son temas preocupantes para la actual administración. Como respuesta, el pasado 20 de julio, la ministra de educación, Aurora Vergara, presentó al Congreso dos borradores de reforma. En primer lugar, está la propuesta de ley estatutaria que dejaría atrás la visión de la “educación como servicio” para convertirla en un derecho fundamental y de acceso universal. El otro borrador es la reforma a la ley 30 de 1992 que busca aumentar en 500 mil cupos la cobertura en educación superior (cambiando la forma de financiamiento de las universidades), transformar el gobierno universitario y generar modificaciones en el bienestar para quienes ya están matriculados.
La propuesta de reforma a la educación ha sido consultada con diversos sectores de la comunidad académica y, según señala el Ministerio de Educación, hay consensos al respecto. Sin embargo, una de las alarmas que no ha contemplado el proyecto es que, en los últimos años, las matrículas en universidades se han reducido sustancialmente, pues cada vez hay menos jóvenes que quieren estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional.
Los altos costos de las carreras, su larga duración y las preocupaciones acerca de la escasa remuneración al egresar son, entre otros, explicaciones de las reducidas matrículas y la deserción. Un factor poco estudiado es el cambio en los intereses profesionales. En un estudio publicado por la empresa de servicios de remesas Remitly, que analiza las búsquedas en Google de personas que buscan una profesión, concluyó que la profesión que más se busca en el mundo es la de piloto de avión y la más popular en Colombia es la de ser “influencer”.
Recientemente, el rector de la universidad La Gran Colombia, Marco Tulio Calderón, dio a conocer que “en el año 2016 tuvimos más o menos 16.000 estudiantes. El año antepasado quedamos con 10.500, pero ya para este semestre volvimos a descender y quedamos en 9.500″. Esta queja, que se pensaba iba a ser temporal por la pandemia, es reiterada por rectores de universidades privadas de todo el país que inician semestres académicos con menos estudiantes.
En las públicas, aunque la reducción no es tan notoria, se mantiene el fenómeno, al punto que, la apertura de semestres de algunas carreras, peligra. Rectores de universidades públicas dan cuenta del descenso en el número de personas que se presentan: “Lo que hemos detectado es una baja en la compra de formularios. En la inscripción, tan solo hace unos años se vendían 58.000 formularios, y el año anterior se vendieron 36.000″, dice Giovanny Tarazona, rector de la universidad Distrital.
En los hogares, por su parte, frases como “no quiero estudiar, sino ser youtuber” o “mi hijo quiere ser influencer” se han vuelto cotidianas. Las redes sociales representan un nuevo estilo de vida para la generación Z (los nacidos a finales de los noventa e inicios de los 2000) en el ámbito personal, profesional, familiar, etc. Los youtuber, tiktoker e influencer son los nuevos ídolos que representan los modelos a seguir, los referentes que condicionan su conducta vocacional y los constructores de sus proyectos de vida.
Para nadie es desconocido que vivimos en una sociedad en la que la información fluctúa por las redes sociales; mientras que Gustavo Petro y Donald Trump son más “twitteros”, Nayib Bukele informa por Tik -Tok. El éxito se representa en la cantidad de likes, seguidores o vistos que tienen los mensajes. Se habla de la “economía del like”, pues las plataformas digitales pagan si un video se vuelve viral y adquiere un número determinado de “manitos con el pulgar arriba”. Las competencias por encontrar audiencias virtuales, generar nuevos contenidos y editar videos cortos y divertidos se ha convertido en un saber-hacer llamativo para los jóvenes.
En países como España se le ha denominado a estas prácticas como “profesiones emergentes”. El fenómeno ha impulsado a que varias universidades, especialmente privadas, se inclinen por “atraer” a los jóvenes por medio de la flexibilización de programas académicos. Para la muestra un botón. La Universidad de los Andes, reconocida por su prestigio social y académico, ha empezado a diseñar “cursos no formales entre 24 y 60 horas [que] significan una competencia, como por ejemplo, programar en Python, salud mental, evolución social y económica de programas de inversión y programas de 8 meses o unos 24 créditos académicos”.
La reforma a la educación universitaria es una solicitud, no solamente del gobierno nacional, sino de los diferentes sectores y actores de la comunidad académica. Se deben estudiar los cambios estructurales para facilitar el acceso a la educación como derecho y posibilitar un bienestar universitario acorde para evitar la deserción. Sin embargo, estamos en un momento crucial en el que debemos atender el sentir y querer de los jóvenes y revisar esas “profesiones emergentes” que no están siendo atendidas. La reforma a la educación debe incorporar transformaciones en los curriculums académicos, lecturas críticas frente a las redes sociales, transformaciones en el acceso laboral y una revisión de la flexibilización educativa, pues (lastimosamente para algunos) es lo que está imperando en el mercado mundial.