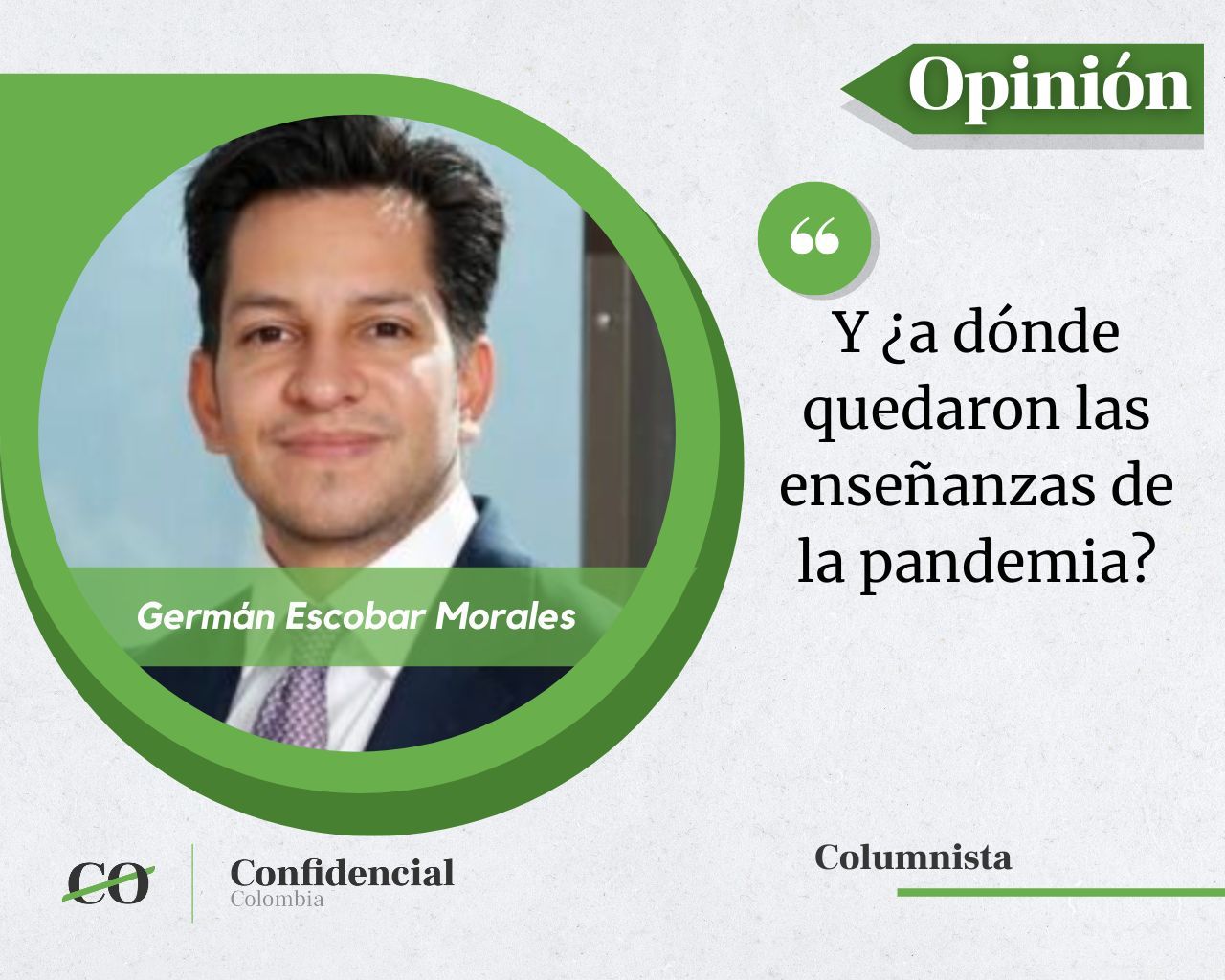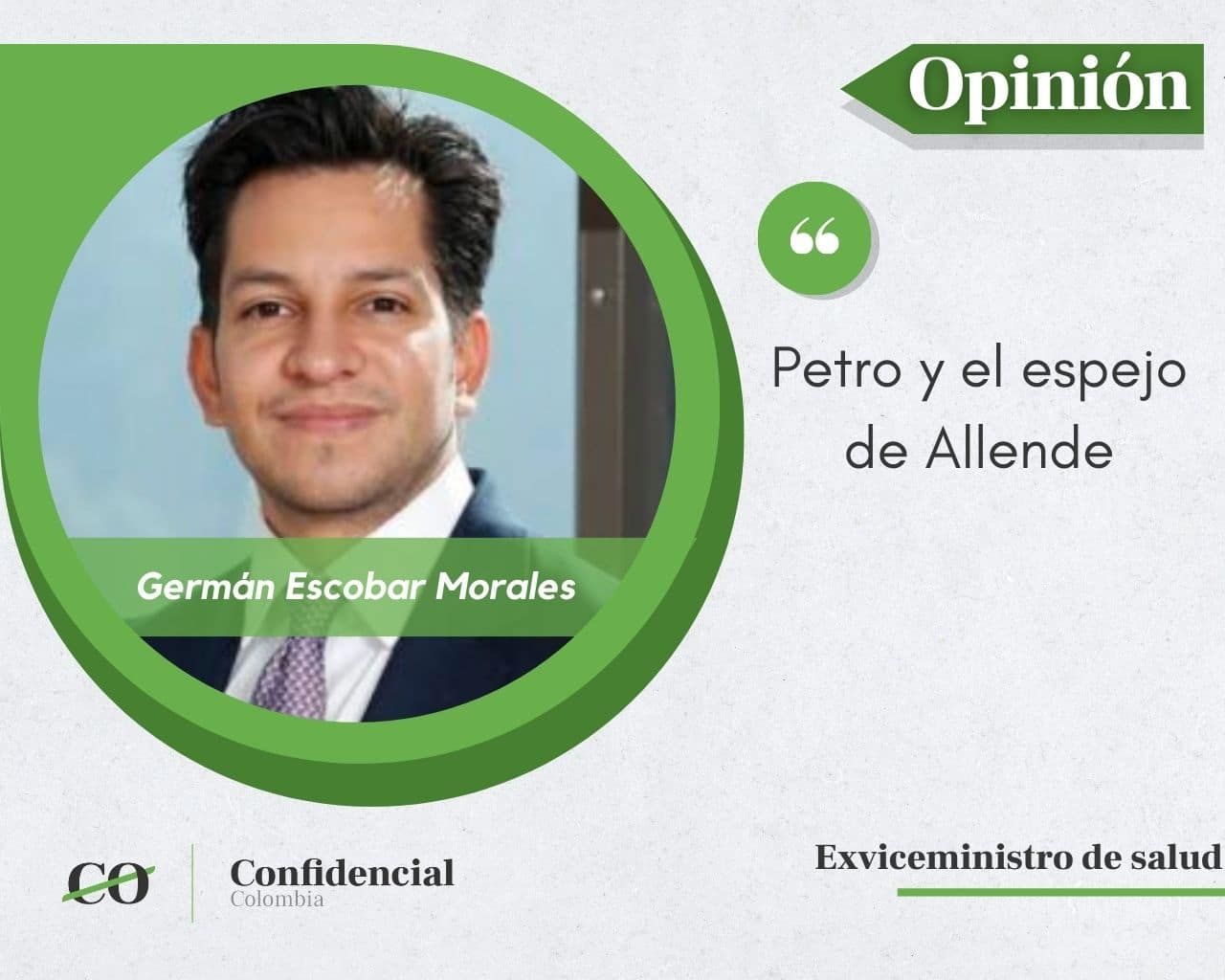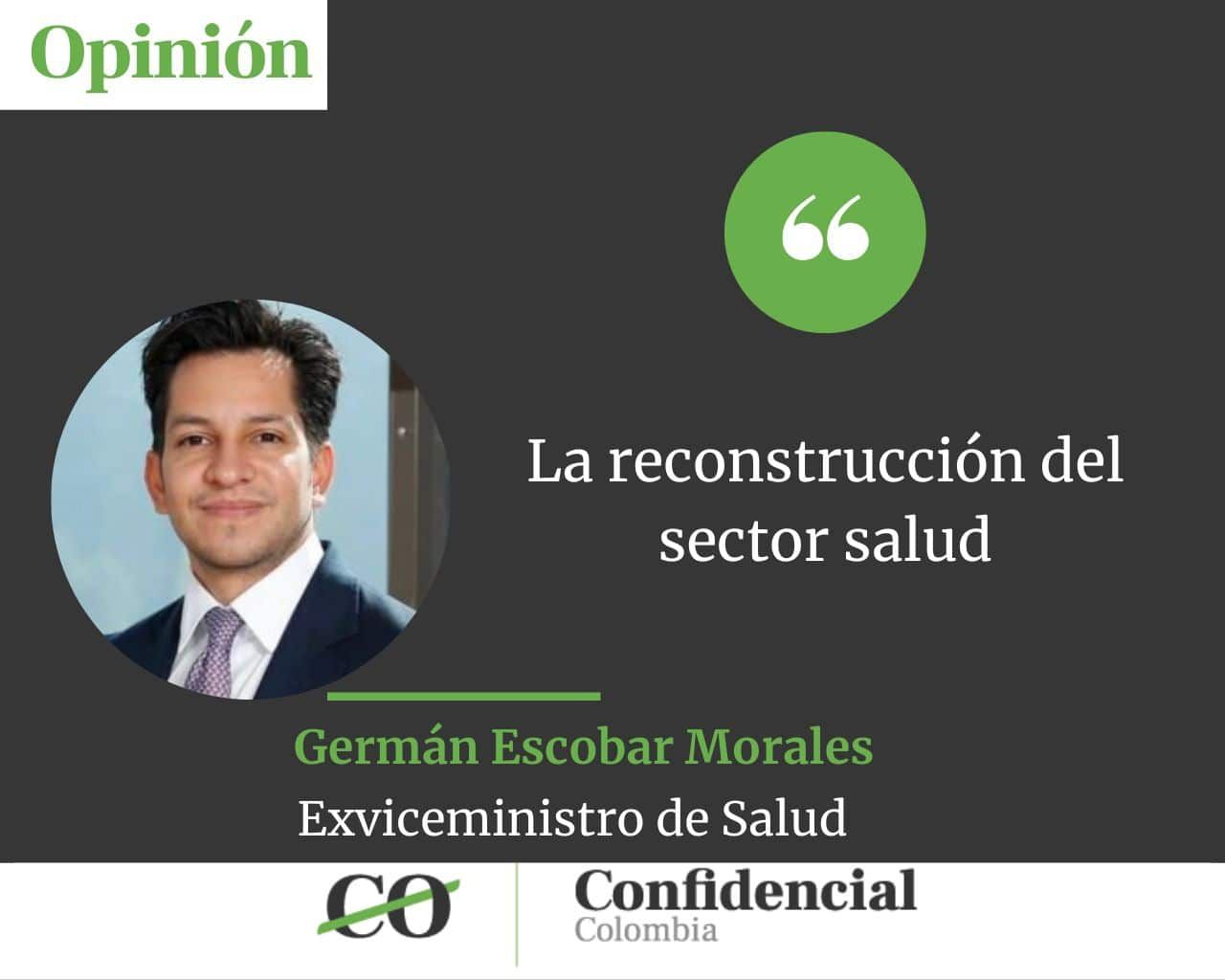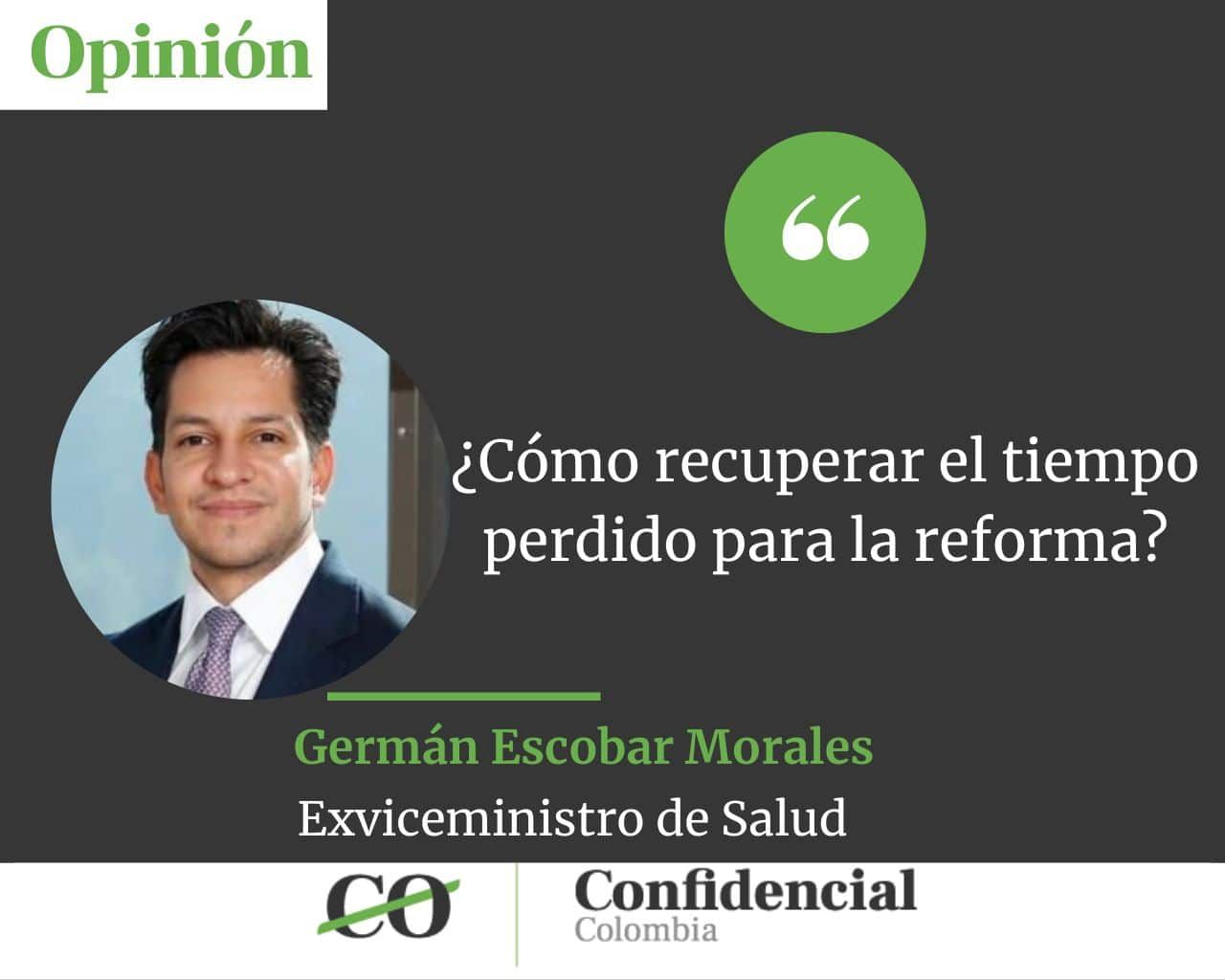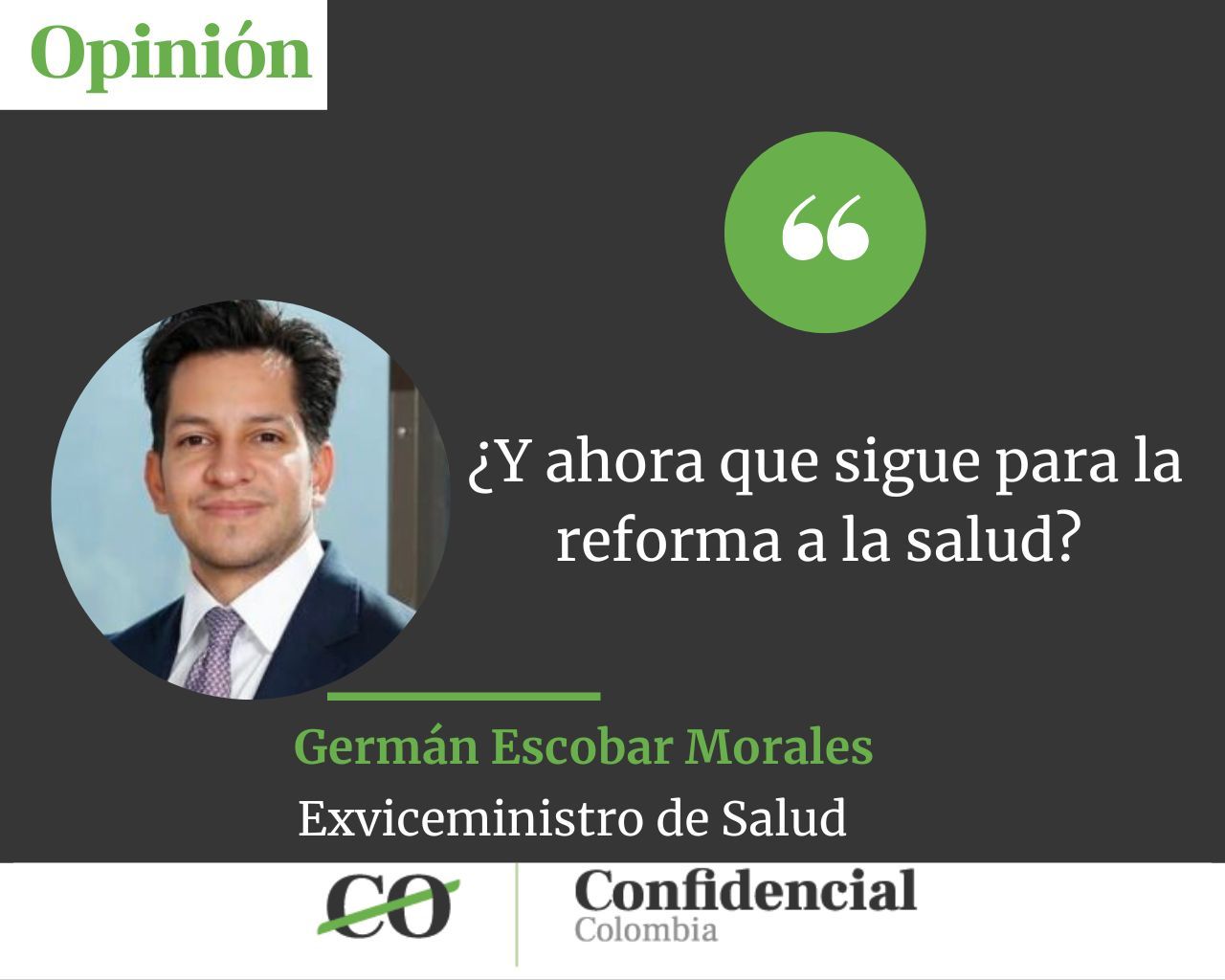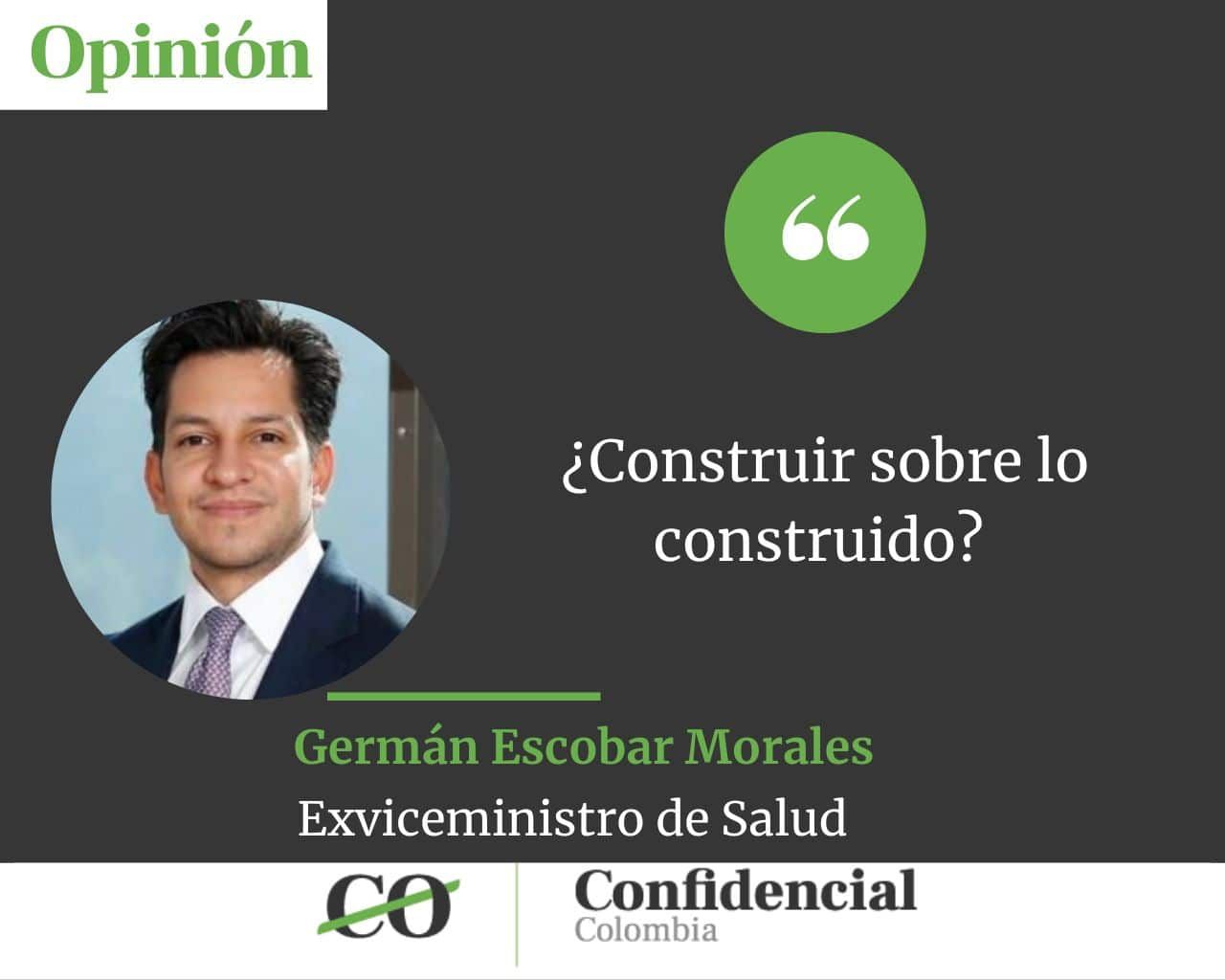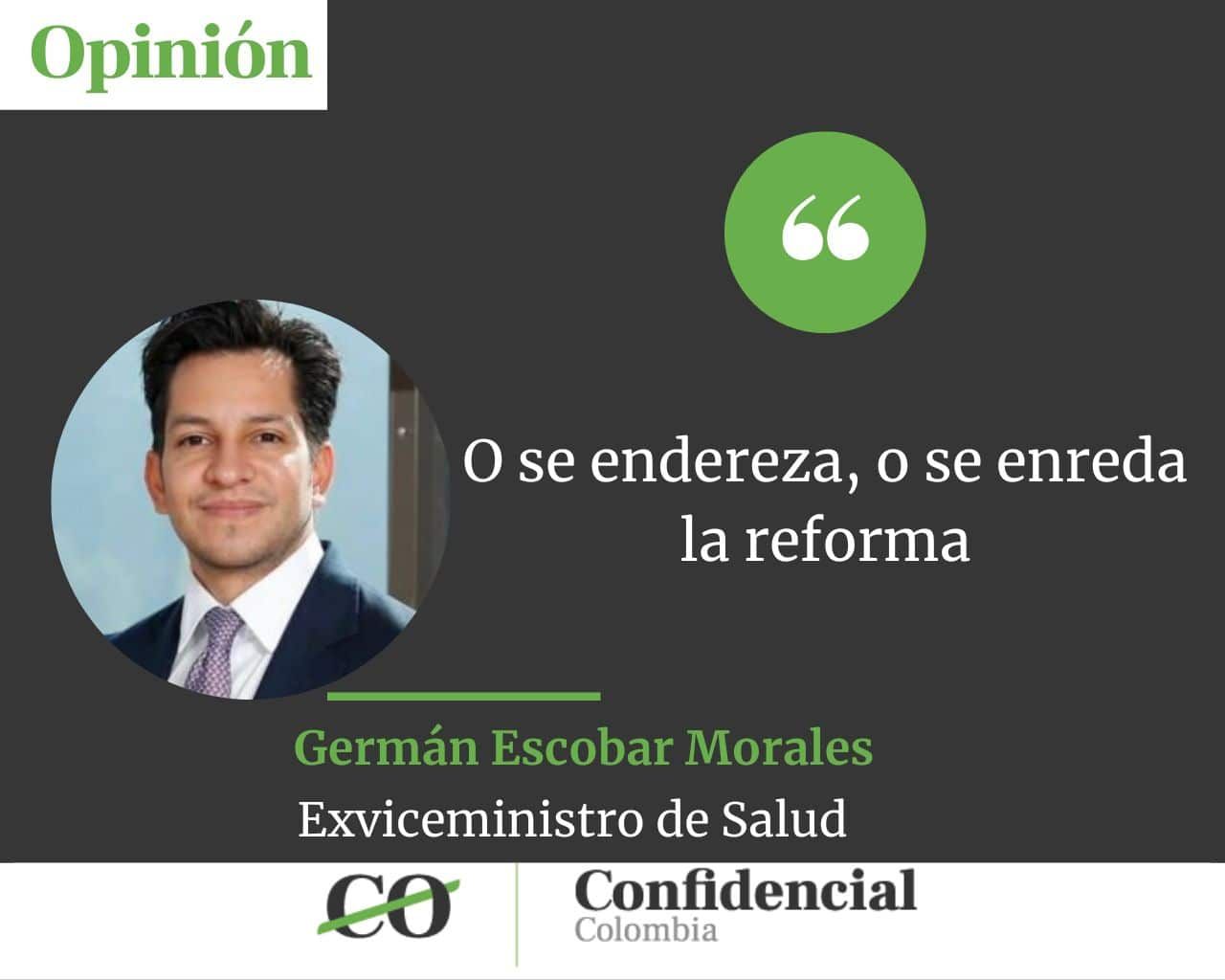El imaginario colectivo de la COP16
Con la primera semana de la COP16, Cali puede decir que escribió una página en su historia, y es que ciertamente, la ciudad se volcó a la celebración de esta conferencia. Por las calles de Cali se observan los extranjeros, tan extraños en esta ciudad como lo puede ser un chontaduro para ellos, por eso, vale la pena revisar algunas cifras acerca de la realización de esta COP en la capital vallecaucana que, por estos días, es uno de los epicentros de la agenda global.
En primera medida, el aforo del centro de eventos Valle del Pacífico, conocido como la zona azul, ha ido incrementando con el paso de los días de la conferencia, llegando a superar las 9.000 personas. Esto refleja que los países del mundo entero acudieron a la cita con sus delegaciones, sin vacilaciones, no se presentaron boicots, ni nada que se le parezca; sin trémulas, estas personas llegaron a discutir el cumplimiento de las 23 metas de biodiversidad, comprometiendo la voluntad futura de sus Estados para la conservación de nuestra riqueza planetaria natural. He podido asistir en distintas oportunidades a la zona azul y he visto como se respira un aire tranquilo, multicultural, sencillo y enfocado en los cientos, sino miles, de conferencias acerca de las muchas dimensiones de la biodiversidad, por ejemplo, aquella relacionada con las comunidades rurales o las economías ilegales que la destruyen, entre muchas otras.
Más allá de esta gran cantidad de gente que se reúne día a día en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, se pueden contabilizar más de 20.000 personas que han llegado a Cali para los eventos complementarios a lo largo y ancho de Cali. Para darles una idea, existen ponencias, talleres, encuentros en, prácticamente, todas las Universidades y centros culturales. Allí, se discute y entrena sobre tal variedad de temáticas que es casi imposible llevarle el ritmo —hablando con algunos periodistas, me han narrado sus peripecias para poder cubrir tan solo las chivas que “más venden»-.
Ahora bien, más allá de los números, lo que hace a esta COP especial es la organización de la zona verde y el circuito de la biodiversidad, de una manera diferente. Hay que reconocerlo, hace parte de nuestra idiosincrasia —y falta de contacto con el mundo— el organizar un encuentro tan festivo alrededor de una conferencia un tanto acartonada para nuestro gusto. Sin embargo, es precisamente esa la magia que tenemos los colombianos, aquella por la que muchos se enamoran de nuestro país, a pesar de los sabidos problemas que tenemos. Desde hace varias COP se organiza una extensión de la misma abierta al público, conocida como la zona verde, en donde se discute de manera más amplia —democrática, tal vez— con participación de organizaciones y personas que no representan a los Estados miembros del Sistema de Naciones Unidas, pero que son fundamentales para la conservación de la biodiversidad. En esta oportunidad, la zona verde va mucho más allá.
La zona verde se extiende por un área que contiene stands que combinan la representación de organizaciones académicas y civiles que trabajan en la preservación de la biodiversidad con nuestros emprendimientos, casi todos eco-sostenibles y, múltiples eventos culturales, atractivos para el público en general. Al caminar por la zona verde —y su apéndice, el circuito de la biodiversidad— pulula la música, de todos los géneros, las exposiciones de creatividad y la gastronomía que, en Cali, alcanza su clímax.
En Cali no puede faltar el baile y la fiesta, por eso, la oferta cultural de estas áreas trae consigo cinco días de conciertos gratuitos para la gente, en donde era imposible que faltara la salsa, con la presentación de Rubén Blades —que aquí es casi un lugareño más— junto a nuestro grupo Niche. Por doquier se escucha la exaltación de estos conciertos, pero también, se vive otro tanto de música del pacífico y género urbano, entre otros. Así, la zona verde y el circuito de la biodiversidad es una fulgurante explosión de activaciones culturales en donde las personas bailan, toman innumerables fotos para el recuerdo —e Instagram— y acceden a productos que, normalmente, no vemos en nuestras tiendas, además de conocer a fondo sobre la biodiversidad, incluso, aquella perdida por nuestra avaricia humana, también.
Pero esta narración no solo es para tratar de hacer una leve impresión de lo que está sucediendo en Cali, sino para reflexionar sobre algo que trasciende todo lo anterior. Se trata del imaginario colectivo de Cali y sus gentes. Cali, la misma que estuvo sitiada por un mes en el llamado estallido social hace tres años; Cali, aquella que tristemente se hizo célebre por los cárteles de la droga de los años 90 del siglo pasado; Cali, la ciudad que presenta una de las tasas de homicidio más altas del mundo; sí, esa misma Cali está cambiando, de pronto, sin darse cuenta, esta COP se ha convertido en uncatalizador poderosísimo de esa transformación. Nuestra ciudad ha vuelto a creer que puede ser una ciudad cívica y que puede recibir al mundo —como lo hizo en 1971 con los únicos juegos Panamericanos organizados en territorio colombiano hasta ahora. Al recorrer las calles de la zona verde y ver a las y los caleños caminando alegres, puedo sentir una “vibra” distinta. Una energía positiva, diferente incluso, a la que se siente en la propia feria de fin de año porque, en esta oportunidad, estamos descubriendo nuevas fronteras, en el sentido literal y figurado de la expresión — ¿Acaso habíamos hablado tan profundamente de ser una ciudad boscosa líder mundial en avistamiento de aves? por ejemplo— estamos evidenciando que podemos hacer lo que otros no pueden y que podemos desafiar el pesimismo y la propia psiquis de años de frustración social.
Cali es hoy, la esquina del movimiento de la biodiversidad de todo el mundo, referenciada en todos —sí, en todos— los grandes medios de circulación planetaria, como el New York Times, pero, sobre todo, Cali hoy es una ciudad que está encontrando en la COP16 un camino para la reconciliación consigo misma, para cambiar su propio imaginario y renacer como una ciudad singular, electrizante, posiblemente indescriptible. Confiemos en el camino que abre la COP16 se profundice, y la salud medioambiental, mental y física de Cali mejore a partir del autorreconocimiento de que hay un camino distinto al que hemos recorrido en los últimos años, uno donde todos cabemos, y donde se pueda convivir en paz, con la naturaleza y entre nosotros mismos.