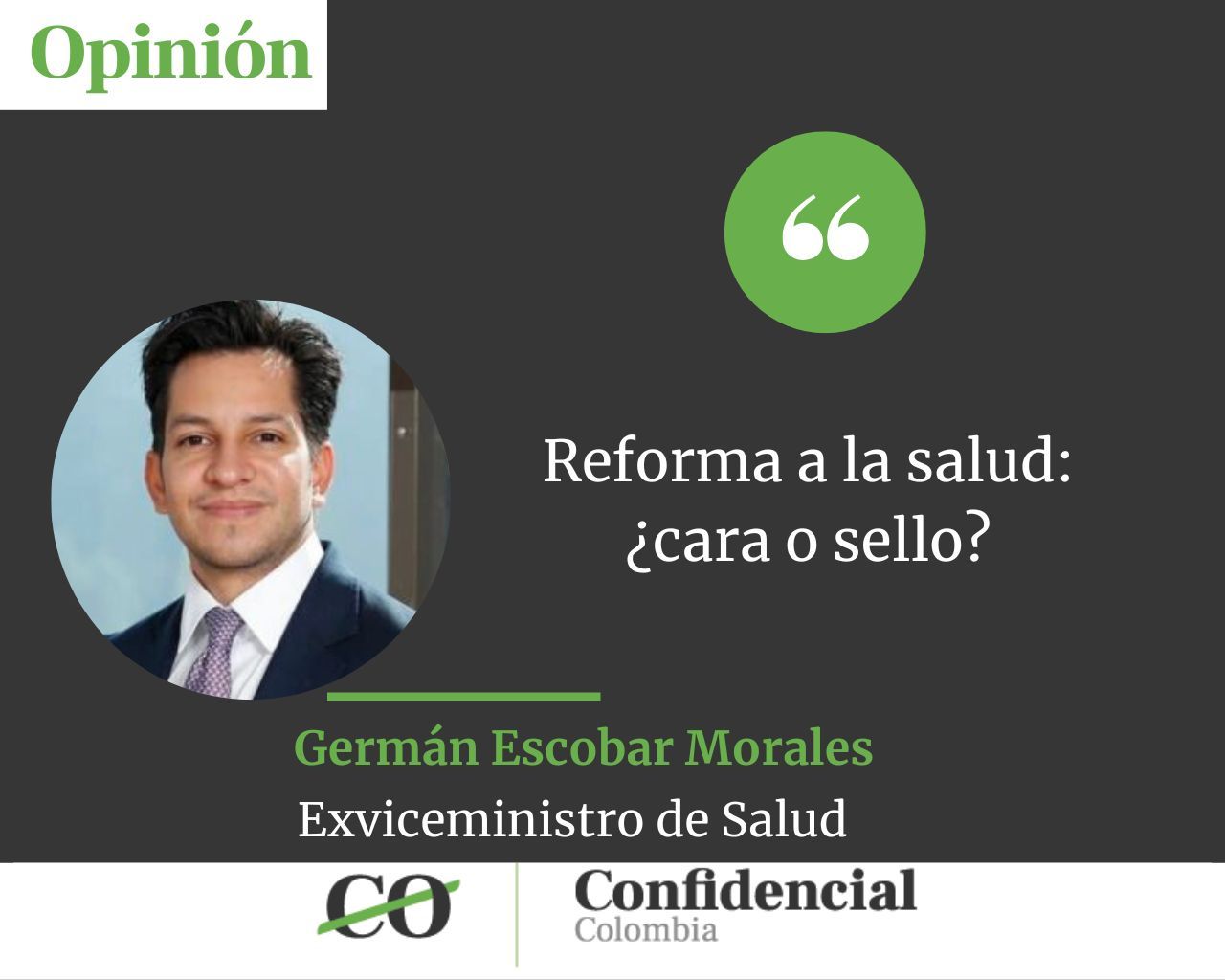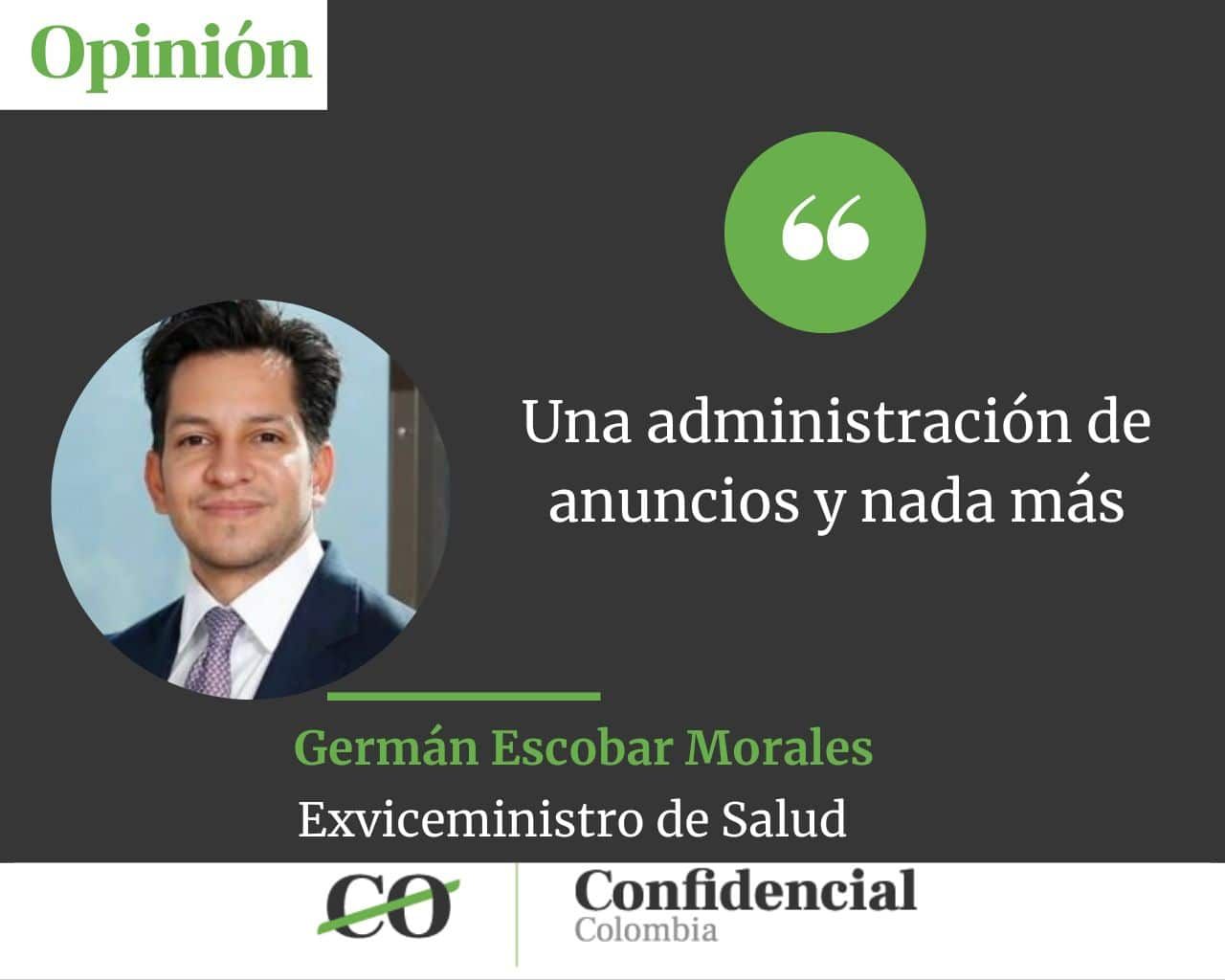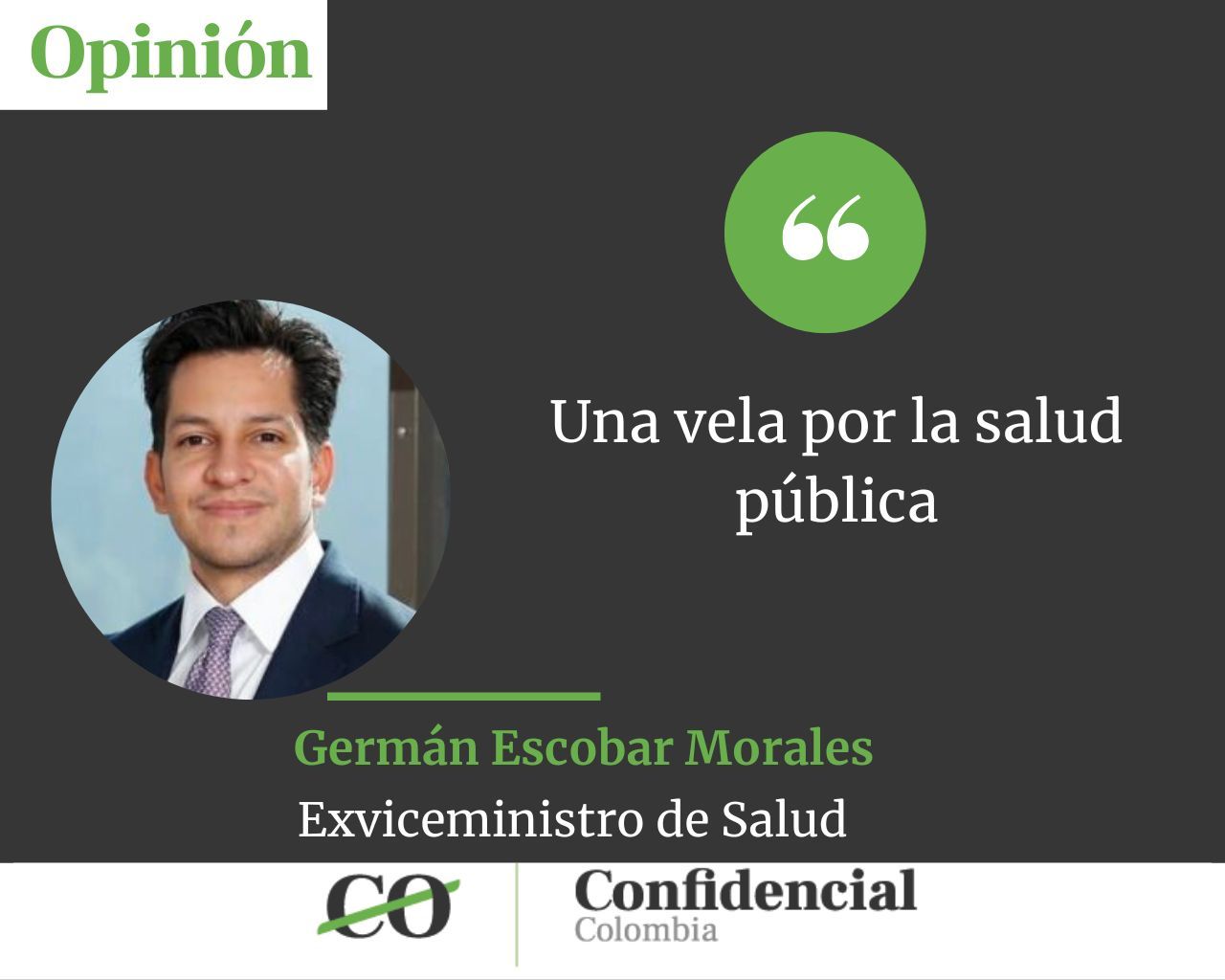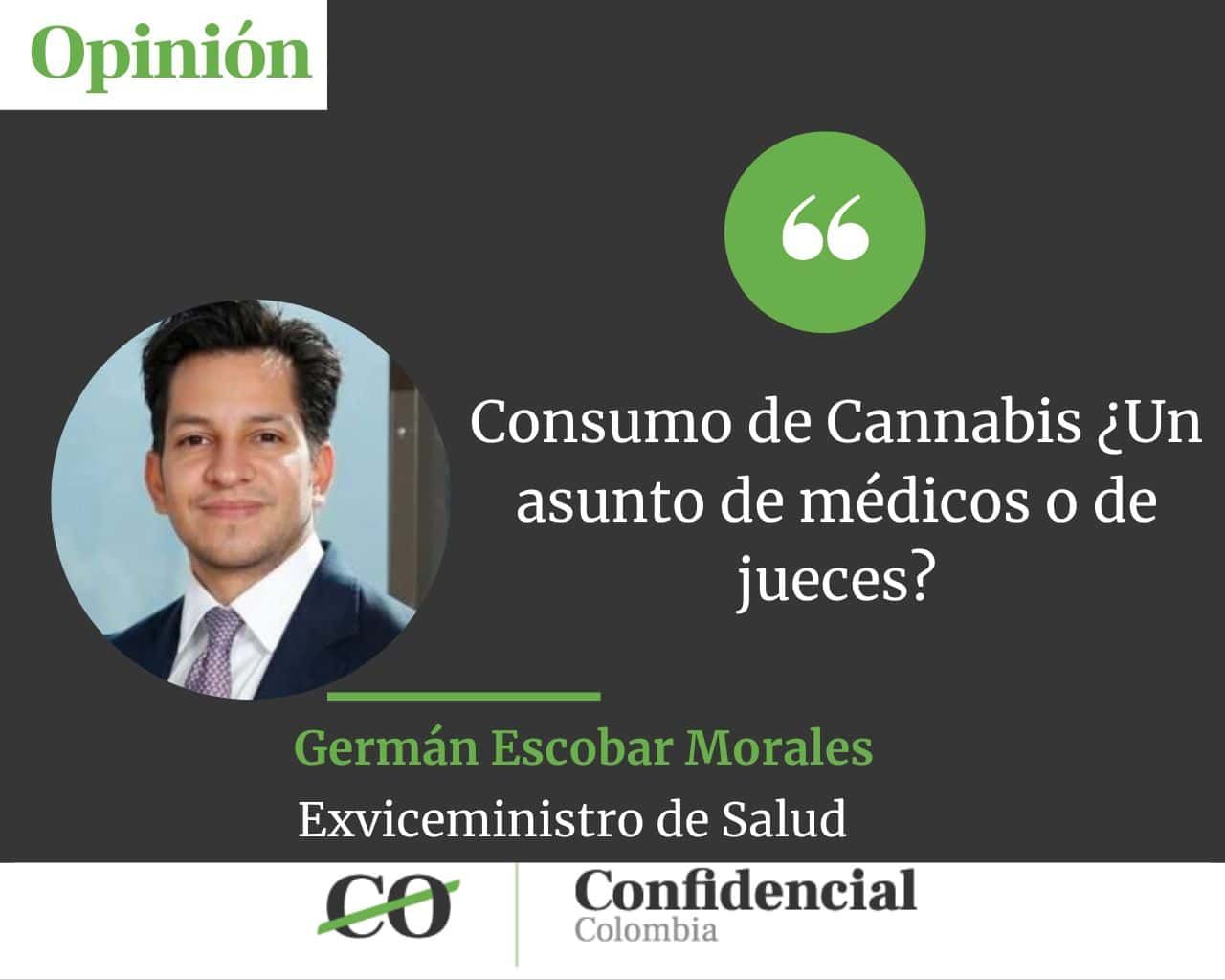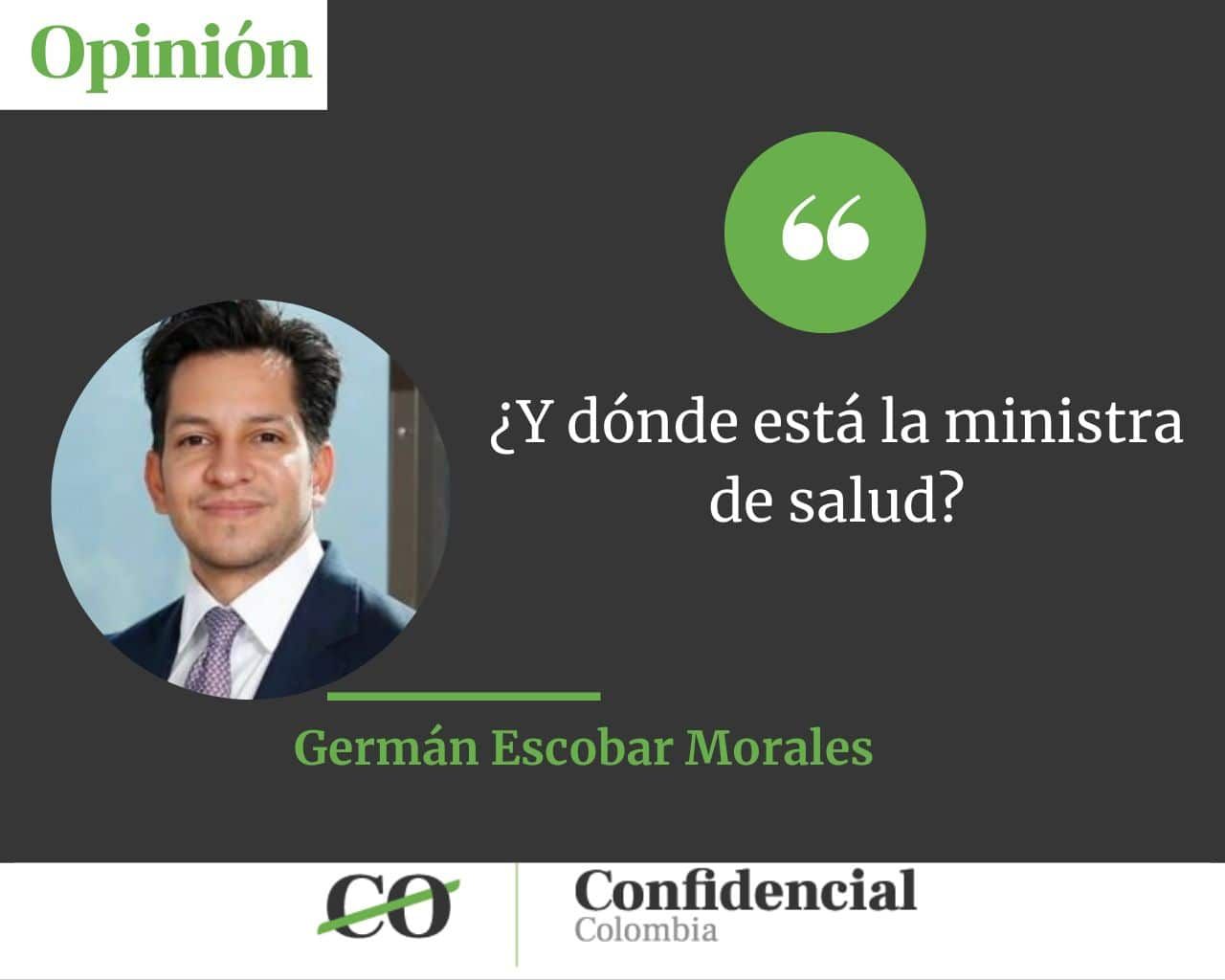Reforma a la salud: ¿cara o sello?
Hablar de una reforma a la salud parece haberse vuelto un “lugar común” para hacer política desde hace varios años y, al mismo tiempo, parece situarnos en una falsa dicotomía de cara o sello, sistema público o privado, sin dejarnos pensar en otras alternativas. En este sentido, existen dos preguntas fundamentales a hacerse: ¿se necesita una reforma estructural al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y de requerirse ¿qué clase de reforma debería formularse?
Comencemos por la primera pregunta. Si bien es cierto, nuestro sistema de salud está lejos de ser el “uno de los peores del mundo,” es igualmente cierto que a la par de enormes conquistas sociales como la protección financiera que brinda a las personas —en Colombia el gasto de bolsillo es tan solo del 15% del total, es decir, lo que las personas tienen que financiar de manera particular luego de contribuir con impuestos de distinta naturaleza al sistema de salud— y la cobertura universal, existen bolsillos de mal desempeño y resultados en salud no deseados en algunos grupos de la población usuaria del mismo. Por ejemplo, desde 2005 se observa un aumento prácticamente sostenido de Tasa de mortalidad por Cáncer de Mama de la mujer y la cobertura de Recién Nacidos con Sífilis Congénita y Tratamiento Terminado nunca ha superado un vergonzoso 64,7%. La respuesta a esa pregunta es, entonces, que nuestro sistema de salud sí requiere el repensarse ciertos elementos estructurales, a través de una reforma.
Ahora bien ¿lo anterior quiere decir que debemos retornar a un sistema Estatal controlado por las Secretarías de Salud o redes hospitalarias públicas? Sin duda, en este momento sería un error casi demencial hacerlo por tres razones fundamentales —las circunstancias cambian con el tiempo y es posible que, en algunas décadas, otro sea el escenario—. La primera de ellas, es que a pesar de que Colombia es un país de medianos ingresos y de gastar un aceptable 7,5% del PIB en salud —85% siendo gasto público—, proporciona un paquete de beneficios mucho más amplio que países con gastos en salud muy superiores. En otras palabras, el arreglo actual de nuestro sistema, con agentes como las EPS que gestionan el riesgo en salud, ha logrado un nivel de eficiencia tal, que con relativos pocos recursos otorga muchos más servicios que otros sistemas con mayor financiamiento. La segunda razón es que, como lo vemos en tantos otros temas de la agenda nacional, nuestra institucionalidad en salud es muy débil y no solo está muy distante de contar con las capacidades técnicas mínimas para gestionar la salud de 50 millones de personas, sino que en algunos casos es proclive a hechos serios de corrupción. Por último, la tercera razón es que el sector privado en salud en el país es vigoroso; es uno de los sectores más importantes de la economía y, también, ha permitido traer tecnología, formar recurso humano y expandir capacidades que, de otra forma, habría sido muy poco probable hacerlo.
Así que la segunda respuesta implica una reforma en salud que esté basada en cuatro pilares fundamentales: primero, solucionar las brechas de mal desempeño del sistema, en salud pública y en los grupos de riesgo de enfermedades crónicas de alta complejidad, como el cáncer y las enfermedades huérfanas, lo que implica darle mayores capacidades en lo primero a los territorios y estrategias unificadas para intervenir a las comunidades. Segundo, fortalecer las capacidades de rectoría y coordinación de la gestión del riesgo en salud del Gobierno Nacional y las Entidades Territoriales, a través de una perspectiva de agencia técnica en salud, lejos de la politiquería. Tercero, desarrollar una política a largo plazo de evolución del sistema de salud, innovación y financiamiento sostenible —con mecanismos innovadores como bonos de impacto social en salud, por ejemplo— y, cuarto, revitalizar la red pública hospitalaria de los territorios dispersos, por medio de subsidios a la oferta condicionados a indicadores de calidad y resultados en salud.
A esto es lo que he denominado “la tercera vía para reformar el sistema de salud,” la cual promueve la creación de nuevos arreglos institucionales dentro del propio sistema, algunos de ellos colaborativos y no competitivos, como en la baja complejidad de atención, mientras que otros el incentivo a la competencia por calidad, como podría suceder en la alta complejidad. Esto es una propuesta para discutir, la cuestión es ¿qué clase de debate tendremos cuando la ministra de salud, por fin, presente la ansiada reforma a la salud ante el Congreso? La sociedad civil está haciendo un llamado enérgico para que la reforma se analice y estructure muy cuidadosamente, sin sesgos doctrinarios, porque de otra manera, las consecuencias sobre la vida de las personas, de todos nosotros, pueden ser dramáticas. Solo espero que el Presidente acoja el llamado de un sector que, hasta el momento, no se ha sentido escuchado por su Minsalud y direccione el futuro de este sistema hacia una reforma basada en el conocimiento moderno de cómo gestionar el riesgo en salud eficientemente y con sostenibilidad financiera para así, garantizar este derecho fundamental a la salud y cumplir asertivamente con su anhelo de una transformación social bien diseñada.
Germán Escobar Morales.