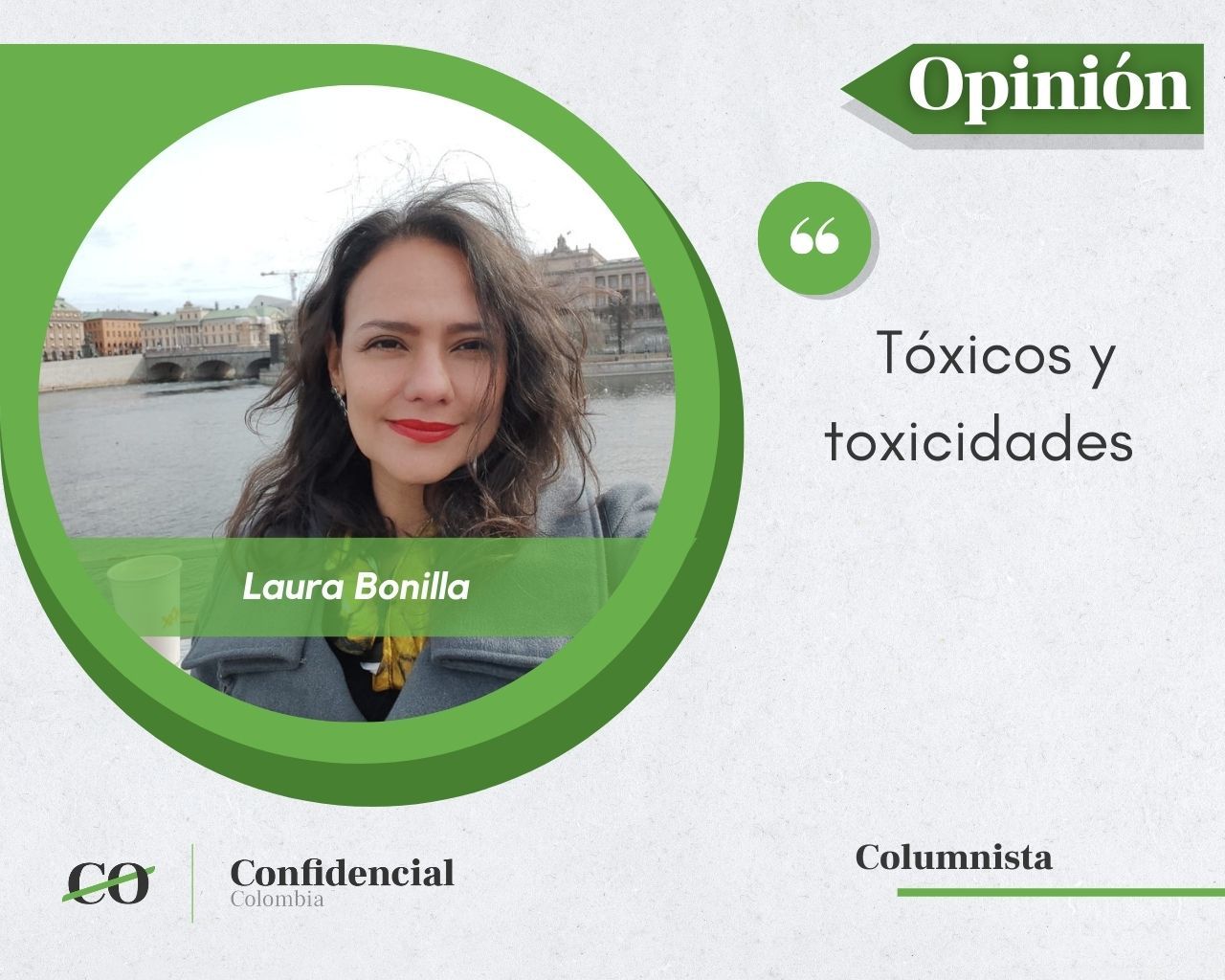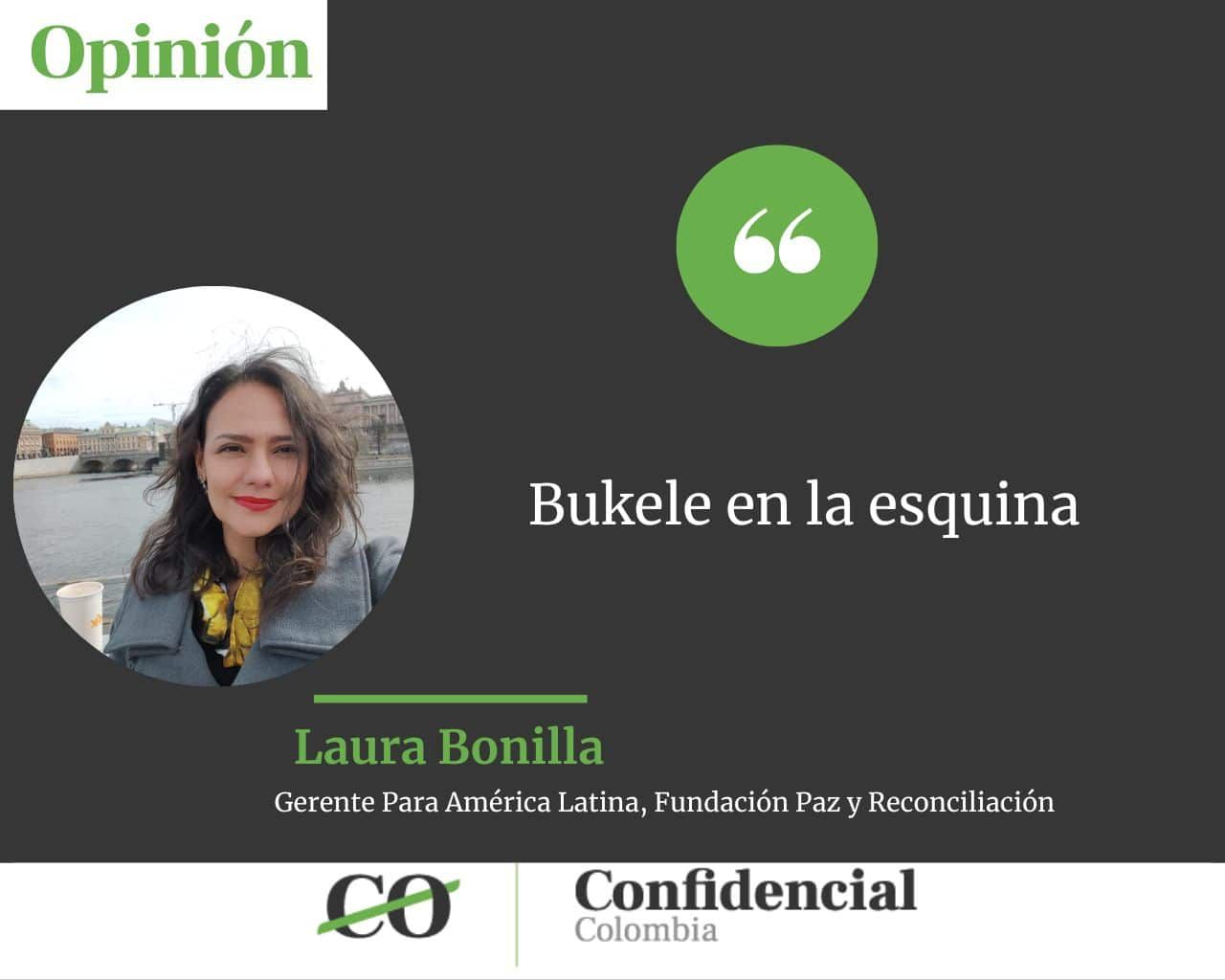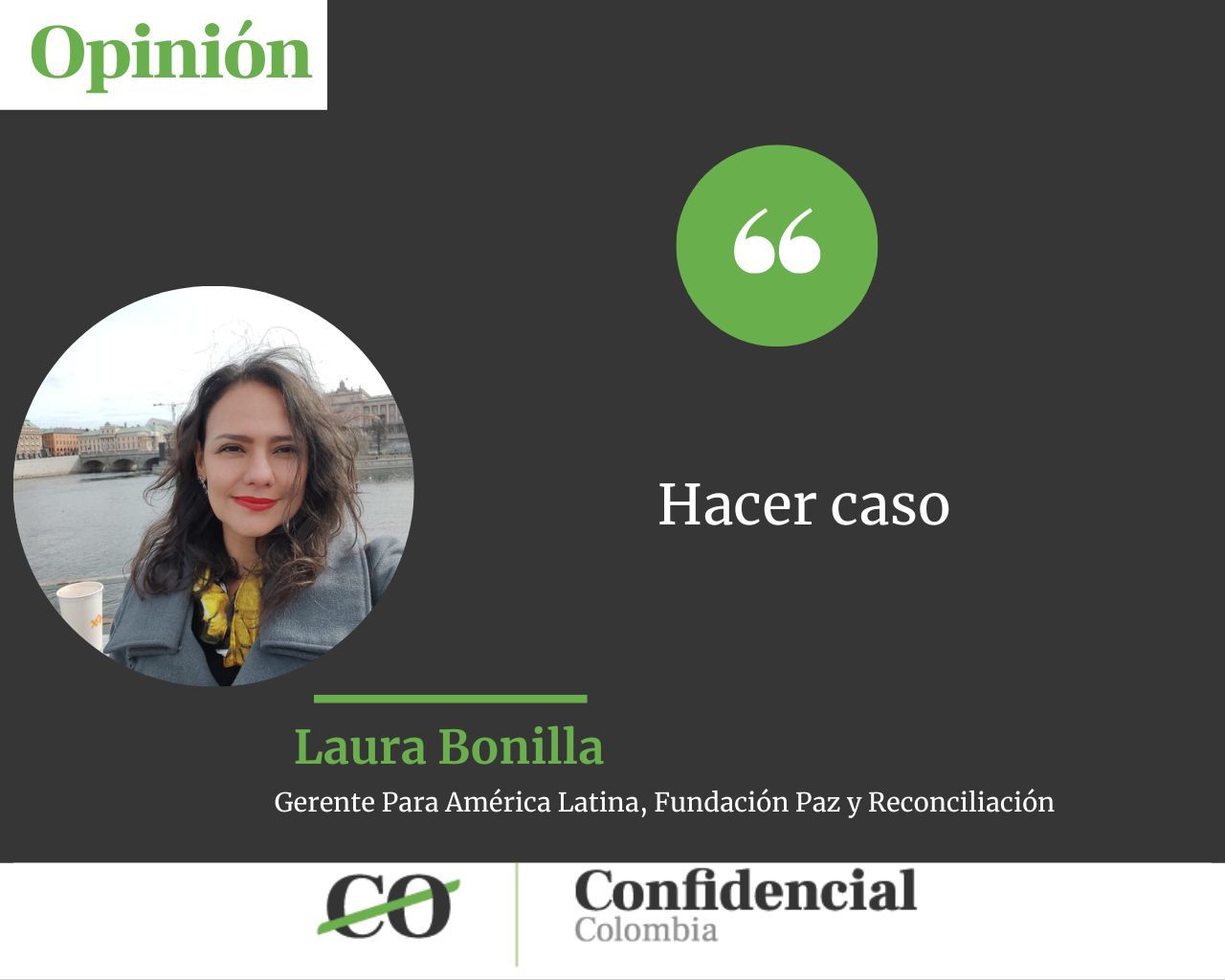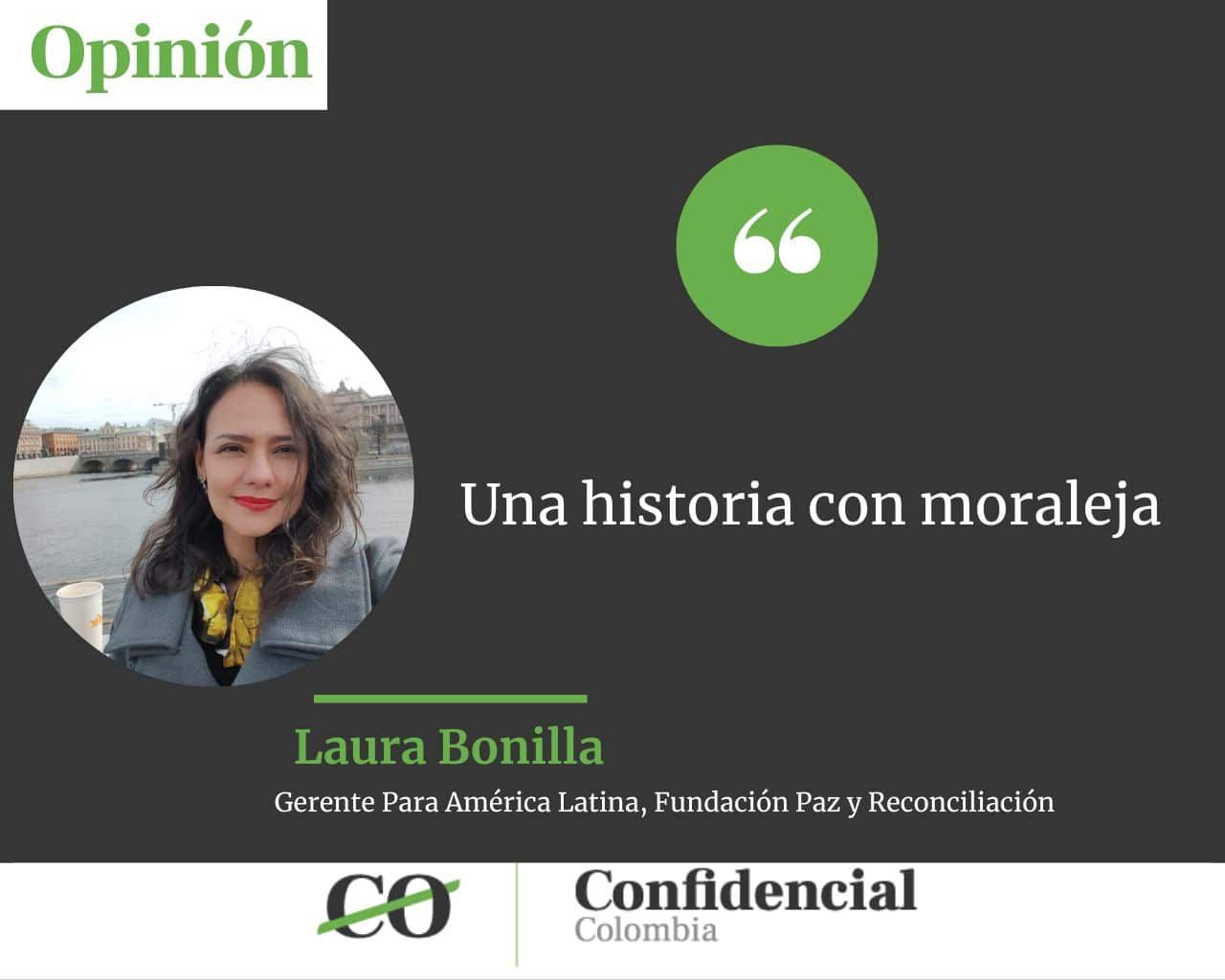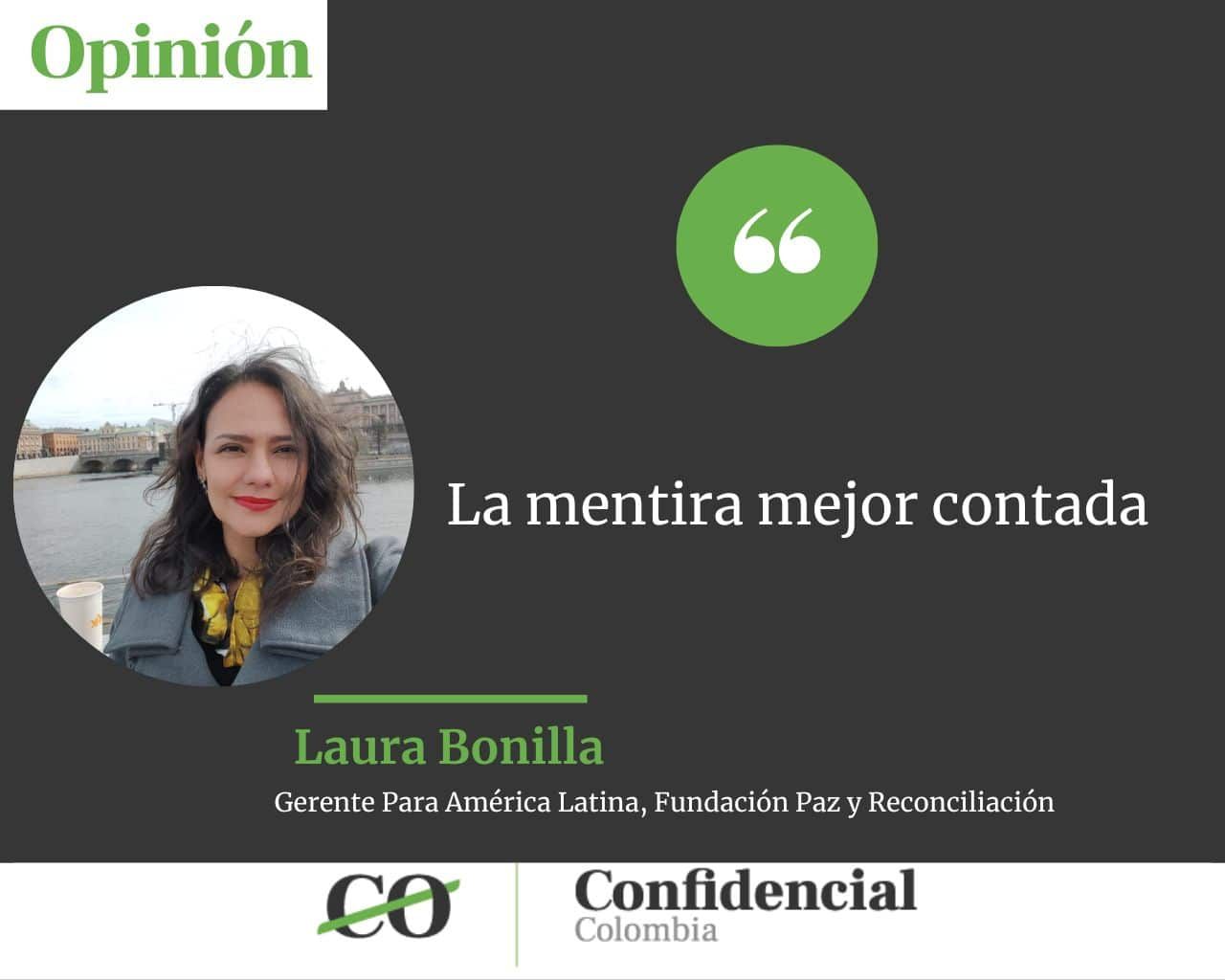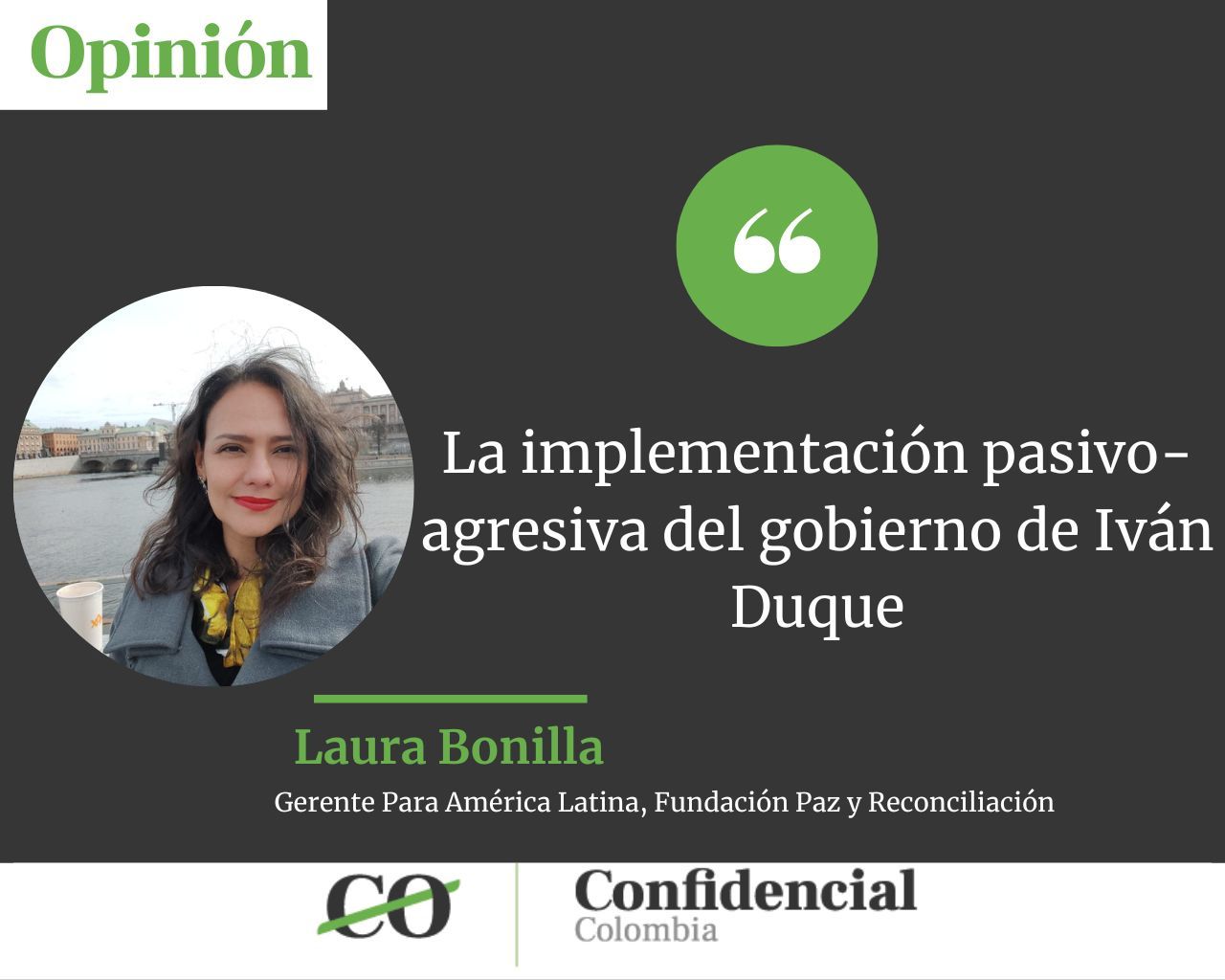La disputa espuria por las cifras de violencia
Hay una corriente en la interpretación de la violencia y los conflictos que se basa únicamente en una lectura superficial de los datos de violencia, los cuales carecen de solidez suficiente como para ser considerados una única y confiable fuente. Un ejemplo de esto es cuando, hace varios años, se decía en ciertos círculos de analistas que la diferencia entre el recuento de homicidios entre la Policía Nacional y Medicina Legal se debía a alguna orientación política y no a la realidad, que es que cada entidad mide cosas diferentes. Mientras una cuenta los eventos – me perdonan la crudeza – la otra cuenta los cadáveres.
Muchas veces desde el escritorio hacemos lo mismo con el resto de los eventos violentos. Por ejemplo, se ignora que si el funcionario de la defensoría no logra ir a levantar denuncias en una vereda apartada, eso resultará en una reducción de las cifras de desplazamiento. O, que el grupo armado ya ha obtenido lo que buscaba y no necesita desplazar más. Lo mismo ocurre con el resto de las cifras: confinamientos, bloqueos, atentados o secuestros, entre otros. Esta obsesión por los números está directamente relacionada con una verdad de a puño y es que en Colombia no le creemos a las víctimas. Somos fetichistas con los números.
Así, es muy común que las historias queden relegadas y que aquellos responsables de garantizar los derechos, como el gobierno o quienes deberían ejercer una veeduría desde la oposición, escojan solo los datos que les conviene para respaldar o criticar su gestión. Esta práctica no solo es ineficiente, sino que da lugar a disputas infundadas que afectan directamente a las personas que viven en entornos violentos. A continuación, se exponen las razones que respaldan esta afirmación.
En primer lugar, los grupos armados no tienen un comportamiento estático. Es decir, no cumplen con una “cuota” anual o mensual de homicidios, secuestros o desplazamientos. Estos se dan en la medida en que los actores violentos toman decisiones, como confinar a una población para ejercer mayor control, o asesinar a una lideresa de un resguardo porque les está afectando el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes. El carácter de un mando y el comportamiento de los demás actores en la misma zona produce cambios que se reflejan en formas distintas de ejercer la violencia.
Por ejemplo. En el Urabá Antioqueño posterior a la Ley de Restitución de Tierras el desplazamiento fue silencioso, uno a uno y casi que fantasmagórico. Bastaba con ubicar hombres en moto para que los reclamantes de tierra desistieran de su reclamo. Los homicidios eran selectivos y en los datos no se veía un incremento sustancias. Pero en la guerra entre las FARC y el ELN por el control de Arauca entre 1998 y el 2008 desplazó por lo menos 54.000 personas según información del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Zozobras distintas, cuyas causas y soluciones se pierden si sólo nos atenemos a la evolución de las cifras.
En segundo lugar, despreciamos sistemáticamente la fuente primaria, haciéndola inconscientemente impersonal e irrelevante. Contribuimos sin querer al mal que nos aqueja al no creerle a alguien que ha sido violentado. Esa desconfianza y frustración, con el tiempo es el germen de nuevas violencias organizadas, y nos aleja de las soluciones. Desde la firma del acuerdo de paz, el negacionismo y la negligencia en atender el problema causó que hayamos perdido a por lo menos 1.080 personas que lideraban causas sociales, ambientales o de derechos humanos, y que constituían la base de la democracia a nivel local. Ninguna de ellas se va a recuperar.
Finalmente, la interpretación sobre el dato es altamente subjetiva. Por ejemplo, hacer uso de la variable “asesinato de líderes sociales” para medir el nivel de seguridad y protección en las regiones, puede conducir a error. Otro ejemplo para ilustrar: algunos municipios en el bajo cauca antioqueño que reportan bajas en el número de líderes sociales asesinados en realidad están reportando que no quedan líderes que asesinar. La disminución del indicador se explica por la victoria del silencio.
De nada le sirve al país continuar con la maña del negacionismo. Por supuesto que es frustrante estar haciendo el mayor esfuerzo posible para proteger a las personas y que esto no funcione. Pero justamente una evaluación honesta de nuestras acciones es lo que garantiza el éxito, en este caso de la paz. La fórmula no es tan complicada: menos fetiche numérico, más fe en las personas.