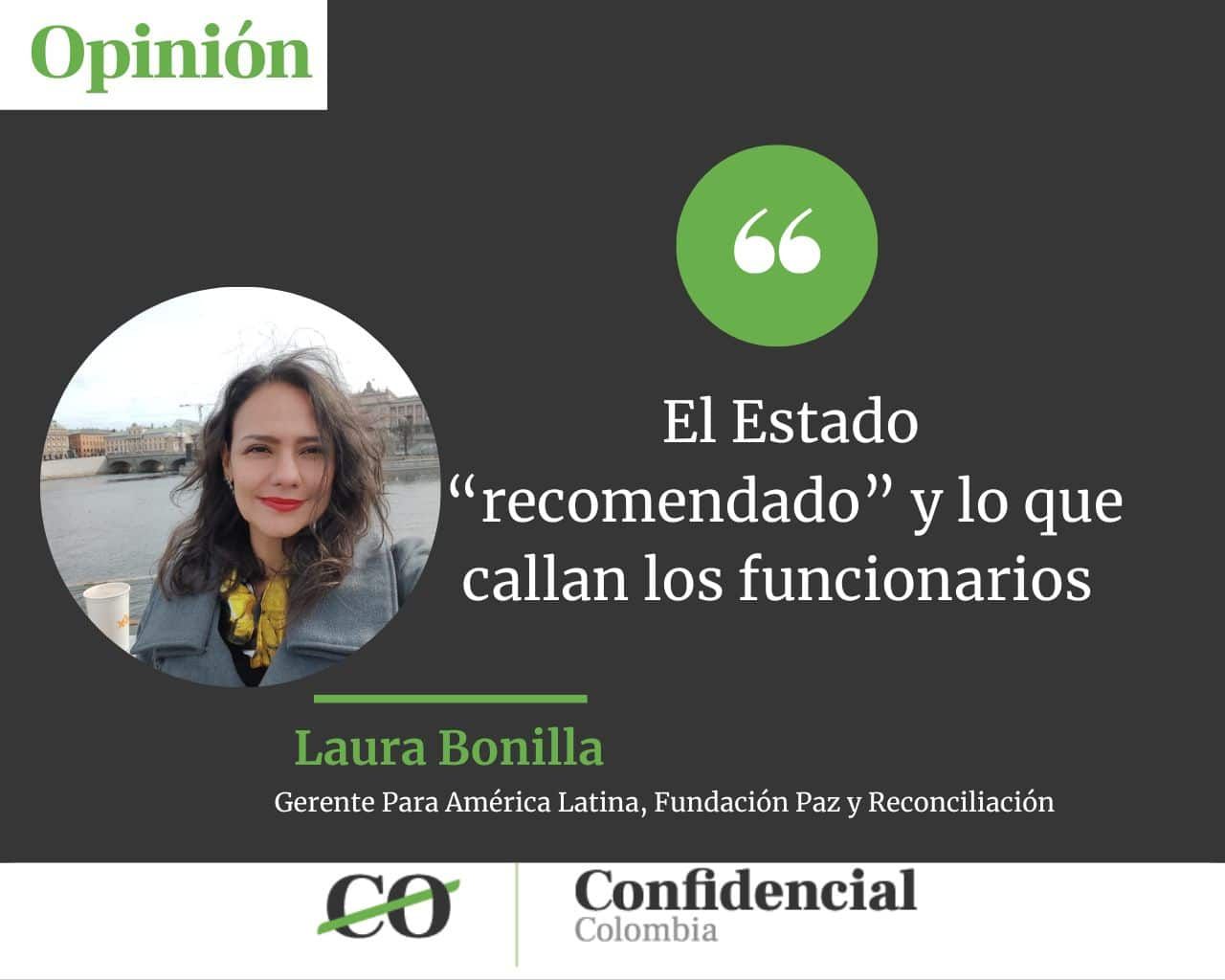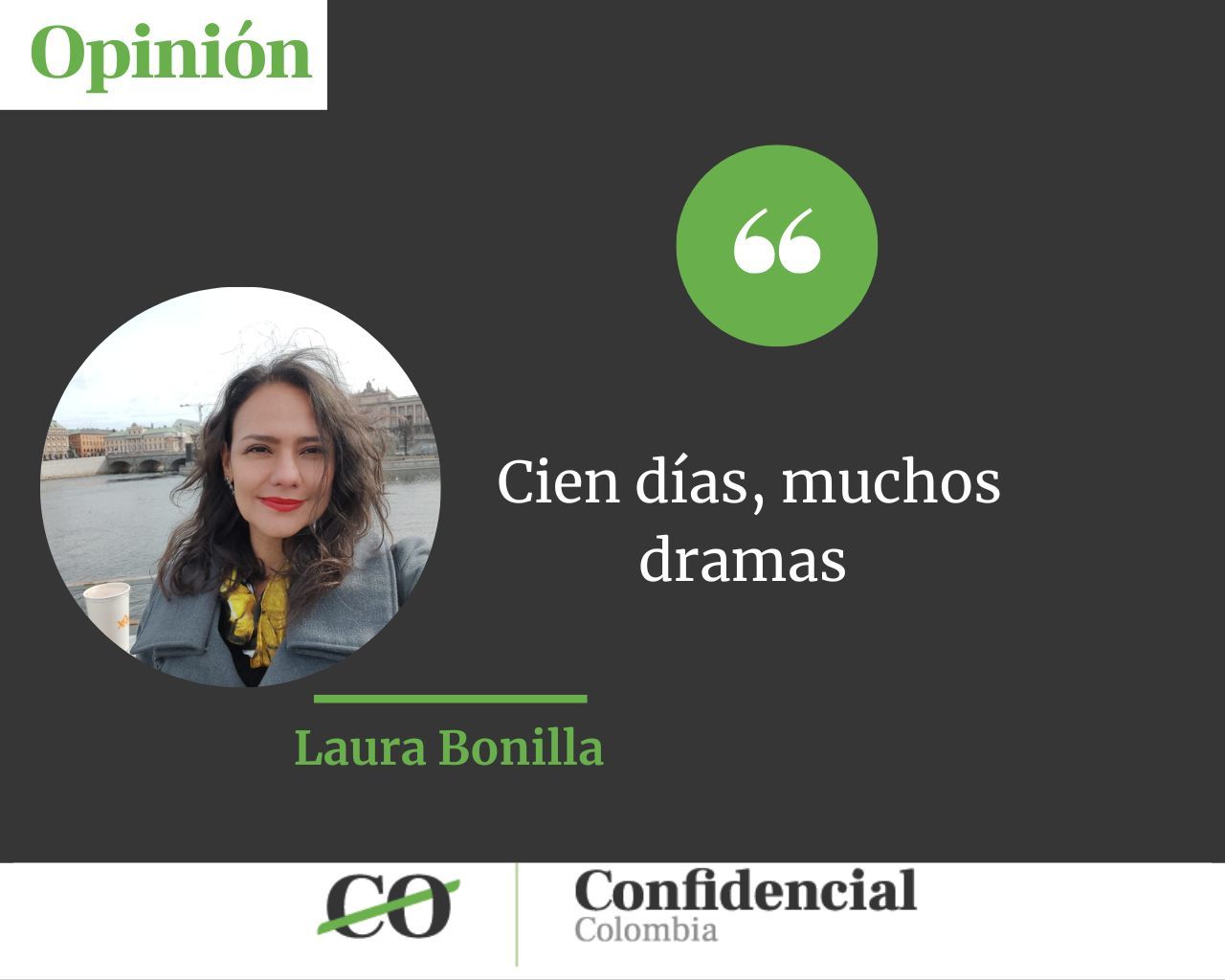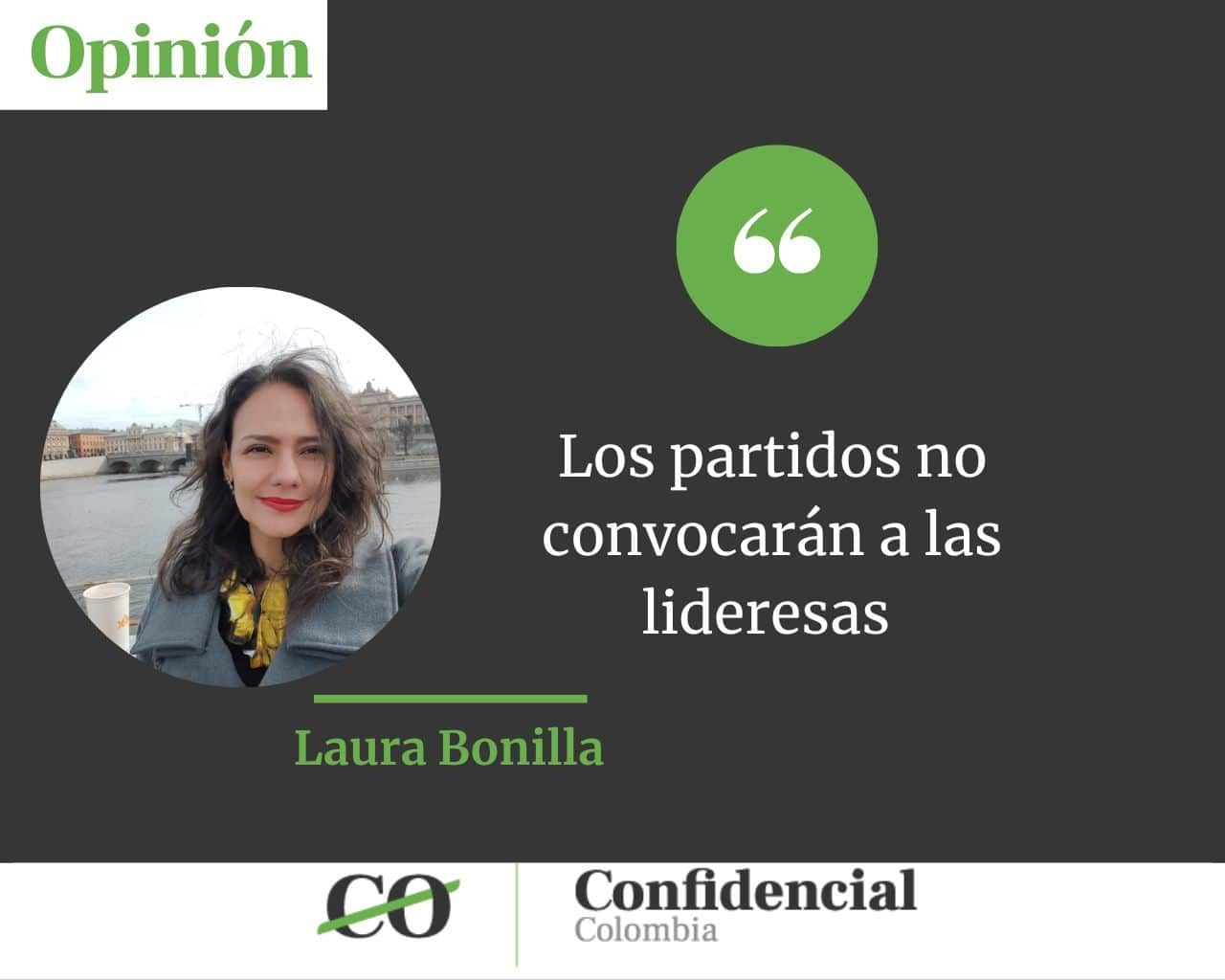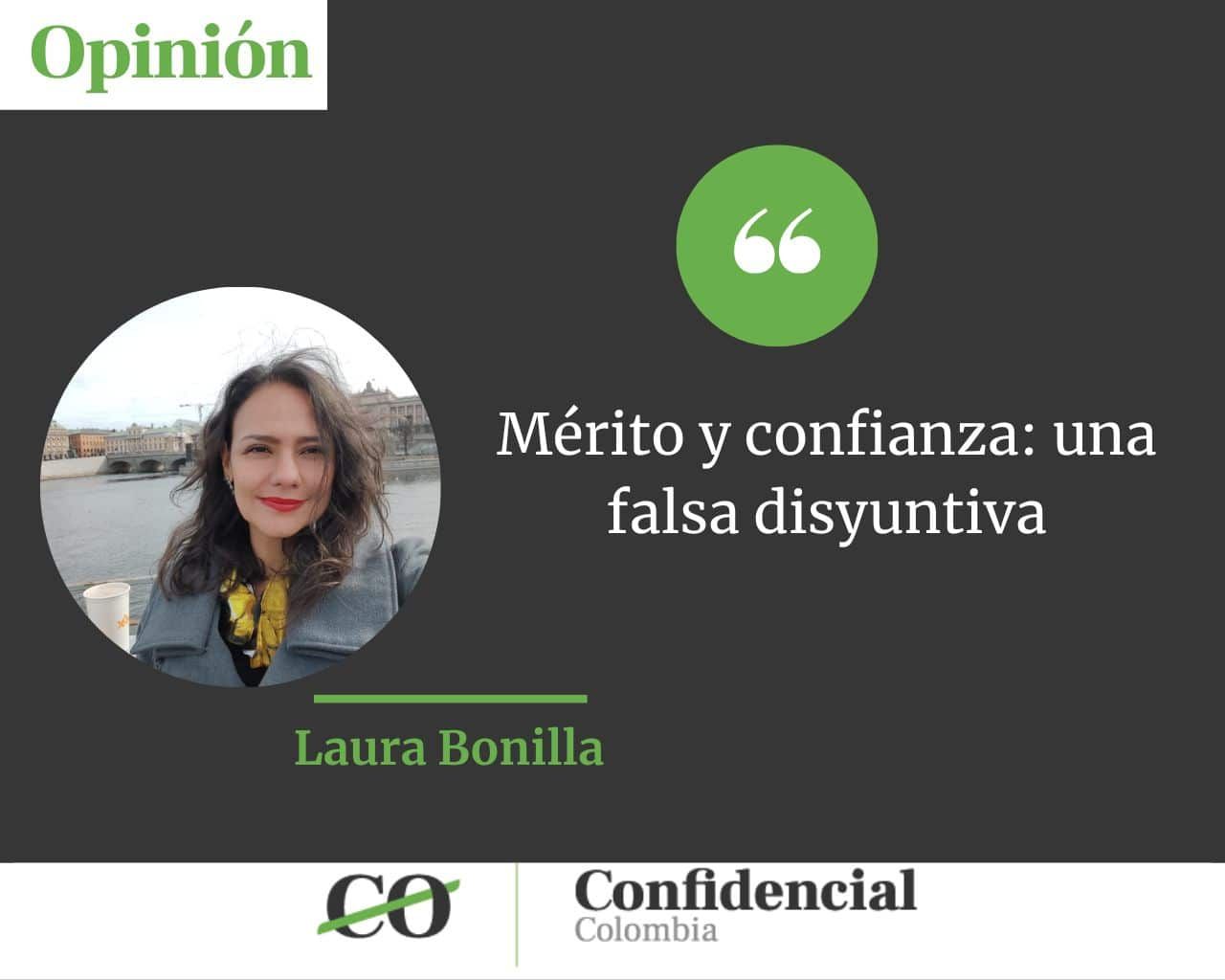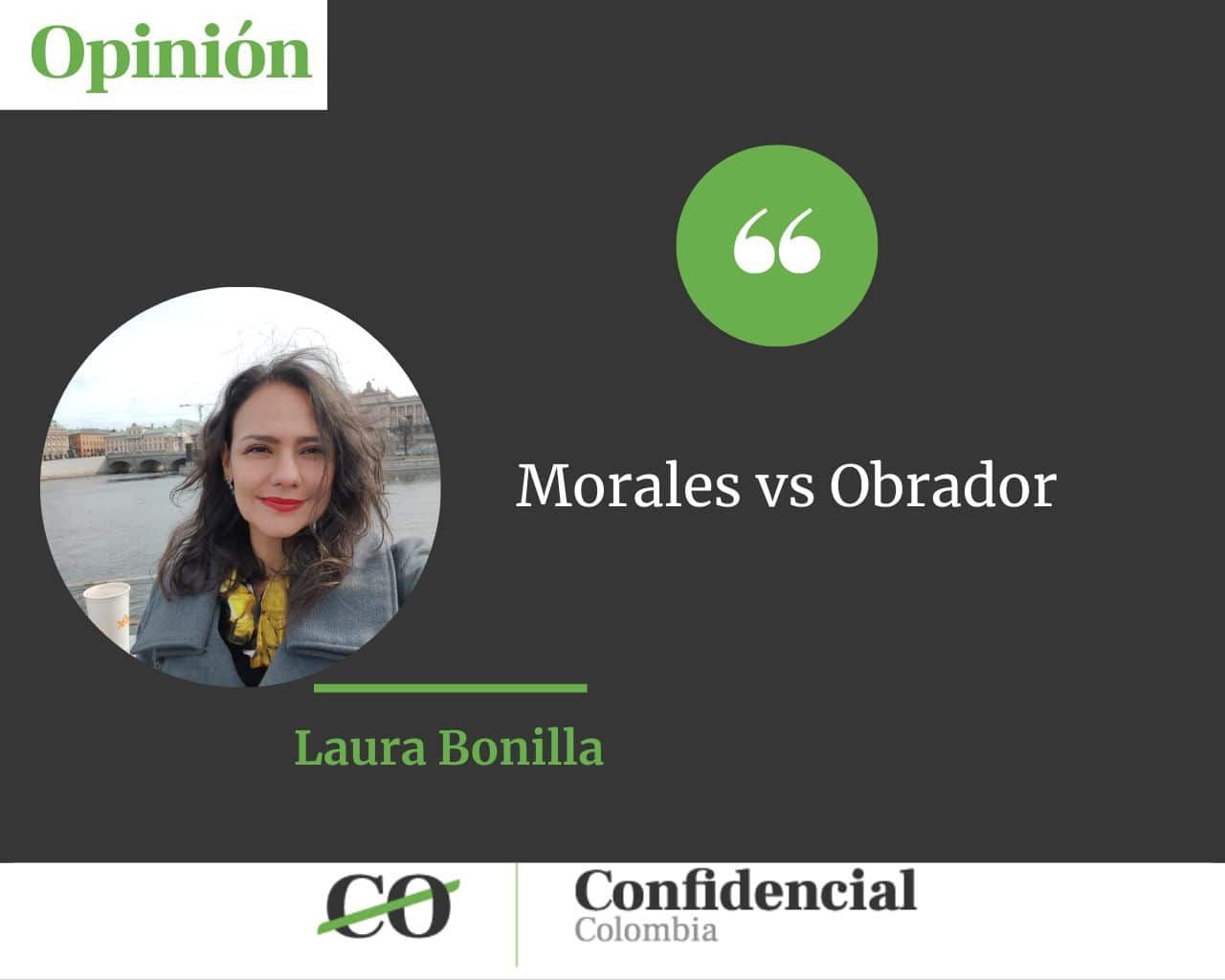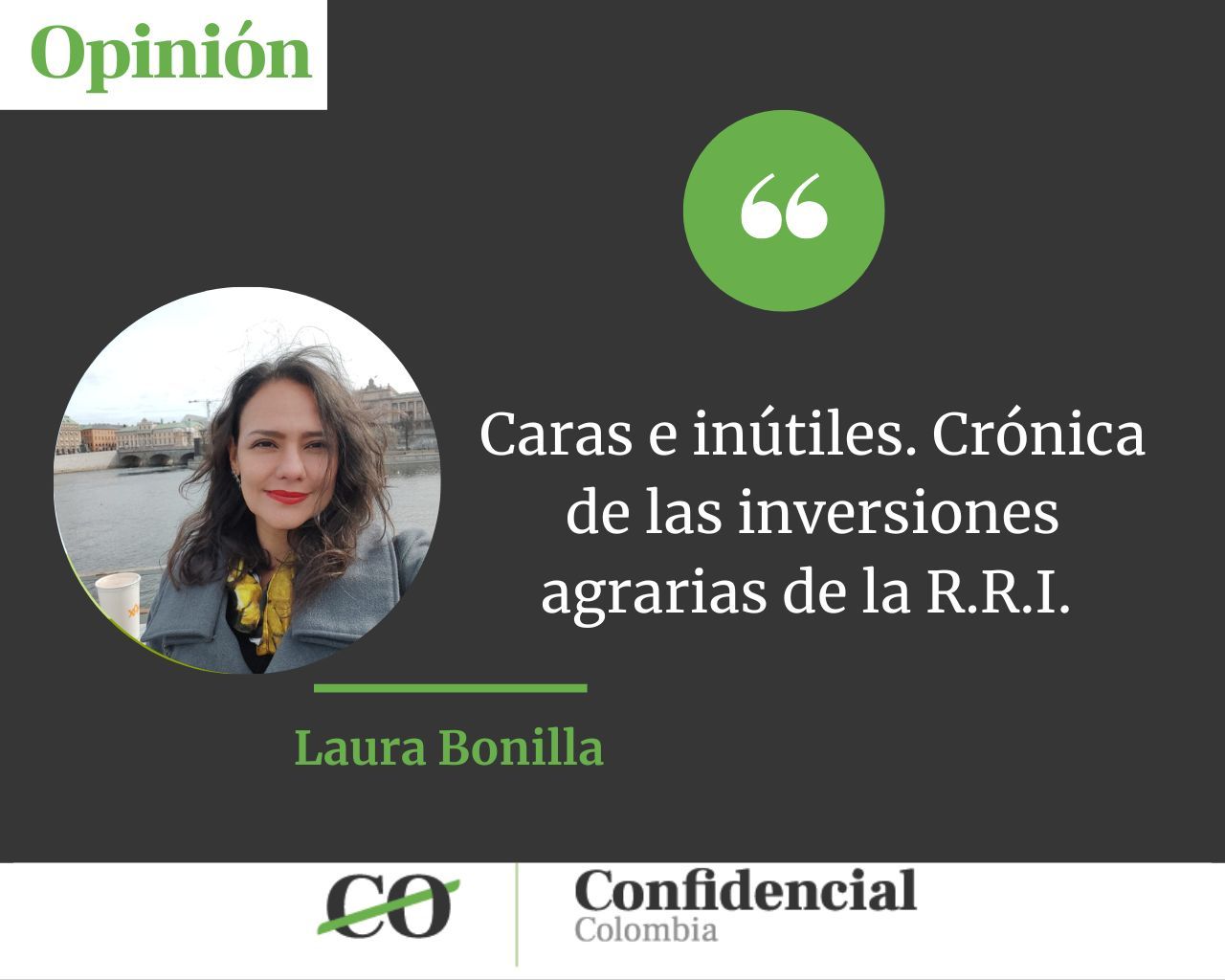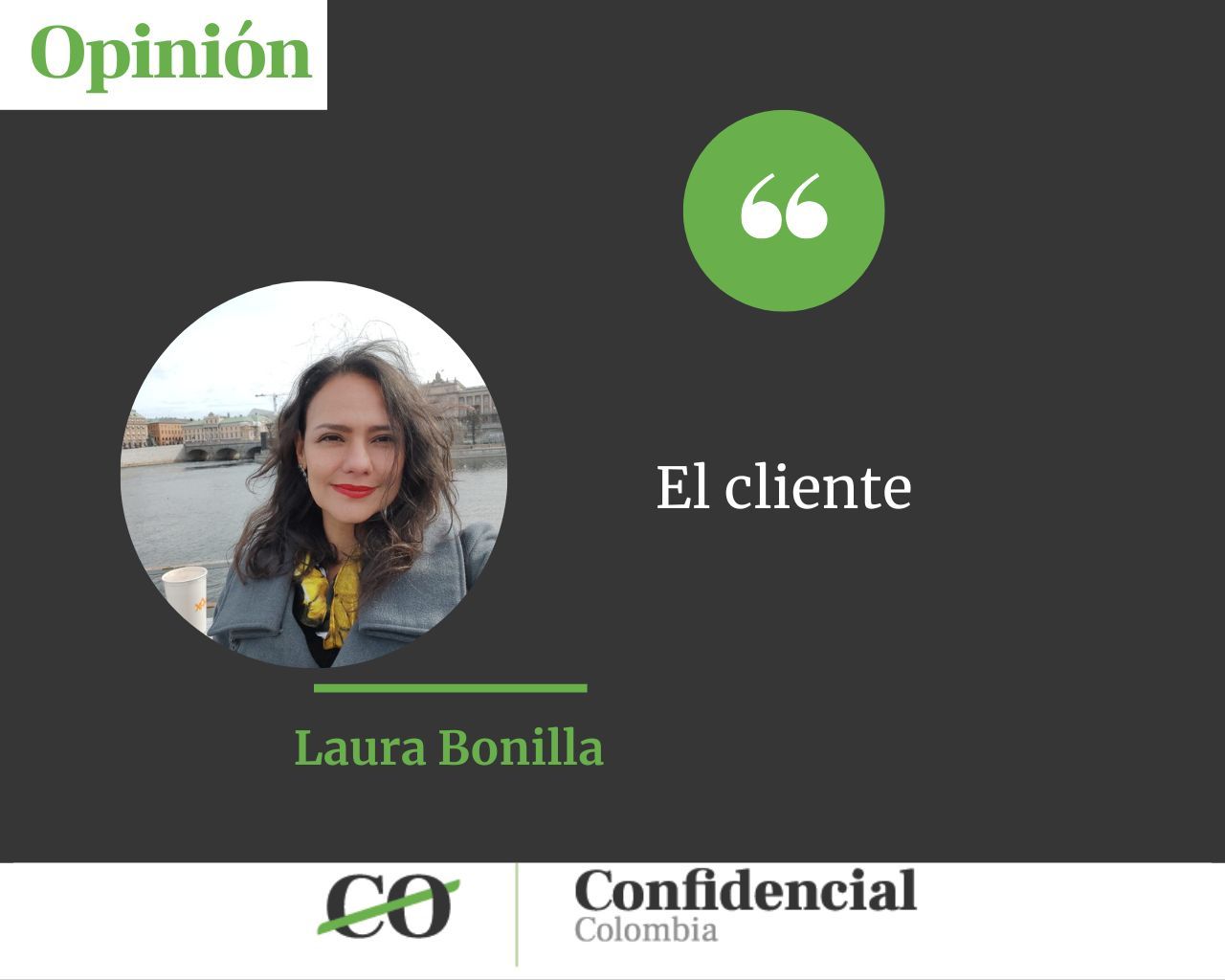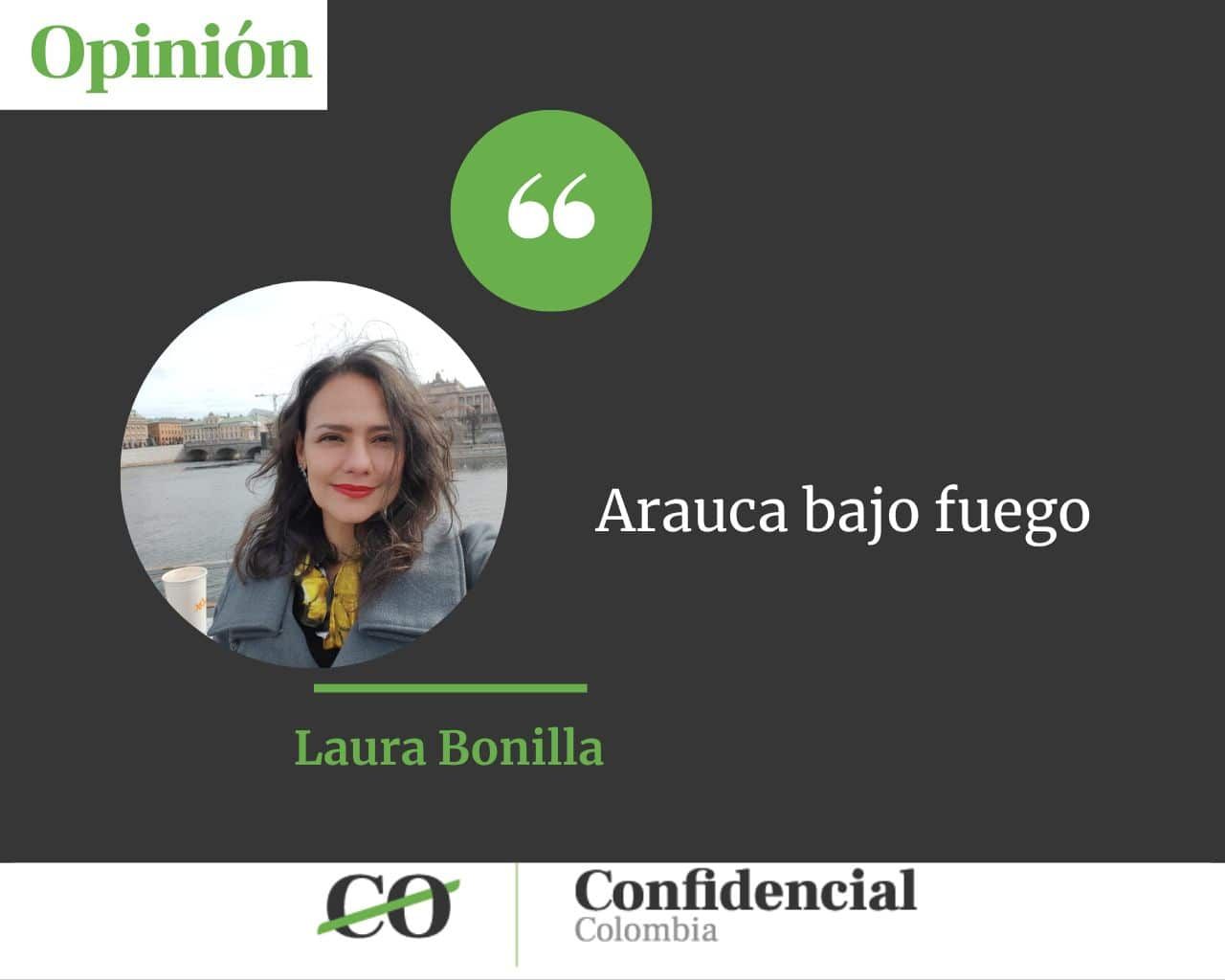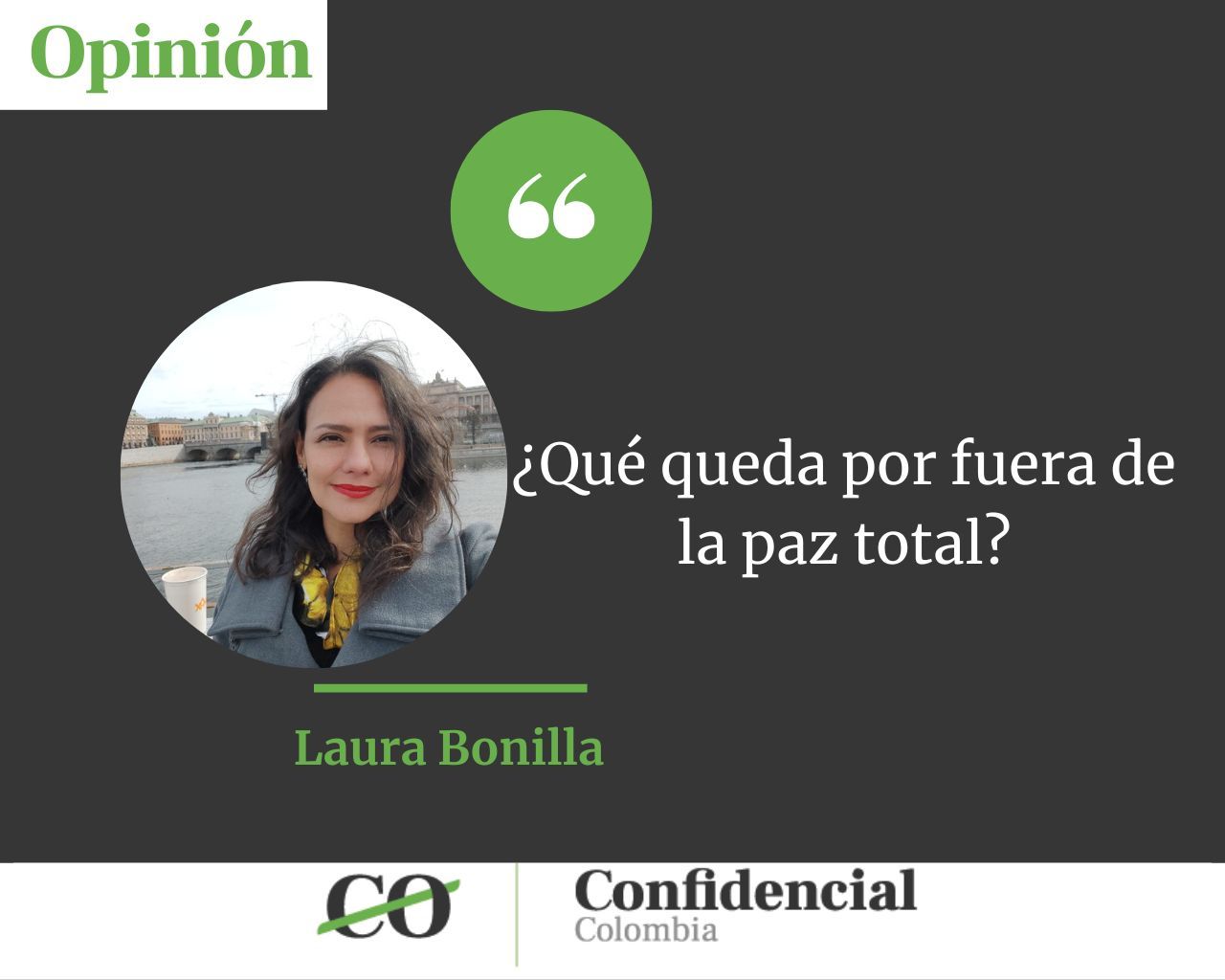Castillo de Naipes y una breve historia de la crisis del Perú
Basta un suave soplido, un movimiento, hasta una mala mirada para tumbar un castillo de naipes. Que lo diga Pedro Castillo quién tiene hasta hoy el título del autogolpe de estado más corto del mundo. Al cierre de esta columna el balance es bastante desalentador para la estabilidad democrática del país: mientras el Congreso discutía retirarle la inmunidad al expresidente, murieron dos personas en protestas pidiendo el cierre del congreso, un congresista fue agredido al entrar al recinto por haber apoyado a Castillo, algunos gritaban Castillo libre, una comisaría era incendiada en protesta contra la presidencia de Dina Boluarte, pidiendo el cierre del Congreso y llamando a elecciones anticipadas. Un difícil panorama para la primera mujer que gobierna el Perú, que conoce el Estado pero no es versada en política.
No es para menos. Perú no se ha recuperado de la crisis política del 2016 – 2020 que inició con el Gobierno del empresario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), pasando por Martín Vizcarra y Manuel Merino. Ninguno de los tres tuvo más de dos años en el poder, pero fue un período de crisis sin tregua que inició con el escándalo de Odebrecht que enredó directamente al presidente en el 2017 y causó su primer pedido de vacancia, que terminó fracasando en el Congreso al no obtener los votos necesarios, aunque PPK negoció con un sector del fujimorismo el indulto a Alberto Fujimori, lo que calmó las aguas del congreso pero desató una crisis política interna que incluyó la renuncia de varias cabezas de sus ministerios, marchas y protestas en contra del indulto.
La citación para votar el segundo pedido de vacancia, que es una solicitud de renuncia mediante la cual los congresistas pueden decidir que el presidente de la república no cumple con las calidades morales para ejercer su cargo, era para el 22 de marzo del 2018. PPK renunció a la presidencia del Perú el 21. Así podríamos seguir por la historia política reciente con fuertes roces entre el ejecutivo y el legislativo, un precario equilibrio de poderes y unas figuras que poco contribuyen a la estabilidad del sistema. En síntesis, la anulación del indulto a Fujimori, intentos de reformas constitucionales que terminaron a pedazos, la implicación de Fiscales, congresistas, políticos renombrados y la propia Keiko Fujimori en Odebrecht, la disolución del congreso en el 2019 por el presidente Vizcarra, la respuesta del congreso de votar una vacancia por incapacidad moral (¿les suena familiar?) en la que el presidente sale victorioso, hasta el año 2020 donde después de dos pedidos de vacancia finalmente es destituido Vizcarra para asumir el presidente del congreso Manuel Merino, quien gobernó del 10 al 15 de noviembre. Desde el 17 de noviembre hasta el 21 de julio de 2021 gobernó Francisco Sagasti hasta las elecciones donde gana Pedro Castillo.
Cuatro vacancias, dos renuncias y cuatro presidentes en cinco años no es precisamente símbolo de estabilidad democrática. Pedro Castillo gana por muy poco margen entre una población de férreo apoyo a un super poderoso y clientelar fujimorismo y el apoyo de cuantos se quisieran sumar a ello, incluyendo grupos evangélicos y antiderechos y por supuesto más de un representante de la clientela tradicional. Muy rápido perdió el apoyo de su propia coalición de izquierda y de centro ante nombramientos impresentables y ante la incapacidad de responder a la ciudadanía. Hay algo de verdad en que el congreso y la derecha fujimorista no lo dejaron gobernar. Si la gente que me lee revisa nuevamente la brevísima síntesis citada arriba va a encontrar que las relaciones y el buen balance entre el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial no se han caracterizado precisamente por la cordialidad y el trabajo mancomunado. Es completamente cierto que el Congreso peruano ha legislado mayoritariamente a favor propio y de la conservación de los poderes corruptos y clientelistas que tan bien se retrataron con los escándalos de los últimos años.
Pero también es cierto que Castillo no tuvo la capacidad de retener el apoyo popular suficiente para adelantar reformas, y que en su afán de conformar un grupo de poder alrededor, y únicamente alrededor suyo, fue perdiendo apoyos fundamentales de movimientos y grupos sociales que ganaron en frustración ante la carencia de resultados, el poco avance y posición en las agendas más progresistas de la izquierda y los escándalos de corrupción.
Me resulta curiosa una situación en la que muchos hechos aparentemente contradictorios pueden ser al mismo tiempo cierto. Castillo tuvo graves denuncias de corrupción por amañamiento de contratos, es decir por lo que se venía haciendo desde hace muchísimos años en un Perú dañado seriamente por la corrupción. Lo que aquí y allá se conoce como coima es exactamente lo mismo: congresistas super poderosos que manipulan la contratación pública, desde el empleo más pequeño hasta los millonarios contratos que se destaparon con Odebrecht. Es cierto que a él no se lo perdonaron, pero también es cierto que – como me dijo una gran amiga y congresista peruana, si te haces elegir opción de cambio, pues algo tienes que cambiar, ¿no?
PD: El nivel del debate sobre Perú de los congresistas colombianos da más que vergüenza. Deberían esforzarse un poco más.