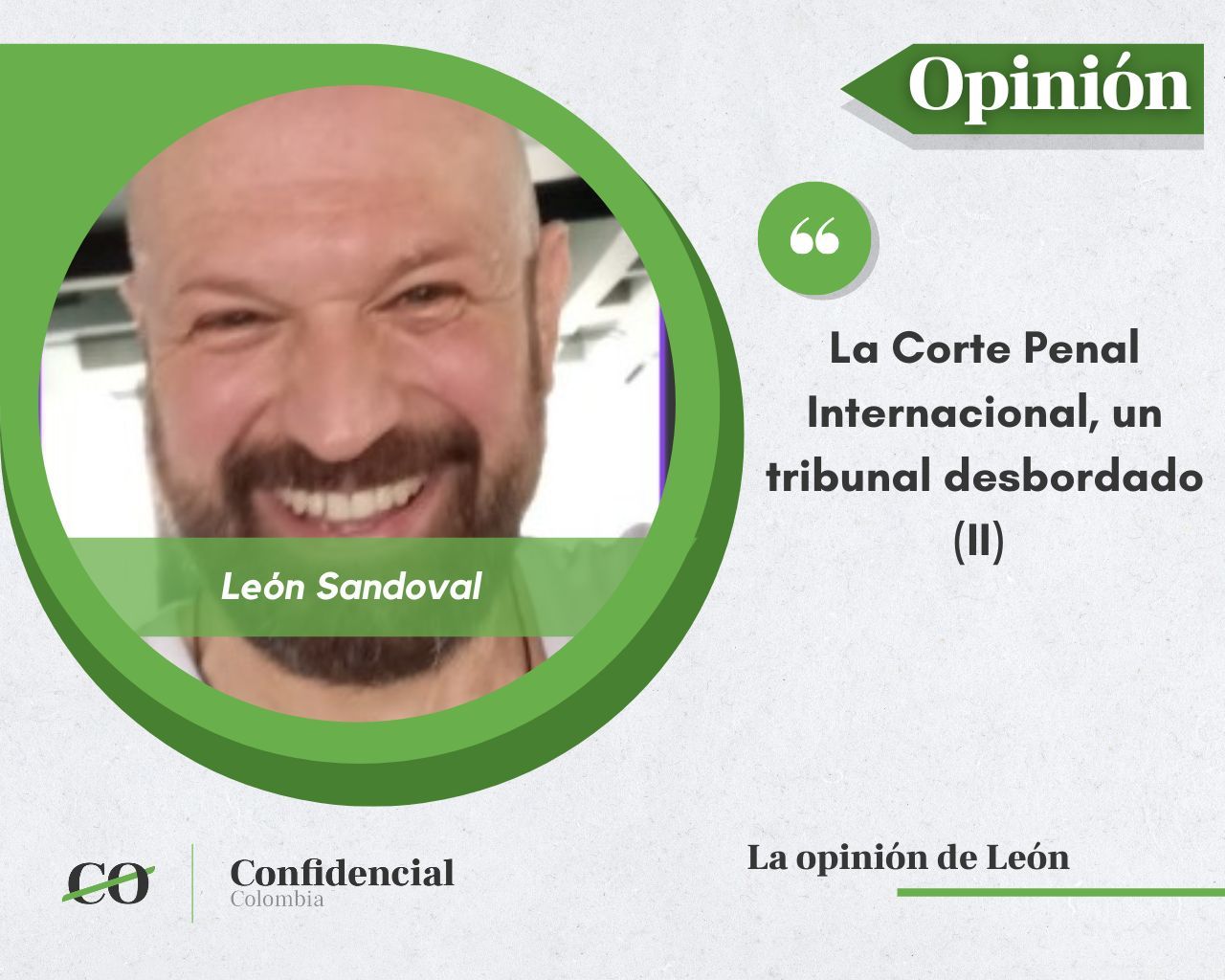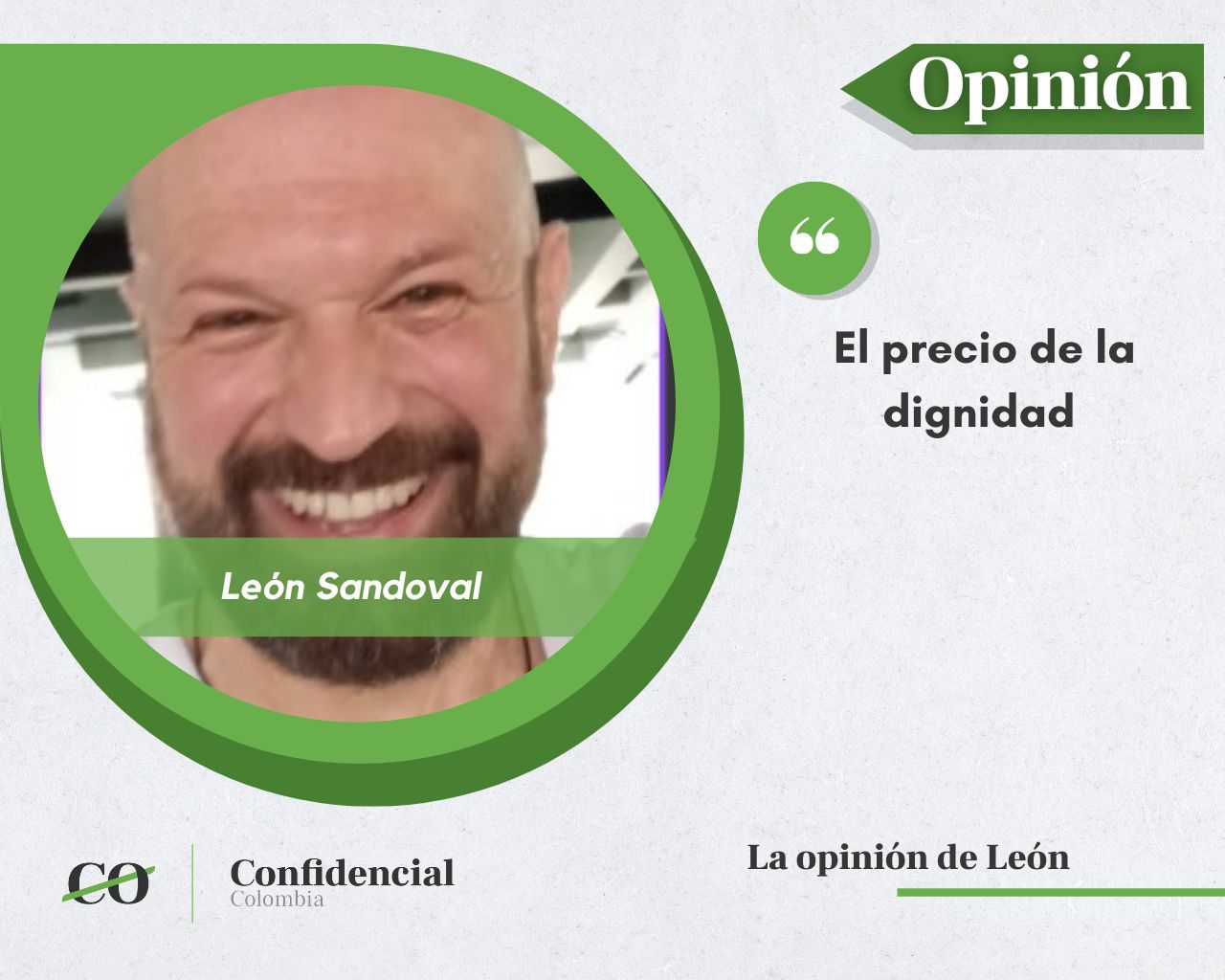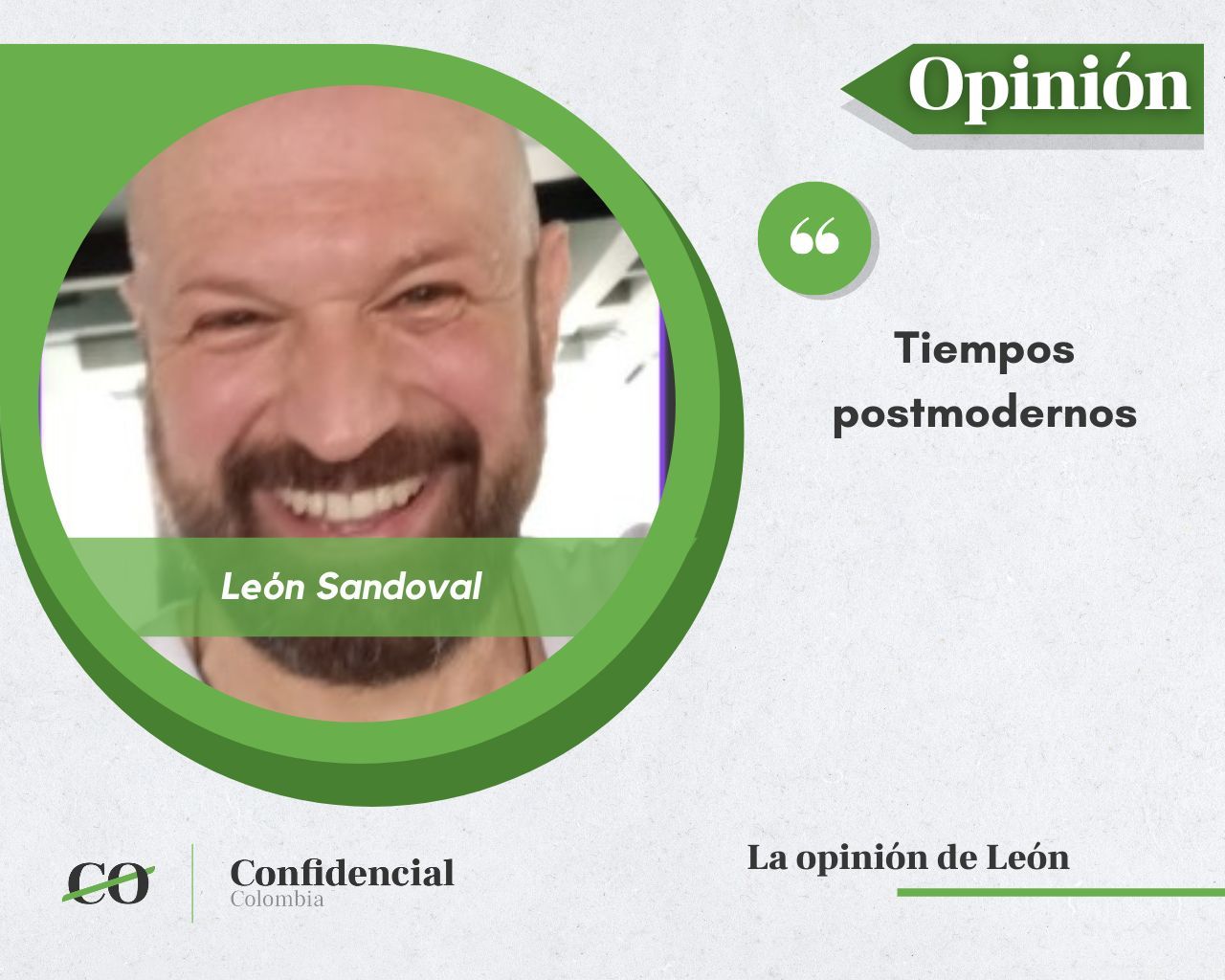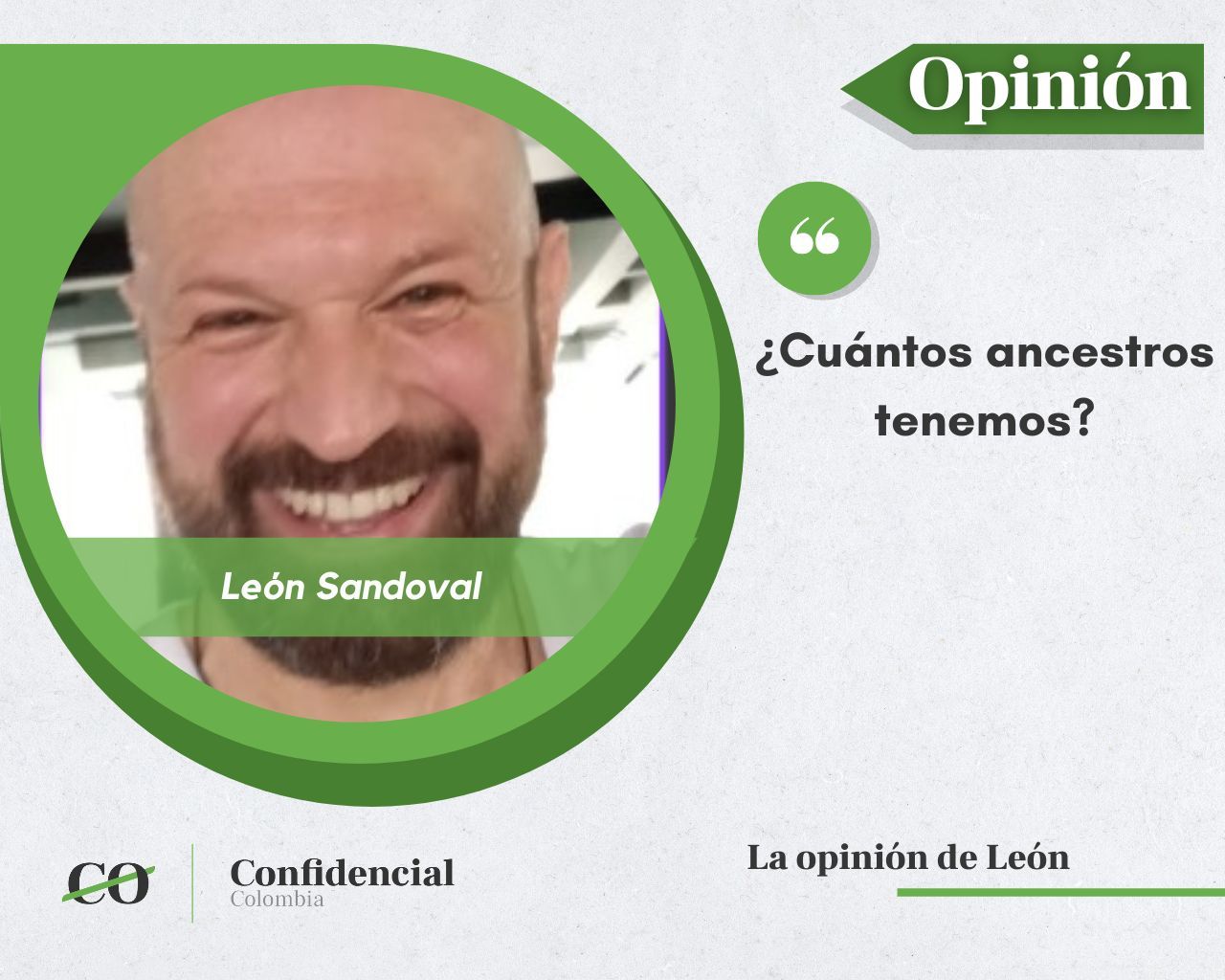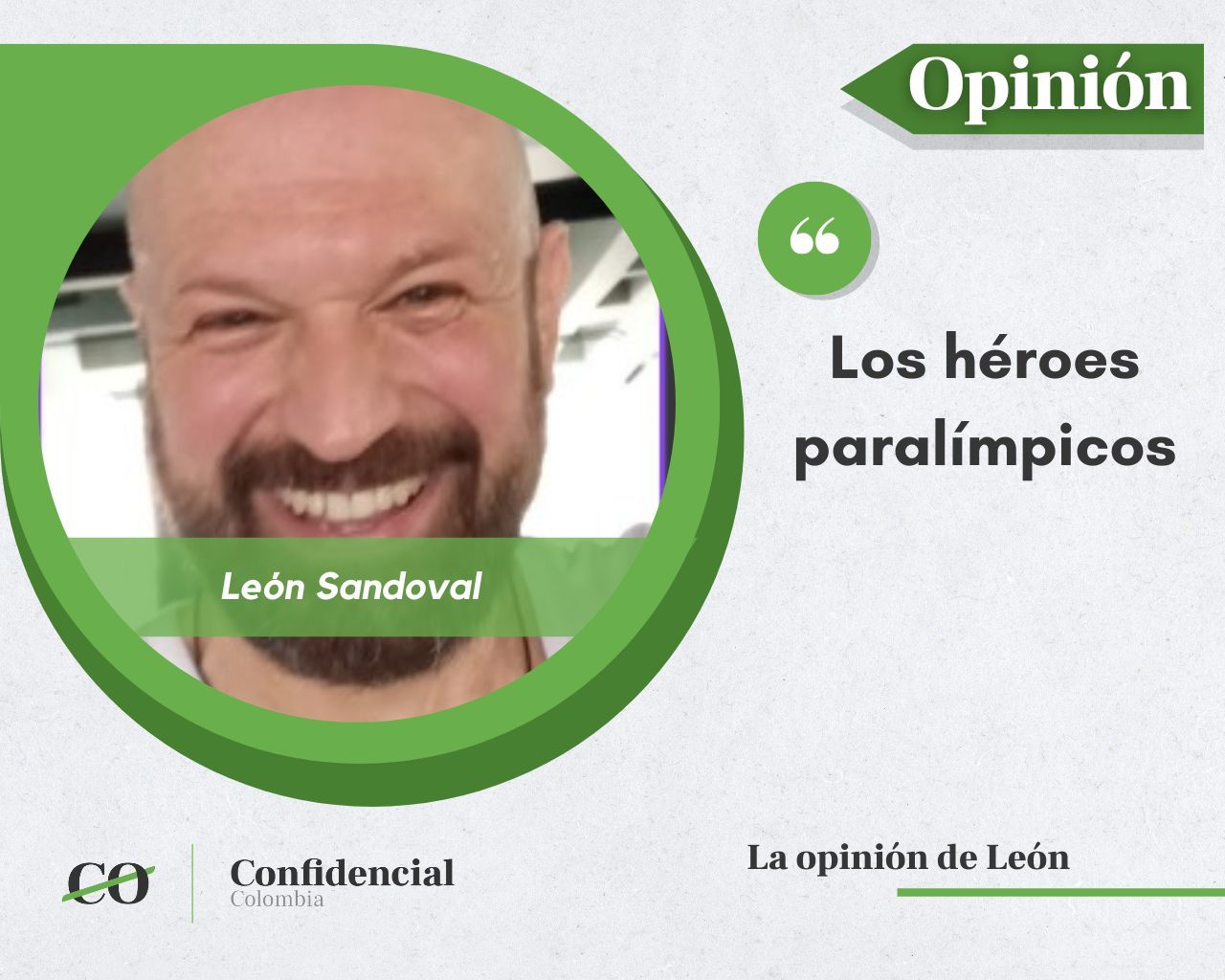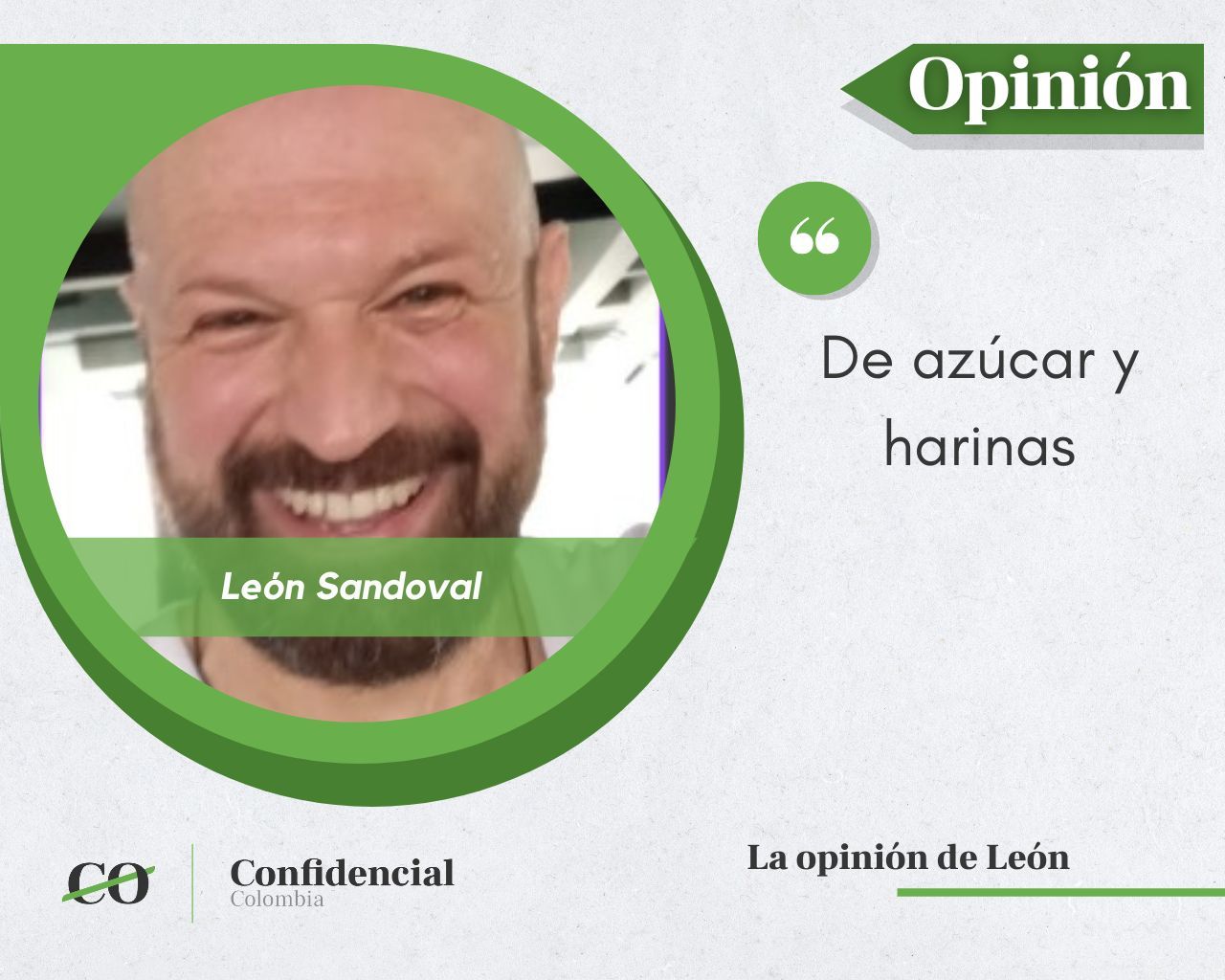La Corte Penal Internacional, un tribunal desbordado (II)
Israel tiene derecho esencial a la defensa. Israel se ha defendido de sus enemigos, como siempre lo ha hecho ¿Es ilegítimo que Israel defienda a sus familias cuando 1.200 personas son asesinadas durante los actos demenciales del 07-10/2023 y 251 secuestradas? decenas de ellas luego de 400 días aún permanecen secuestradas. La Corte Penal Internacional, La CPI, con la absurda orden de captura emitida contra ciudadanos israelíes, socava la confianza legítima internacional, el principio de legalidad y las normas del derecho de los tratados. La CPI se arroga funciones jurisdiccionales que no le competen y envía al mundo un mensaje soberbio: No hay límites para un tribunal que desconoce absolutamente los derechos a la soberanía, a la defensa y a la autonomía estatal para abstenerse de suscribir tratados.
La CPI pareciera estar al servicio de la agenda globalista 2030, no en vano, las grandes potencias no aceptaron la suscripción del Estatuto de Roma, verbi gratia, China que participó y fue promotor de su creación, una vez a punto de suscribirlo, decidió recular y abstenerse. La decisión de La CPI contra Netanyahu (1949), líder del pueblo de Israel, es tan ilegal como la orden de detención que La CPI emitiera contra Vladimir Putin (1952) en marzo de 2023, La Federación Rusa tampoco es signataria del Estatuto de Roma.
En cuanto a Colombia, La CPI es un caso particular. Colombia suscribió el Estatuto de Roma bajo la presión de la comunidad internacional, en un contexto de gravísimas violaciones de derechos humanos por parte de diferentes actores estatales y paraestatales como grupos guerrilleros y narcotraficantes con ejércitos privados, otrosí de la ayuda económica internacional que recibiría a cambio, manifiesta en los famosos planes certificados, renovables anualmente.
Desde hace algunos gobiernos, El Estado colombiano es un dislate en materia de derecho internacional y en especial en asuntos de tribunales supranacionales; caso célebre acontecido con la Corte Internacional de Justicia, La CIJ, con sede también en La Haya, encargada de dirimir conflictos entre los Estados, para el caso concreto, la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua por las plataformas marinas y submarinas en el Caribe. En 2012 La CIJ emitió fallo adverso a Colombia, como resorte, el Gobierno Colombiano denunció El Pacto de Bogotá y cínicamente, desconoció el fallo de la CIJ, cual tahúr mañoso que termina por incinerar la baraja al ver perdida la partida. Colombia no es un propiamente un Estado modelo a seguir de buenas maneras en el derecho internacional, entre otras prácticas.
La línea del denominado Gobierno del cambio conserva las mismas maneras, absoluta desorganización en materia de relaciones internacionales. Calla frente a las acciones rusas en Ucrania, hace mutis por el foro frente a la orden de detención emitida por La CPI contra Putin, silente frente a cubanos y venezolanos, empero, rápido para agitar las banderas del odio y antisionismo, dice mucho pero no dice nada. Defrauda los principios básicos del derecho internacional. Gobierno para el que, Netanyahu es criminal de lesa humanidad, pero no los terroristas que asaltaron El Palacio de Justicia, los que destruyeron Bojayá (Chocó) y Caldono (Cauca), ni “el gestor de paz”, violador de niñas que, pretendía crear un ejército con sus más de 60 hijos.
La CPI ha perdido su rumbo. Se ha erigido Tribunal de Tribunales, atentando contra la soberanía e independencia estatales. Claro es, no tiene jurisdicción sobre los ciudadanos de Israel, tampoco sobre los ciudadanos de los Estados que no han suscrito el Estatuto de Roma. Los Estados deben preservar no sólo su soberanía territorial, también su soberanía judicial, legislativa y administrativa. Con temor se observa que La CPI se ha convertido en un tribunal desbordado, amparado por manipulación mediática hacia el público. El Estado colombiano debería denunciar el Estatuto de Roma y otros tantos tratados de la agenda globalista. Hay un hecho diáfano: Israel tiene derecho a la defensa y a existir. El derecho a la defensa es un derecho fundamental de los ciudadanos y de los Estados.