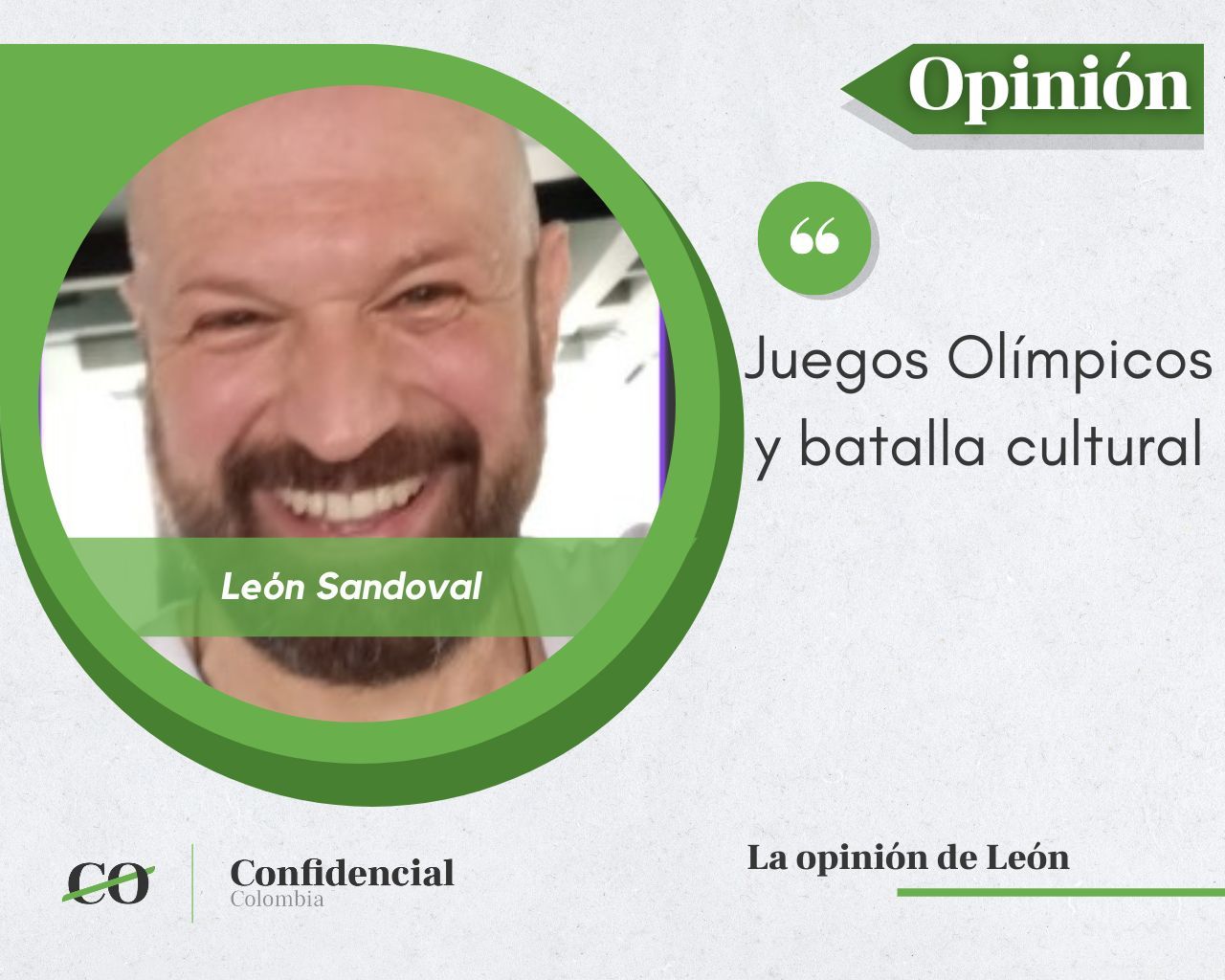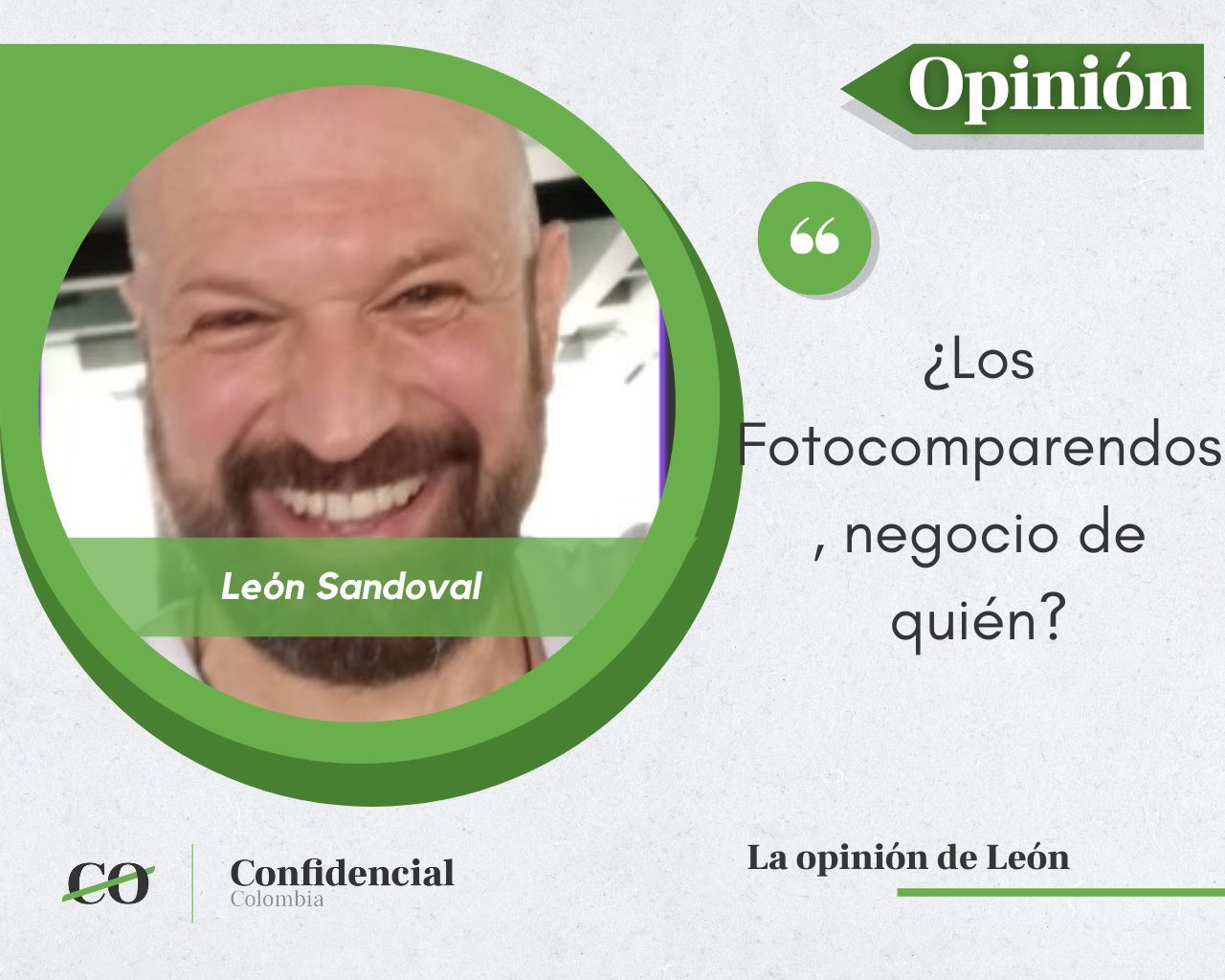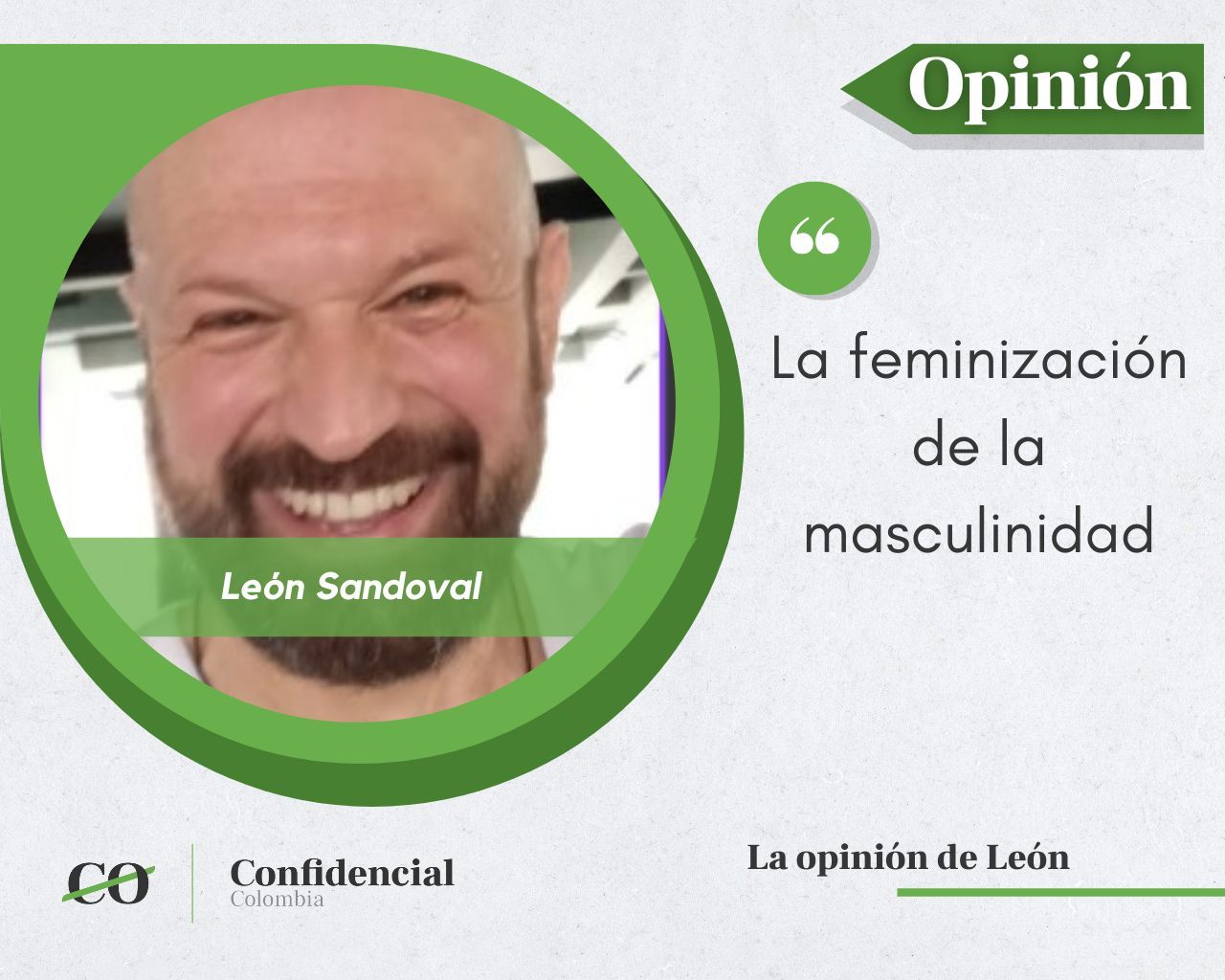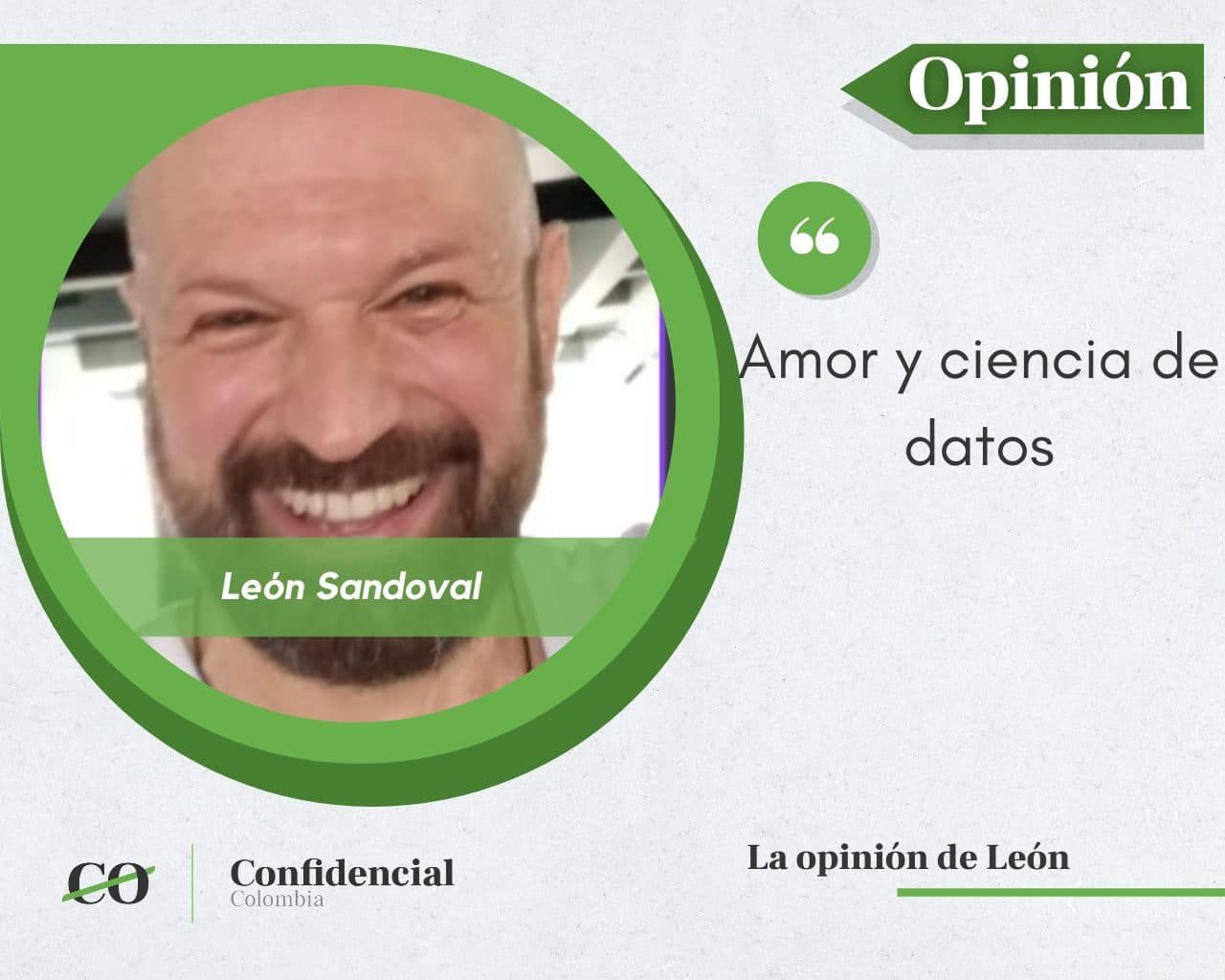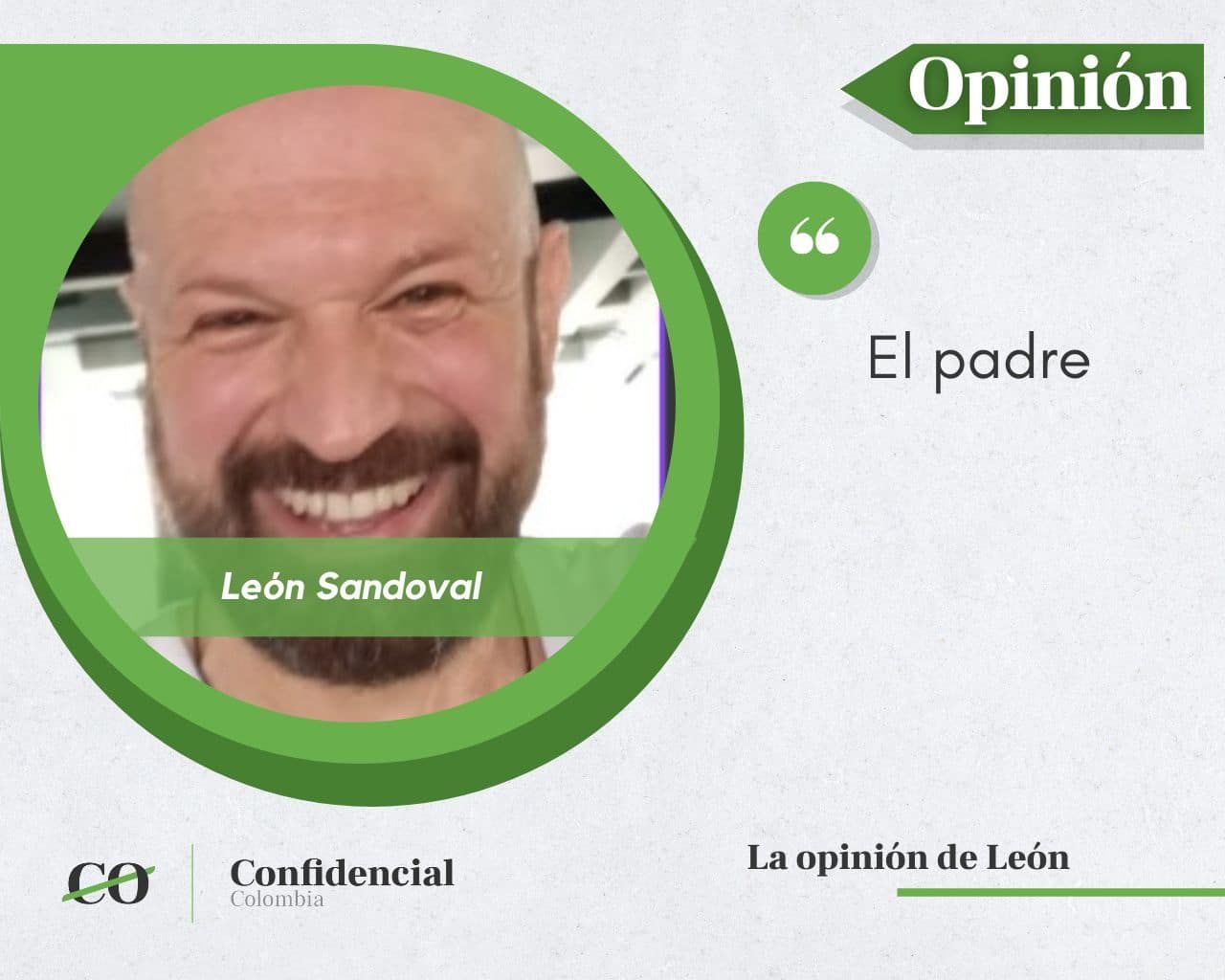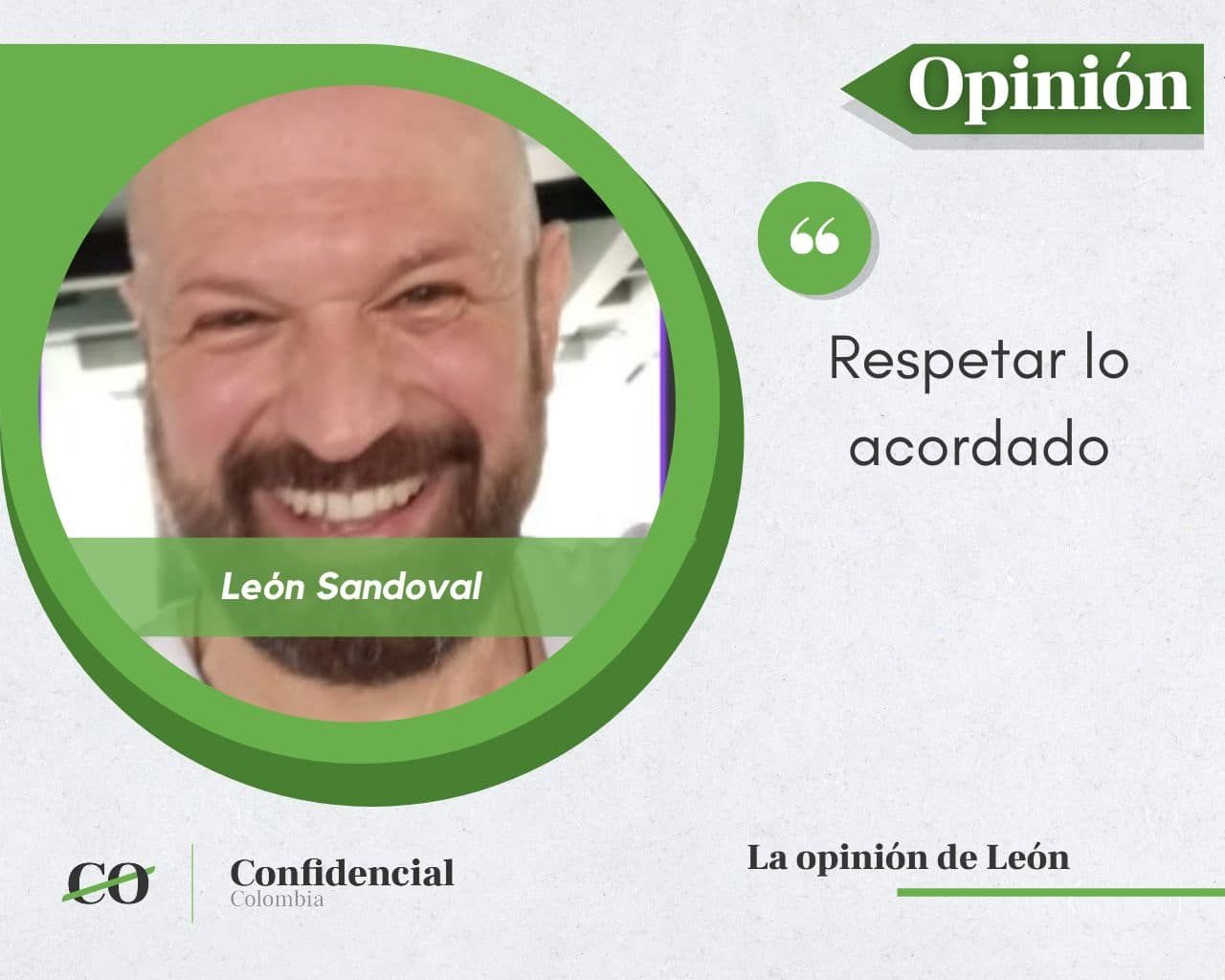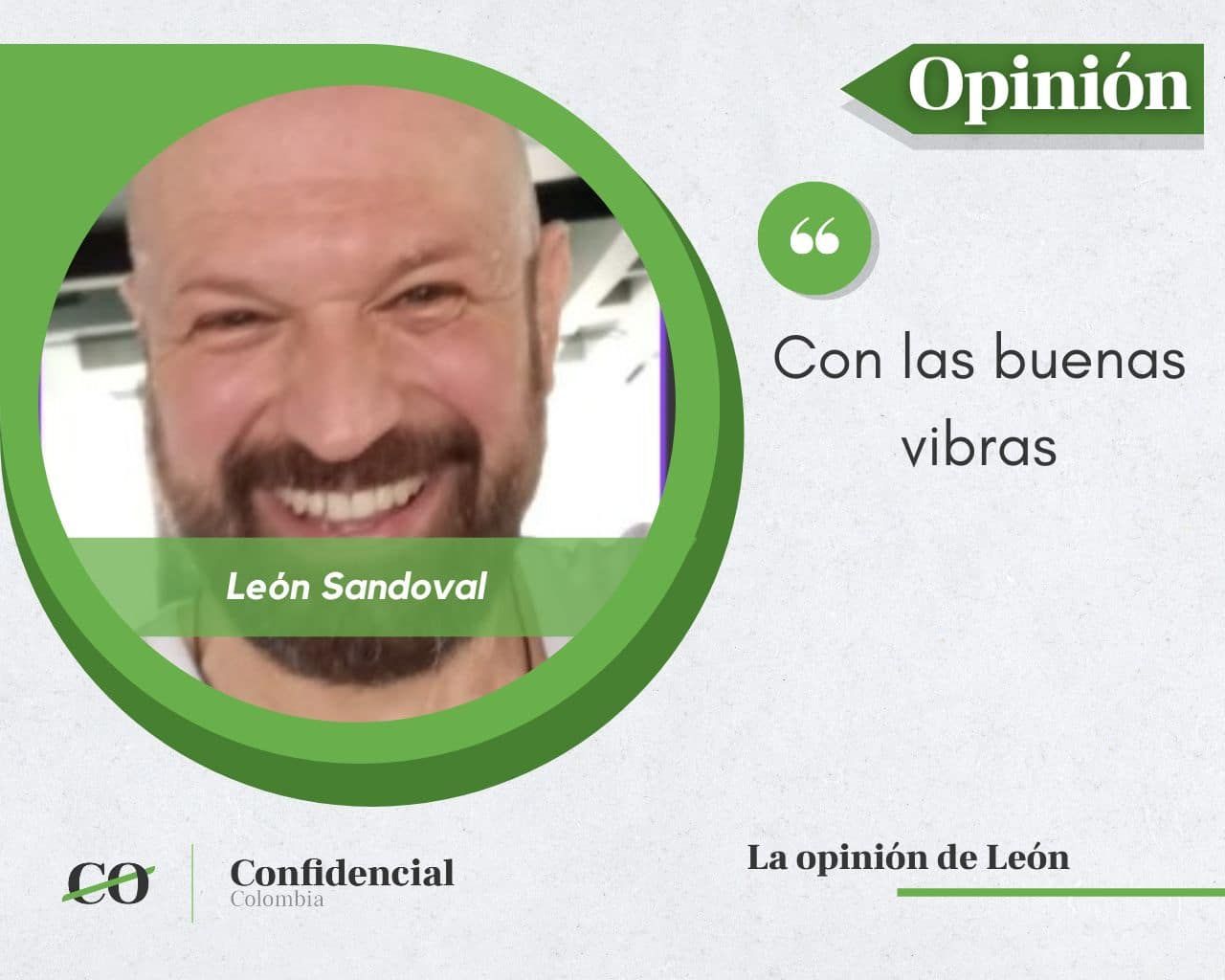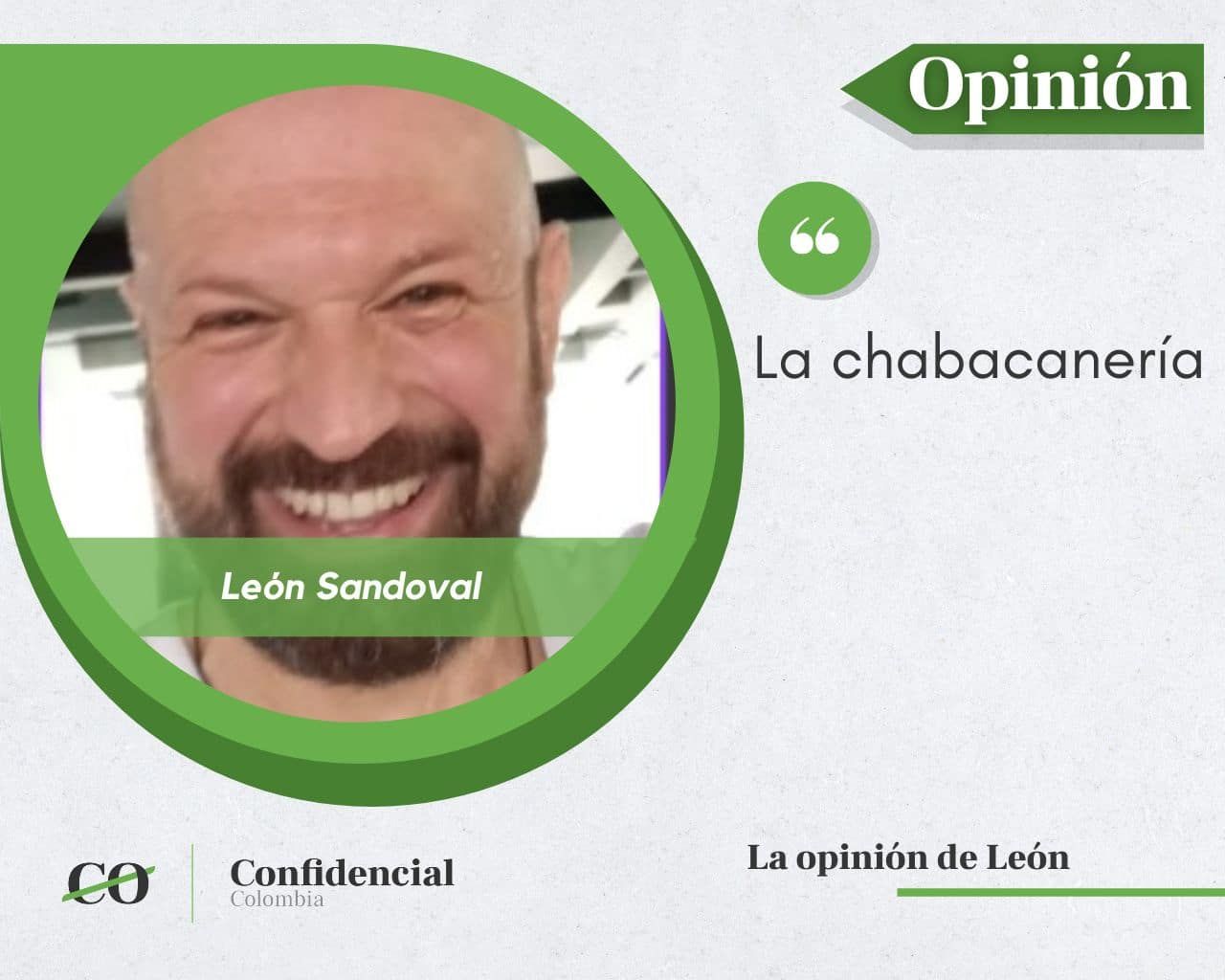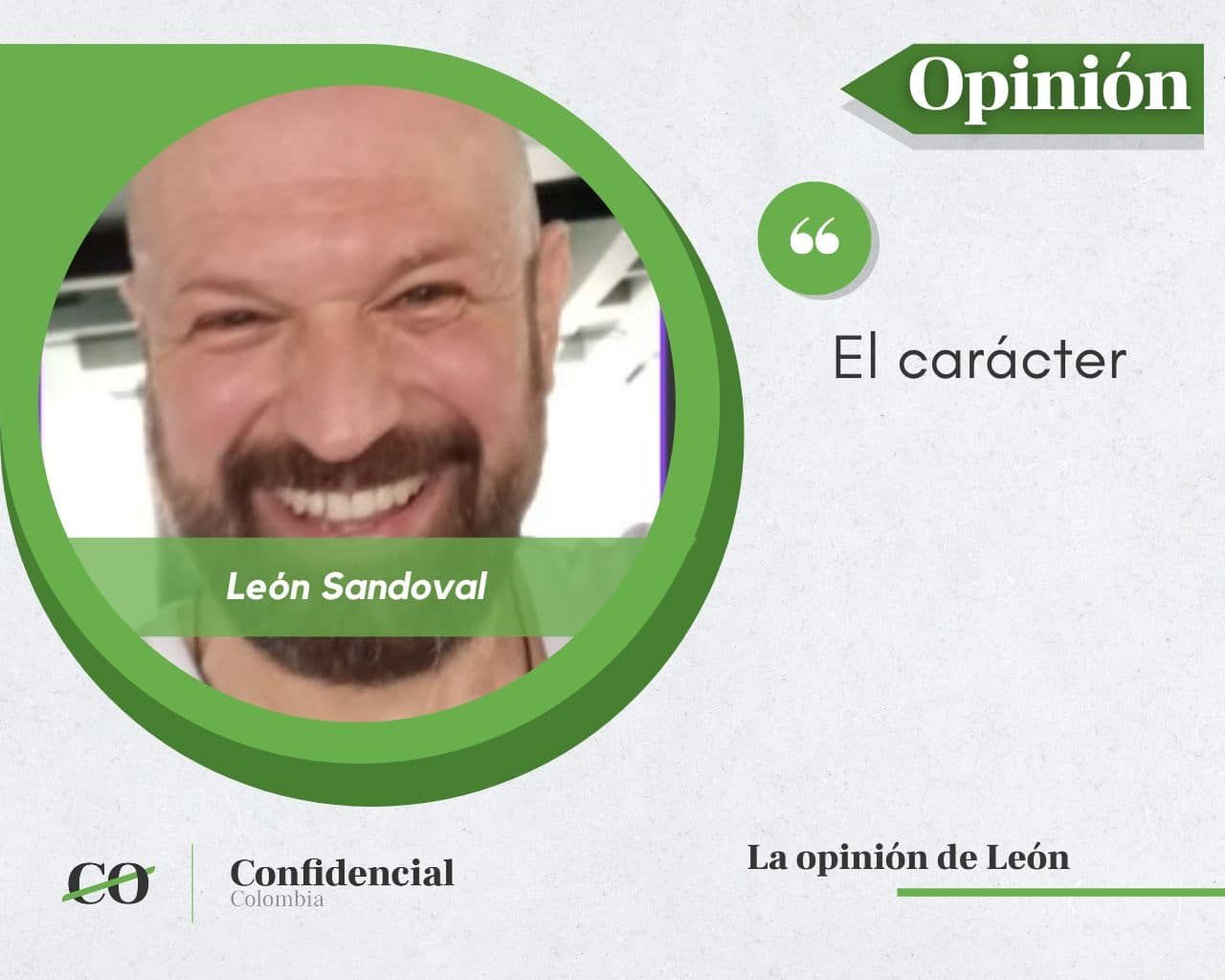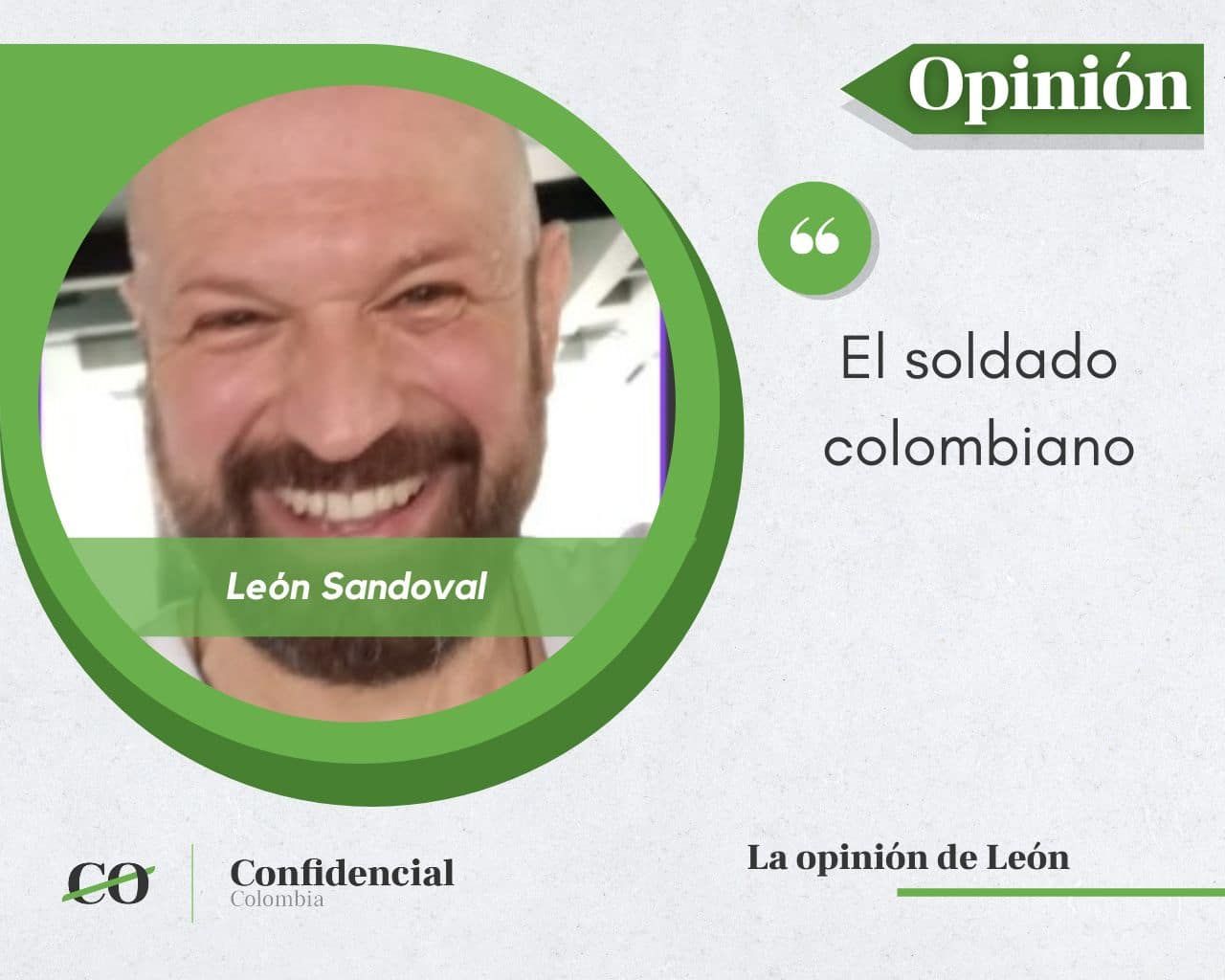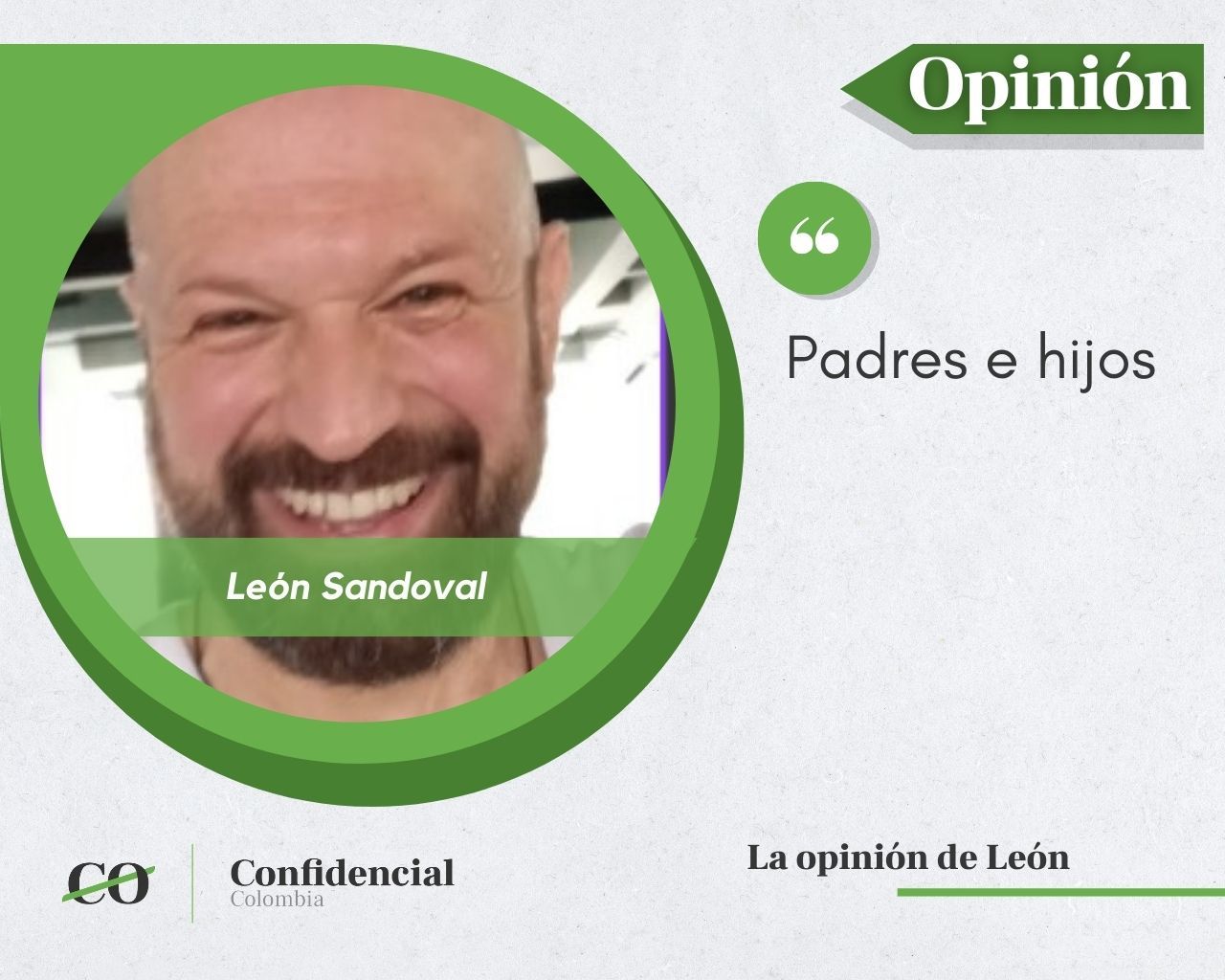Juegos Olímpicos y batalla cultural
La batalla cultural la gana el movimiento denominado progresismo, que muchas veces se ha caracterizado por mover la línea ética; la cultura woke triunfa, término utilizado por algunos conservadores y políticos de centro para denominar a los movimientos de izquierda radical o progresistas que rayan en la rabia para imponer una nueva visión del mundo y una nueva manera de enfrentar la vida. La batalla cultural es un proceso de ideologización para combatir el capitalismo y los valores que tradicionalmente representa y le son asociados: La vida, la propiedad privada, la familia, la patria, la libertad, el derecho a la legítima defensa y la libertad de empresa, entre otros.
Antonio Gramsci (1891-1937) periodista italiano, fue el progenitor de la idea de la batalla cultural, al escribir que el triunfo del marxismo no se daría por el empleo de medios violentos para la toma del poder, se haría mediante un proceso de ideologización por medio de la educación, el periodismo, la cultura, hoy podemos añadir las redes sociales. La batalla cultural de Gramsci es redituable, el marxismo veladamente, se ha beneficiado de la ignorancia de las masas y de manifestaciones culturales minoritarias que son impuestas hasta normalizarce.
En este sentido, la Organización de los Juegos Olímpicos en Paris (Francia, 2024) ha cumplido a cabalidad su tarea. Lo exhibido el pasado 26 de julio durante la ceremonia de inauguración fue lo más cercano a un pandemonio, entendido como un lugar agitado con mucho ruido y confusión. El protagonismo propio y debido de los atletas olímpicos que navegaban por el río Sena, los verdaderos merecedores de la atención mundial, fue menoscabado por un espectáculo escatológico de luces, música y puesta en escena de un discurso ideológico de cultura progresista o woke. Un performance tan bizarro que colocó en la misma escena a sátiros con infantes, cuerpos cuasidesnudos que, en algún caso mostraba parte de la genitalidad, no obstante parodiar la mitología greco-latina y las creencias cristianas. Sumado a un espectáculo grotesco de figuras dismorfas y un sin rostro cabalgante apocalíptico.
Fue tan grotesco lo de Paris, que la contaminación del río Sena se disimuló con la turbiedad del mensaje de la puesta en escena de la inauguración olímpica. París entregó al mundo la representación de un bacanal acompasado por la presencia de menores en brazos de adultos semivestidos ¿Qué mensaje hay detrás de ello? ¿Buscarán normalizar la pedofilia? Resultó tan asqueante la puesta en escena parisina que más de uno apagó el televisor, ante el reflejo decadente de la que alguna vez fue la Ciudad Luz, ahora convertida en un muladar, con altos niveles de inseguridad y desorganización.
El mundo en vivo y en directo fue testigo de la decadencia y el colapso de la cultura europea. Lo de Paris no tiene nada de estético, bello o sublime. Seguramente Gramsci desde su tumba, debe estar refocilándose. Vienen tiempos durísimos para Europa, donde la debilidad de sus ciudadanos será confrontada por la fortaleza de los orientales. Europa se desdibuja y será presa de Oriente. La cultura woke caerá por su propio peso, llevando por delante a Europa que buscará amparo en el fundamentalismo religioso e ideológico oriental como bálsamo para su decadencia. Como justificante se dice que es una nueva era que entraña el cambio de patrones culturales, ¿Al punto de volver lo perverso en bueno?
¿Qué estaría sucediendo si los parisinos en lugar de parodiar la célebre obra de Da Vinci sobre la Última Cena y la mitología greco-romana hubiesen hecho alusión a algún pasaje del Corán? Europa preocupa, Paris está enferma, hoy no pueden ser ejemplos de luz para el orbe. En suma ¡No hay temor de Di-s! Las Olimpiadas están ideologizadas, ni Hitler en las de Berlín (Alemania, 1936) se atrevió a tanto.