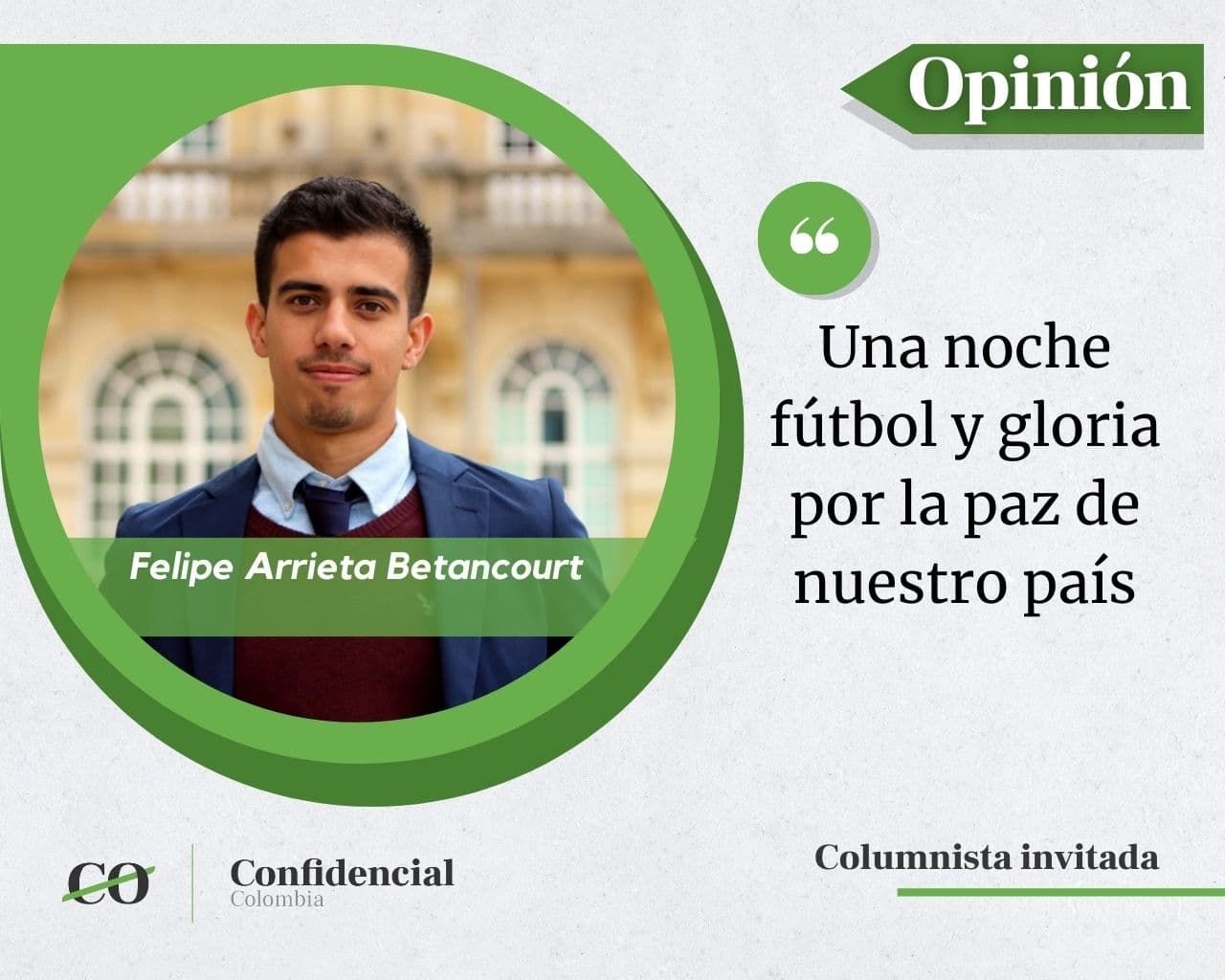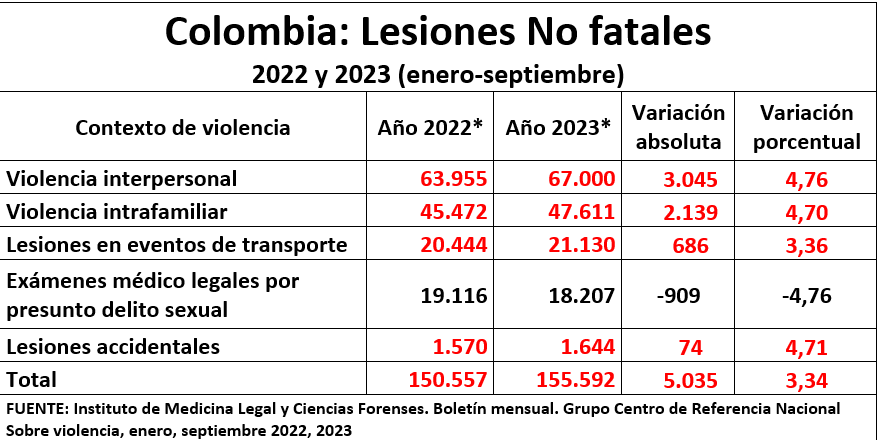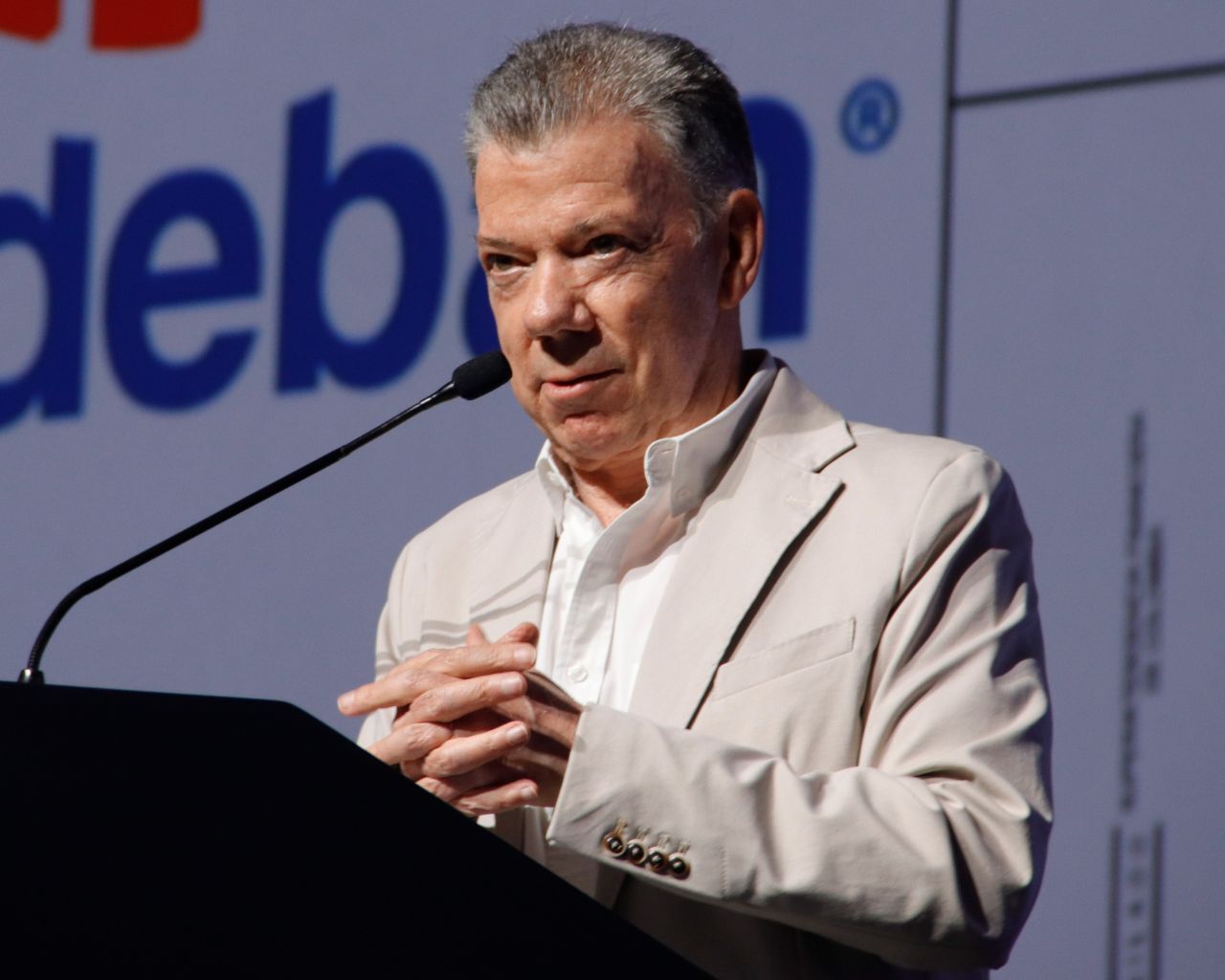Inicia el mes doce del año 2023 y la violencia contra la población civil colombiana, amparada en el conflicto armado, parece no encontrar la luz al final del túnel. Ya sea por los grupos armados o la incapacidad del Estado en su conjunto, que han ido prolongando durante décadas la longitud de este. Cada intento de buscar una salida pacífica que ponga fin a esta situación se ve obstaculizado por una especie de ritual triste que inventa o recicla las violencias. Este ritual tiene como telón de fondo todo tipo de explicaciones, algunas más macabras que otras. Los grupos armados continúan haciendo alarde de su supuesta capacidad militar, que desde hace mucho tiempo el pueblo ha bautizado como «matamarraos». Este término se refiere a las diversas formas insidiosas en que han convertido a sujetos indefensos, no participantes de la confrontación, en víctimas de las más diversas expresiones degradadas de la confrontación o de la acción delincuencial.
Más de (151) ciento cincuenta y una personas han sido asesinadas en lo que va del año. La mayoría se encontraba en sus hogares, lugares de trabajo o en la vía pública, sin participar en acciones armadas que justifiquen sus homicidios en medio de una confrontación. Su presencia o acciones no representaban ninguna ventaja militar; eran civiles indefensos, algunos previamente secuestrados o desaparecidos, dedicados a luchar por sus comunidades, defender su territorio, batallar por derechos laborales o sindicales, expresar pacíficamente sus opiniones o denunciar actividades ilícitas. No había justificación alguna para estos actos, simplemente no debieron ser asesinados. Trabajaban por la Paz y los Derechos Humanos.


Son (151) ciento cincuenta y una personas con hogar, familia, amigos, hijos e hijas. Cada día se levantaban para buscar el sustento de sus seres queridos. Destacados miembros de la comunidad, dotados con algún don que la vida o la providencia les entregó, convirtiendo su destino en una oficina itinerante de servicio a la comunidad y fortalecimiento de la sociedad. Contaban con poco más que el apoyo ocasional de organizaciones o redes sociales nacionales o territoriales. Estos nombres se suman a la interminable lista de líderes y lideresas sociales: étnicos, comunales, comunitarios, sindicales, políticos, ambientalistas, jóvenes, personas con discapacidad o miembros de la comunidad LGBTIQ+. Muchos de ellos fueron víctimas en otros momentos del conflicto armado interno, luchando por una reparación integral, condenados a muerte antes de recibir cualquier indemnización que pudiera mitigar el daño sufrido.
A esta lista, con la que a diario se alimenta el odio, la polarización, las venganzas y el dolor, se le suma otra que, por el origen de sus miembros, debiera concitar la más amplia indignación ciudadana. Son (33) treinta y tres firmantes del acuerdo de paz de 2016, asesinados este año, excombatientes de las extintas FARC-Ep, y que se suman a la lista de más de cuatrocientos de sus hombres y mujeres, a los que se les arrebató la vida y que un día decidieron transitar hacia la paz, honrar la palabra empeñada, hacer dejación de armas, confesar sus delitos, comprometerse a no seguir delinquiendo, dedicados a rehacer su vida, a retomar la acción social y/o política sin armas, muchos de ellas y ellos con una familia establecida e intentando sacar a sus hijas e hijos adelante, en medio de tanta adversidad. Murieron sin ver realizado su sueño de vivir la paz, de haber visto convertidos en realidad, los proyectos de desarrollo territoriales, la reforma rural o la reforma política, porque simplemente alguien desde las altas esferas del poder, decidió no cumplir con lo acordado, no brindarles garantías para su vida y la permanencia en el territorio, frente a la decisión de quienes los han declarado objetivo de sus balas y sus venganzas.
Son (86) ochenta y seis masacres, adultos, jóvenes, niños y niñas en estado de indefensión, asesinados en sus casas, en un sitio comercial o en la vía pública en lo que va corrido del año, apenas unos números menos que el año pasado y que el 2021. Son más de (260) doscientas sesenta personas que cayeron por la acción demencial de algún armado que disparó indiscriminadamente, lo que demuestra el grado de afectación mental y social que ha producido tantos años de violencia, pobreza, exclusión o discriminación, años de ver correr la sangre y de exacerbar el dolor, de echarle sal y limón a las heridas que dejan las balas, los cuchillos o los golpes. Dolor y venganza, círculos repetitivos de violencias, que afectan la vida, la comunidad, la economía, la democracia, y que seguramente, sino se toman medidas efectivas que rompan este espiral de violencia, seguirán escalando hasta hacer insostenible cualquier posibilidad de fortalecimiento y de legitimación del Estado y de la democracia. No podremos pensar y menos avanzar, en la construcción de una sociedad más equitativa y justa, donde la libertad y la democracia sean posibles, si no tomamos la decisión colectiva de detener tanto dolor y tanto desafuero.
En lo que va corrido del año y a pesar de que las cifras no demuestran la realidad de lo que ocurre, debido principalmente a los temores de las familias a denunciar los hechos, han ocurrido al perecer, más de (300) trescientos secuestros este año, un delito que lesiona profundamente la dignidad de quien lo padece directamente, y causa graves daños a las familias, a la economía y a la sociedad. La persona víctima se convierte en una mercancía canjeable por dinero, la familia es objeto de llamadas o mensajes extorsivos de todo tipo, hasta que finalmente y en el mejor de los casos se realiza el intercambio, “cuánto tiene, cuánto vale”. Nadie desde las instituciones estatales, acompaña, asesora, orienta a los familiares, quienes comienzan a llevar sobre sus hombros la carga y el dolor de la responsabilidad de salvar la vida de su ser querido. Nada evidencia más el fracaso de la llamada lucha armada revolucionaria, que tener que violar los derechos fundamentales de una persona, con el estandarte de luchar por esos mismos derechos. Atrás quedaron las estrategias políticas que buscaban que la sociedad respaldara la acción guerrillera, la sostuviera y la reconociera como parte de sus luchas por la justicia social.
Delincuentes que amenazan de muerte al Presidente de la República y a su familia, instituciones estatales responsables de investigar que se convierten en cómplices por omisión de sus responsabilidades, sectores sociales y políticos que justifican o guardan silencio frente a tales amenazas de muerte, unos medios de comunicación que subestiman o alimentan los relatos que incitan el derrocamiento o la muerte violenta de la primera autoridad nacional, hacen parte de la punta del iceberg de la degradación a la que ha llegado la acción política, del entramado violento que retroalimenta el conflicto armado y de la incapacidad por hacer de la deliberación franca, profunda, argumentada, democrática y respetuosa, la forma en que deberíamos tramitar las diferencias en relación con el tipo de economía, de sociedad, y de democracia que queremos.
Podría seguir relatando las consecuencias de la degradación del conflicto y de la sociedad, o hablar de otras graves violaciones a los Derechos Humanos, del hacinamiento en las cárceles, del desplazamiento, la estigmatización, la desaparición forzada, los falsos positivos, el uso indebido del derecho para perseguir a sindicalistas y líderes políticos, que a su vez se han convertido en causas que retroalimentan el conflicto armado interno y sus múltiples expresiones; algunos seguramente, me recriminarán porque no me expresé acerca de las causas estructurales que le dieron origen a esta situación, como la pobreza a todos sus niveles, la falta de oportunidades para la niñez y la juventud, la imperfecta democracia impuesta, etc., y que, subyace en el origen de la confrontación y siguen siendo justificación suficiente para desarrollar estrategias militaristas, ante lo cual, y anticipando las posibles reacciones, me reafirmo en que la única vía posible hoy en Colombia y en el mundo, para transformar los conflictos, las inequidades y las injusticias, es la democracia, el diálogo, la concertación y la negociación pacíficas que conduce a la construcción y la firma de pactos que deben ser honrados y cumplidos. Todo revolucionario socialista, comunista, progresista, socialdemócrata o liberal, debe comprender que la única y la mejor forma de aportar al cambio, es decidirse a construir paz por la vía de la paz. La violencia política y el terrorismo, es el instrumento de los dogmáticos de toda clase, de los fascistas, los negacionistas o canceladores.
Hoy la sociedad que quiere y trabaja por la paz clama el fin del conflicto armado, clama su desescalamiento para transitar sin miedo por la senda de la participación y aportar, como es su derecho, a las soluciones que puedan construirse e implementarse a corto, mediano y largo plazo. La sociedad que quiere y trabaja contra la guerra, exige no ser utilizada para profundizar odios, y por esto requiere de parte del Estado y de los gobiernos, mayores compromisos que hagan posible detener las violencias que se ensañan contra la población civil y construir estrategias eficaces, participativas e incluyentes, en donde se reconozca la opinión y el papel de las organizaciones sociales como constructoras de paz, democracia y justicia social, más allá de la instrumentalización política. Reconocer sus vocerías, sus formas organizativas, su trabajo nacional y territorial, su denodado compromiso con la vida es tan importante como convocarlas a respaldar las reformas prometidas. Las organizaciones sociales locales, regionales y nacionales claman ser parte del Gran Acuerdo Nacional.
Nota: Los y las invito a la Gran Jornada Nacional por la Vida, este 7 de diciembre a las 5:30 p.m., encendiendo una luz para enviar un mensaje contundente en contra de los asesinatos, las masacres y los secuestros. La paz la construimos todas y todos.
Luis Emil Sanabria D.