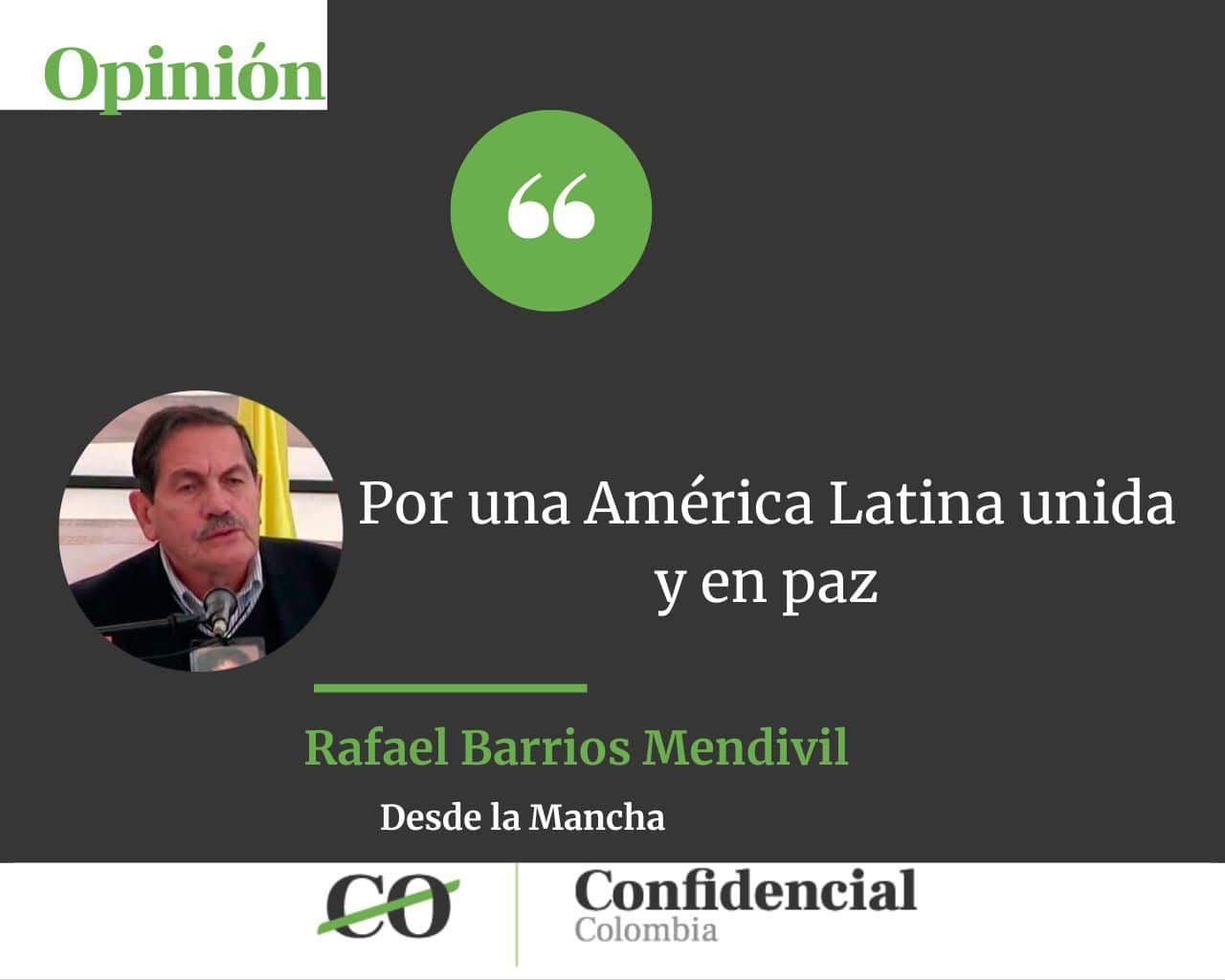Por una América Latina unida y en paz
El presidente Gustavo Petro, el 20 de agosto en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, pronunció un discurso valiente, en condiciones de igualdad y dignidad frente al mundo y en particular a los Estados Unidos. Le propuso a América Latina unirse para vivir en paz, acabar la guerra contra las drogas, detener la crisis climática, cambiar la deuda externa por naturaleza para salvar la humanidad y la vida del planeta. Calificó de hipócrita el discurso del norte y del poder mundial para salvar la selva. Culpó al consumo, a la cocaína, al petróleo, al carbón, a la ganancia y al dinero, como la maquinaria mundial para extinguir la humanidad. El discurso me cayó bien después de años de gobiernos arrodillados ante el poder del norte.
Son muchos los momentos en los que la soberanía colombiana quedó aplastada por los Estados Unidos, de la mano con colombianos cómplices. Nadie se olvida de la entrega de parte de la soberanía territorial por las élites colombianas con la pérdida de Panamá el 3 de noviembre de 1903, después de la Guerra de los Mil Días. Estados Unidos trató de “compensar” esta pérdida y mejorar sus relaciones con Colombia con la firma en 1914 y eventual ratificación del tratado Urrutia-Thompson, combinando con misiones económicas y diplomáticas. La estrategia le funcionó en buena parte. Poco después, el presidente Marco Fidel Suárez (1918-1921), recomendó “mirar hacía la estrella polar del norte”, para ajustar la política internacional de Colombia a los lineamientos que mejor se avinieran con la política de los Estados Unidos. Efectivamente la doctrina Suárez la implementaron sucesivos gobiernos. Pero nunca desapareció la sensibilidad, ni popular ni institucional, como se vio cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez firmó un acuerdo en 2009 para que Estados Unidos, en su combate a las drogas, su lucha contrainsurgente y para «disuadir» a Venezuela y Ecuador, usara las bases aéreas de Palanquero, Apiay y Malambo; los fuertes del Ejército Tres Esquinas y Tolemaida; y las bases navales de Cartagena y Bahía Málaga. El Consejo de Estado manifestó inquietud sobre los efectos del acuerdo en la soberanía nacional y la Corte Constitucional no lo avaló porque el convenio no pasó por el Congreso, por lo que no fue ratificado.
El planteamiento de Petro de acabar la guerra contra las drogas es una reafirmación de esa soberanía perdida. Descarta que Colombia asuma toda la culpa para el consumo y a la adicción a la cocaína, a la que equiparó con el petróleo y el carbón como los venenos contra la humanidad. El famoso Plan Colombia fue diseñado como un paquete de «ayuda» internacional para la búsqueda de la paz y la consecución de un nuevo modelo de administración pública local, en un marco de colaboración multilateral. Sin embargo, en su versión final, el plan terminó en la imposición de la estrategia militarizada de erradicación forzosa con glifosato, financiado principalmente por los Estados Unidos, con riesgos graves para los derechos humanos, la salud pública y el medio ambiente, transformándose en otro ejemplo de la entrega de soberanía.
Cuando Petro dijo a la ONU “La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. Para ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas”, hacía referencia a las aspersiones aéreas con glifosato. Su insistencia en el fracaso de la guerra contra las drogas va de la mano con su promesa de cumplir a rajatabla las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que en el capítulo sexto de su Informe Final argumenta que “el narcotráfico ha formado parte de las dinámicas de la guerra y contribuido a su extensión y degradación porque todos los actores involucrados en el conflicto armado de manera directa o indirecta han tenido relaciones con el narcotráfico”.
El llamado del presidente Petro a la unidad e integración de América Latina también tiene raíces profundas. Aparece desde el siglo XVIII, articulado con la evolución del concepto de identidad y patria. Los próceres independentistas, en especial Simón Bolívar, adquirirían mayor promoción entre los intelectuales y líderes políticos más auténticos desde el inicio de la vida republicana hasta la actualidad. Esa unidad hace parte de la identidad latinoamericana y está presente en la región como unidad política. Fue asumida mucho después por don Andrés Bello, autor del Código Civil de América Latina, y retomado por la ensayística de fines del siglo XIX y principios del XX.
Petro le propuso a la región dialogar para acabar la guerra y porque es hora de la paz. “La guerra es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgia de la irracionalidad”. Para enfrentar los desafíos transfronterizos de nuestra época, para asumir las transiciones extractivas del petróleo, el carbón y el gas, se debe caminar primero por la paz, transitar por los derechos humanos y el derecho de la naturaleza y culminar en la justicia social, económica, política y ecológica. Eso, insiste el presidente, se debe hacer de la mano con los países hermanos de la región.
El discurso es inédito, porque el presidente Petro no habló carreta, ni fue a la ONU para cumplir un protocolo. Discursó con coraje y dignidad, planteó el reto a las y los ciudadanos y jóvenes del mundo frente a las crisis que se avecinan. Llamó a una América Latina progresista y solidaria. Me identifico con ese planteamiento.