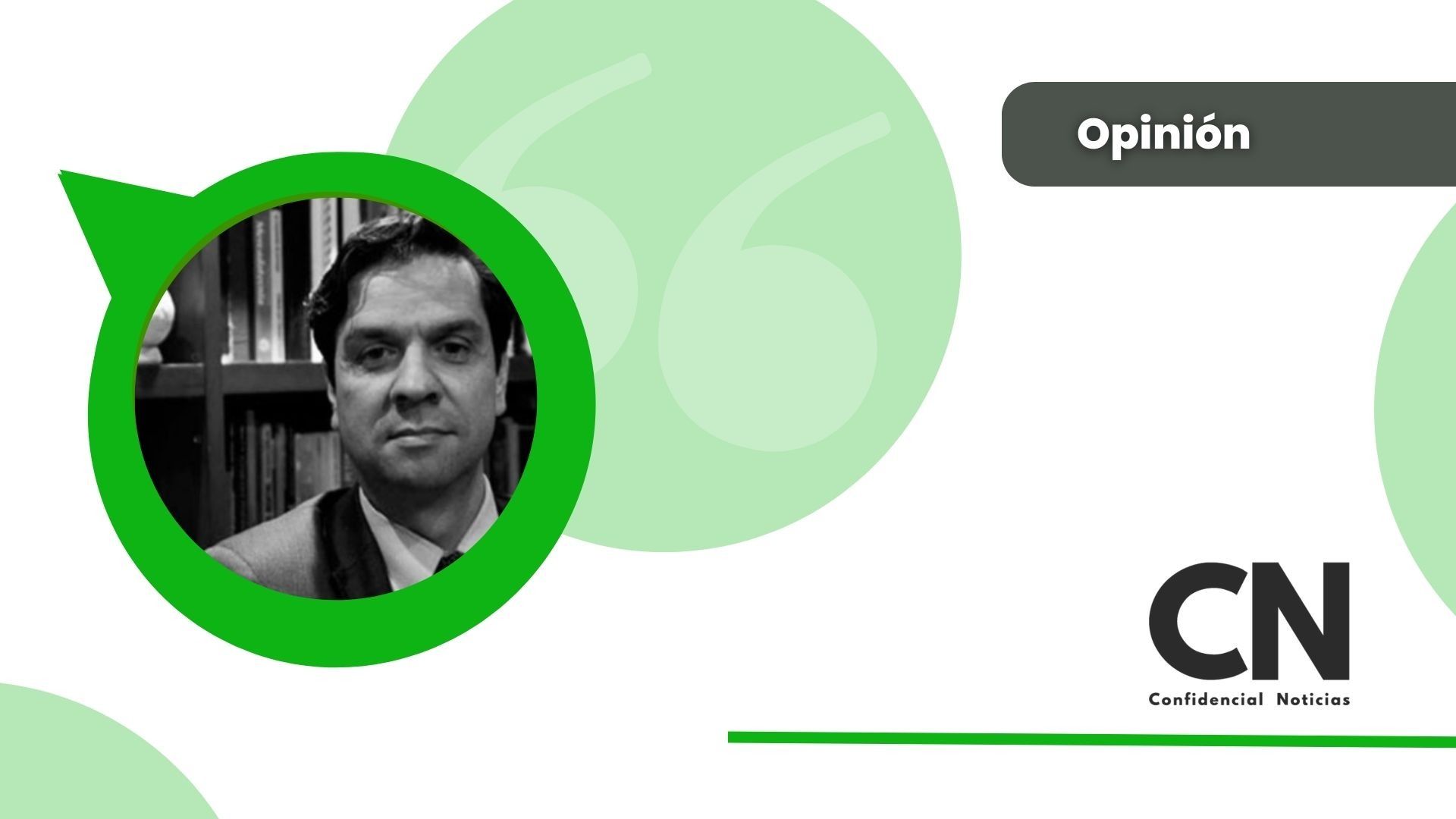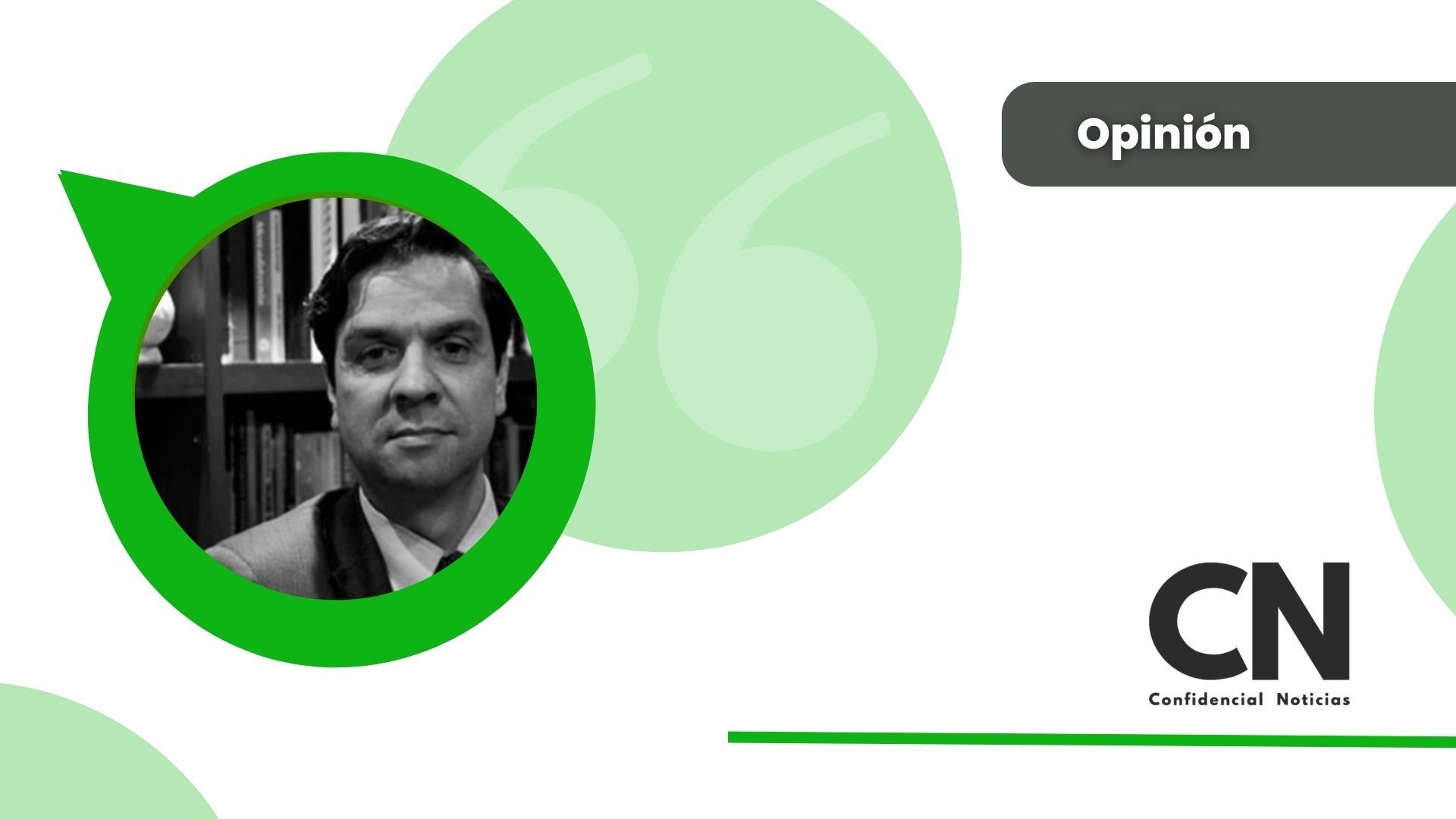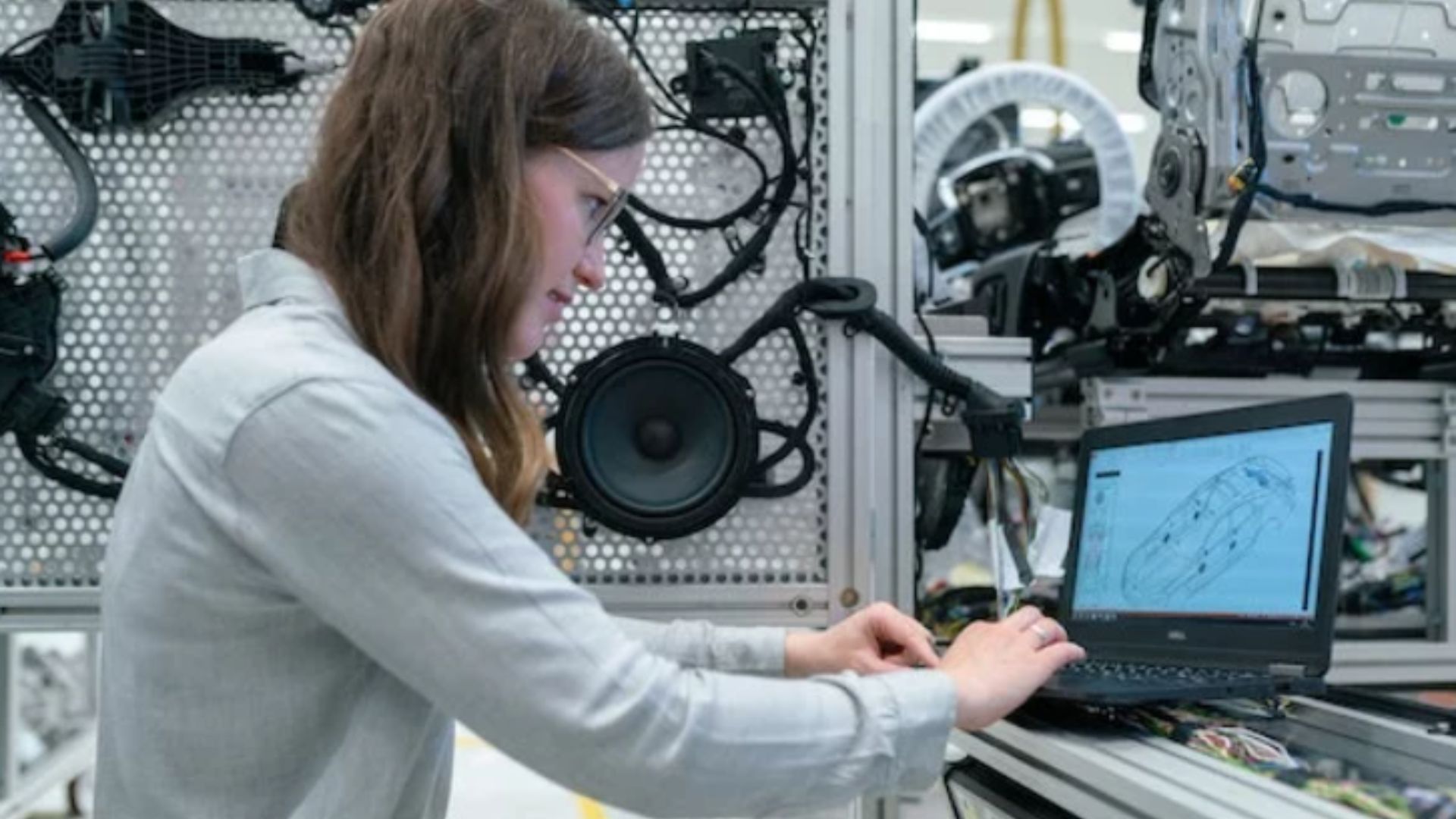El cálculo político desplaza la coherencia ideológica
La cercanía de las elecciones de Congreso y Presidencia altera todo, incluso aquello que debería permanecer en el terreno técnico. El aumento del salario mínimo es una prueba elocuente. Varias de las posiciones que hoy se observan difícilmente habrían surgido en ausencia de un calendario electoral inminente.
El enigma del 23 %
La incógnita no es el aumento en sí mismo, sino el proceso de dónde salió el 23 % decretado por el Gobierno en diciembre. La Corte Constitucional, a través del magistrado Morales, al suspender provisionalmente el decreto, no cuestionó directamente el número, sino el método: exige que el Gobierno explique con claridad el procedimiento y las bases técnicas que condujeron a ese resultado.
Según el análisis de La Silla Vacía, el cálculo del salario vital (de subsistencia digna) habla de 3.6 personas por familia (OIT, 2017), pero el Gobierno debió asumir 4 personas, que gasta en promedio 2.5 salarios; pero hoy (2025) las familias no son más grandes sino más pequeñas y por lo tanto el gasto debe ser menor. Además, como se nota, ninguna de estas variables son inflación o productividad, y la ley ordena que el cálculo del aumento del salario mínimo debe basarse en ellas.
La paradoja
El aumento decretado tiene un carácter extraordinario en términos históricos. Descontando la inflación, el incremento real es de 17.9% (La Silla Vacía), el mayor histórico observado por lejos; mirando los últimos 40 años el aumento real más grande había sido 2.88%.
El efecto inmediato fue la previsible alegría entre los trabajadores formales que perciben el salario mínimo. Este grupo representa una fracción limitada de la fuerza laboral, que según cálculos de La Silla Vacía es del orden de 2’7 millones que tienen empleos formales y que pertenecen a la base que devengan el salario mínimo (pero que podrían representar unos 4 millones de votos al incluir sus influenciados). La mayoría de los trabajadores en Colombia opera en la informalidad (55.7%, DANE), donde el salario mínimo funciona más como referencia que como ingreso efectivo.
Esto conlleva una paradoja estructural: la medida de política salarial formal beneficia directamente a una minoría, pero indirectamente podría afectar a toda la economía, lo que terminaría afectando también a esa minoría. Los economistas han advertido riesgos como posibles aumentos de la inflación (sin embargo, al revisar la experiencia latinoamericana no muestra una relación directa, pero sí en algunos casos multiplicando el efecto inflacionario motivado por otras causas, como emisión), imposibilidad de avances en el empleo formal por incentivos a la informalización, y afectación a las pequeñas empresas. No es que el aumento sea intrínsecamente incorrecto, sino que sus efectos dependen de la situación macroeconómica que lo rodea como emisión, déficit fiscal, productividad, tipo de cambio, expectativas inflacionarias, que en general no son positivas en la situación actual en Colombia.
El impacto no es uniforme entre empresas. En la industria manufacturera grande, el salario mínimo suele representar una parte relativamente pequeña de la estructura total de costos (entre 5% a 15%) (Academia, 2013) en donde los empleados de salario mínimo son una fracción de este porcentaje, lo que permite absorber el aumento mediante ajustes graduales en productividad, márgenes o precios.
La situación es distinta para las pequeñas empresas (las MyPymes que son las responsables del 79% del empleo, BBVA Research), donde el salario pesa entre el 30 % y el 50 % del costo operacional según el DANE y la OCDE, con una mayor fracción de trabajadores ganando salario mínimo, haciendo que su margen de maniobra sea reducido. En estos casos, el aumento puede traducirse en decisiones difíciles como reducción de contratación, traslado parcial a precios (sujeto a una competencia normalmente fuerte), o migración hacia informalidad. Aquí también podría manifestarse la paradoja porque a quienes se busca beneficiar directamente podrían terminar enfrentando mayores barreras de acceso al empleo formal.
La encrucijada
En este contexto, el Gobierno ha logrado poner a sus opositores en una posición muy incómoda, en una encrucijada que han tenido que esforzarse por sortear. A la emisión del decreto del Gobierno subiendo el 23% el salario mínimo muchos de ellos salieron a anunciar a voz en cuello que demandarían el decreto siguiendo su ideología. Los gobiernos de izquierda aplican medidas así, que no gustan a la derecha, que por el contrario busca quitar prebendas salariales y subsidios, de la misma forma que no gustan a la izquierda cuando los gobiernos de derecha bajan los impuestos a los empresarios con el objetivo de generar más empleo (medida que ya se sabe que no funciona, pero sí termina apoyando la desigualdad, LSE, 2023).
Pero ahora, oponerse frontalmente al aumento implicaría asumir el costo político de aparecer en contra de mayores ingresos para los trabajadores (nadie quisiera perder los 4 millones de votos, y los muchos otros, que por extensión los catalogaría como contrarios al pueblo potencialmente votante). No sorprende entonces que la mayoría de esos actores políticos ahora se muestren reacios a que se derogue el decreto. Algunos se han acomodado buscando compensación en la reducción de algunos impuestos para las empresas, y así, no quedar como los malos con la gente, pero tampoco con los empresarios. Es decir, les ha tocado ser incoherentes con la ideología que tanto han defendido.
El desplazamiento es evidente. El debate ha dejado de ser técnico, de economía, y se ha convertido en político, y aún peor, de rentabilidad política inmediata. El debate técnico ha sido reemplazado por un proceso de adaptación estratégica de los actores políticos. Las posiciones ideológicas, tradicionalmente más estables, han cedido terreno frente al cálculo electoral. Sin votos, la coherencia ideológica pierde su valor operativo.