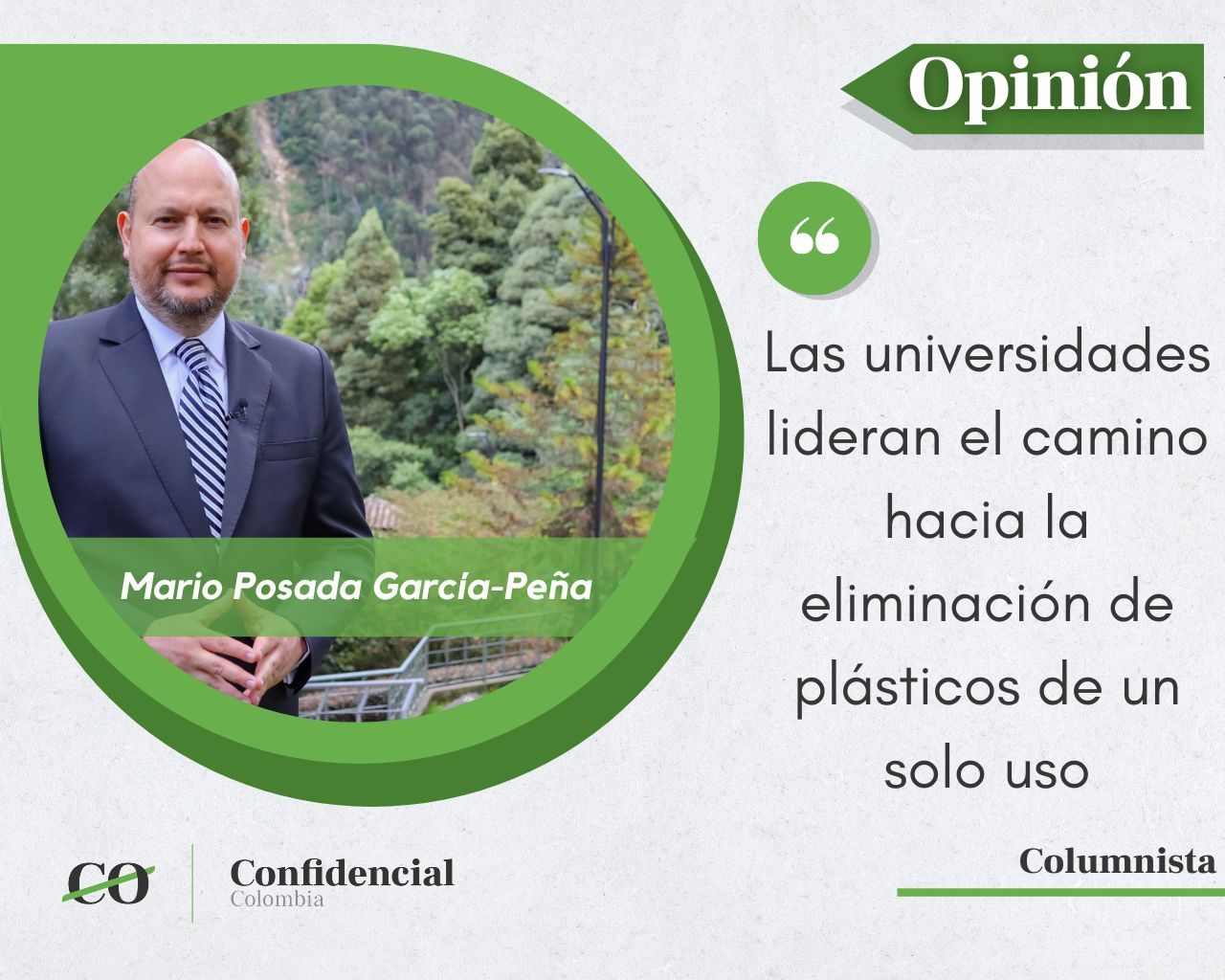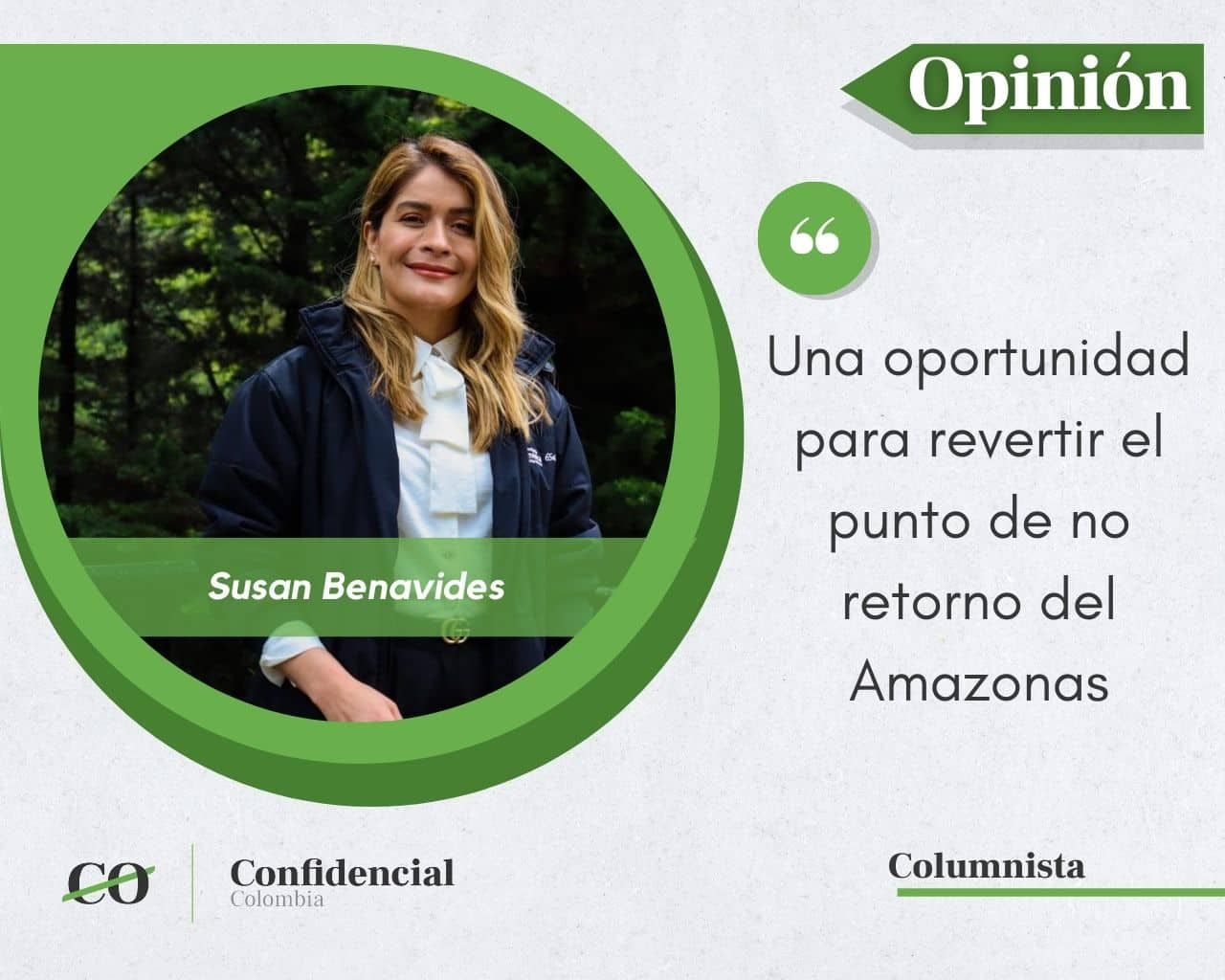¿Pueden los presidentes de América imponer aranceles a su antojo? Un análisis de su poder real
En los sistemas presidencialistas que predominan en el continente americano, la figura del presidente concentra un papel central en la administración pública y en la conducción de la política exterior. Sin embargo, la percepción de que estos mandatarios pueden modificar a discreción los aranceles comerciales dista de la realidad. Un análisis comparado de siete países muestra que su margen de acción se encuentra severamente restringido por marcos legales internos, contrapesos institucionales y compromisos internacionales que limitan la unilateralidad.
En Estados Unidos, el presidente goza de cierta discrecionalidad gracias a facultades delegadas por el Congreso a través de normas como la Sección 232 (seguridad nacional) y la Sección 301 (prácticas comerciales injustas). Aun así, las medidas deben enmarcarse estrictamente en estas disposiciones, están sujetas a revisión judicial y deben ajustarse a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En Argentina, los presidentes disponen de una de las mayores facultades formales mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que permiten ajustes rápidos en materia arancelaria. Sin embargo, tales decretos pueden ser anulados por el Congreso, impugnados judicialmente y limitados por compromisos con el Mercosur y la OMC.
México constituye un ejemplo paradigmático de “atadura por tratados”. Aunque el artículo 131 de la Constitución habilita al Congreso para delegar facultades arancelarias al Ejecutivo, el amplio entramado de Tratados de Libre Comercio (TLCs) restringe de manera significativa cualquier acción unilateral. Una decisión intempestiva contra un socio comercial podría derivar en demandas internacionales y represalias económicas.
En Brasil, Colombia y Perú se observa un patrón común: los presidentes cuentan con margen para ajustar aranceles dentro de ciertos límites establecidos por ley, pero deben cumplir rigurosamente con compromisos adquiridos en el marco de la Comunidad Andina, el Mercosur o la OMC. Medidas abruptas y sin respaldo institucional serían objeto de impugnación judicial y afectarían gravemente la confianza de los inversionistas.
El caso más restrictivo es el de Chile, donde el arancel general se encuentra fijado por ley en 6%, y cualquier modificación requiere la aprobación previa del Congreso Nacional. Esta disposición asegura estabilidad normativa y previsibilidad para los actores económicos.
Lejos de un poder sin límites, los presidentes de América operan en un entramado denso de controles constitucionales, legislativos y supranacionales. Intentar modificar aranceles de manera arbitraria no solo enfrentaría resistencia política y judicial interna, sino también eventuales sanciones internacionales. En este contexto, la predictibilidad comercial continúa imponiéndose como un pilar esencial de la estabilidad económica regional, por encima de la mera voluntad presidencial.
Por: Sergio Ramírez
Docente de Economía de la Universidad de América