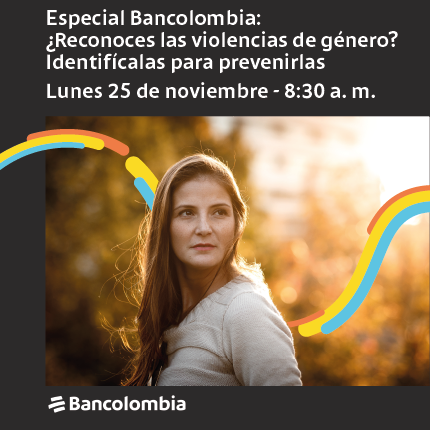El Rey Juan Carlos, por esas circunstancias imprevistas de la historia, no sólo dejó a su hijo Felipe un país en crisis abierta, sino también la Corona dañada en su reputación. En otras palabras: la sucesión en vida en la jefatura del Estado se produjo en unas condiciones precarias y difíciles para el nuevo Rey.
La expresión facial del Felipe VI es siempre muy parecida a la del día de su solemne proclamación ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014. El Rey es un hombre de semblante serio, en cierto modo hierático, con profundas arrugas de carácter, atrincherado en una barba poblada que blanquea, siempre en posición de firmeza militar y con un comportamiento milimetrado. Es un monarca que camina por una estrecha franja de terreno político y social bordeada por dos abismos: el de su responsabilidad institucional que maneja con una extraordinaria y precoz habilidad y el de la inseguridad de la sociedad española que le escruta todos y cada uno de sus movimientos.
Si alguna característica puede extraerse de estos doce meses de reinado de Felipe VI sería ésta de la seriedad, corolario de la consciencia del Rey sobre la gravedad y sustancial importancia de su papel en el sistema constitucional y de su lucidez sobre cómo dejó su padre la Institución, para lo bueno y para lo malo. El monarquismo tradicional español aducía en 2014, y aún antes, cuando se conoció la posibilidad de que Don Juan Carlos abdicara, que el Rey padre no renunciaría hasta que no dejase a su hijo el panorama social, político e institucional “despejado” porque lo contrario resultaría temerario.
Don Juan Carlos, sin embargo, por esas circunstancias imprevistas de la historia, no sólo dejó a su hijo un país en crisis abierta, sino también con la Corona dañada en su reputación. En otras palabras: la sucesión en vida en la jefatura del Estado se produjo en unas condiciones precarias y difíciles para el nuevo Rey. Su rostro sólo refleja la realidad a la que se ha enfrentado desde hace un año.
Con dosis de alquimia, Don Felipe y su entorno comenzaron a transitar de la tradición a la contemporaneidad desde el mismo momento de la proclamación. La laicidad del acto parlamentario y la ausencia de símbolos que opacasen la soberanía popular representada en las Cortes, se correspondió también con la ausencia de celebraciones glamurosas. Un acto multitudinario y desordenado en el Palacio real –miles de invitados- tras un breve recorrido por las calles de Madrid y un saludo desde la logia de la gran casa de los Borbones en Madrid ha sido el prolegómeno de otros encuentros del Rey y de la Reina con colectivos siempre extramuros del sistema: desde ONG varias a organizaciones de militancia por los derechos civiles.
Felipe VI ha reducido las dimensiones de la Familia Real–el matrimonio, sus padres y sus dos hijas-, ha introducido en su Casa la Ley de Transparencia, su agenda se conoce con antelación y está repleta de peticiones porque el Rey es reclamado por unos y por otros. En las oficinas de la Casa trabajan, además de militares y diplomáticos, como siempre, interventores del Estado, abogados del Estado y administradores civiles del Estado de tal manera que la Zarzuela comienza a funcionar también como un organismo público cuyo jefe, Jaime Alfonsín, con categoría de ministro, es, seguramente, uno de los eficaces y discretos de todos los que ha ocupado esa importante responsabilidad.
La Corona es cercana –no falta a acontecimientos, incluso a pequeños acontecimientos guiada por la intuición popular de la Reina que sabe dar el toque de plebeyez que la Institución necesita- pero no es campechana. No es carismática –no al menos todavía- pero es tan eficaz como su titular demuestra cuando acude a citas internacionales –el viaje a Francia ha sido clamorosamente exitoso para los Reyes y para España-, a eventos simbólicos o a citas representativas de los distintos países de nuestro entorno europeo y de la comunidad de naciones latinoamericanas.
El Rey Felipe VI es ese hombre que, firme, presentado, serio, sin un mal gesto, soporta la pitada al himno nacional y a lo que él representa en el Camp Nou barcelonés. Él cree que su obligación es absorber el impacto de ese incidente como disfrutar también de aplausos y vítores, tomando aquel y éstos con la relatividad de lo contingente si al final consigue –que lleva camino de conseguir- hacerse con los mandos de la Institución y el reconocimiento de los ciudadanos.
El Rey seguramente no es todavía amado, pero es, sin duda, respetado. Porque se percibe que toda su vida ha consistido en una espera para volcarse en lo que está haciendo, día tras día, estos últimos doce meses. Su padre fue el Rey fundacional y carismático. Él es el Rey riguroso y serio que debe hacer repostar a la Corona de todos los intangibles de los que se vació en los últimos años. La revocación del título de Duquesa de Palma a su hermana la Infanta Cristina ha sido el aldabonazo más sonado sobre la determinación del Rey de devolver a la Corona la solvencia y la respetabilidad que había perdido. Una decisión seguramente dolorosa pero estrictamente necesaria para ganar crédito público y mostrar una voluntad institucional que se superpone a los afectos y los lazos de sangre.
A Felipe VI le reta la gran cuestión de Estado que se cierne sobre España: la cuestión catalana. Al encarnar su unidad y permanencia, al deber él arbitrar y moderar las instituciones, Don Felipe deberá moverse con sutileza, con elipsis, ayudado por el Gobierno, las demás instituciones y la comprensión de la opinión pública para mantener unido en la diferencia un país con un trayecto de siglos que ha alcanzado un grado de criticismo político casi exasperante.
Cuando su hermana y su cuñado se sienten dentro de unos meses en el banquillo, ya sin la condición de Duques de Palma, la Monarquía española atravesará por una prueba de fuego y será necesaria toda la entereza, toda la seriedad, todo el rigor de un Rey que habrá de ver y de escuchar –en la calle, en los medios, en su propio entorno- un relato de los últimos años del reinado de su padre opuesto por completo al que signó los primeros, aquellos legendarios en los que Don Juan Carlos encarnó el cambio y la libertad.
Felipe VI –ajeno por completo a las responsabilidades que otros hayan podido asumir, sea por acción o por omisión- llegará a la cita penal de su hermana y su marido en las mejores condiciones que han sido posible establecer en estos y sucesivos meses: como un Rey serio y cumplidor, consciente de su misión histórica y a punto para abordar después de las elecciones de noviembre de este año la apertura de una nueva era política en la que el monarquismo español lo será por convicción de la funcionalidad de la Corona y la ejemplaridad de su titular, o no será.
Quizás lo mejor que le ha sucedido a Don Juan Carlos y a la Corona de España sea que la abdicación –que algunos mantuvimos era necesaria y urgente- de 2 de junio de 2014 y la proclamación de Don Felipe el 19 de ese mismo mes hace un año, más que un acto de renuncia haya sido una determinación para que la Monarquía parlamentaria continúe en España.
Y es muy probable que, pese a los desafíos que el Rey tiene por delante, lo logre en breve porque Don Felipe es un hombre serio. Y sólo lo son los que están imbuidos de su responsabilidad y sólo tienen tiempo de vivir galopando sobre ella sin descanso. Felipe VI es un Rey para un tiempo histórico que no reclama alharacas ni celebraciones, sino eficacia, ejemplaridad y rigor. Por eso, es un Rey necesario.
Este año ha sido, sin embargo, un mero preámbulo de las dificultades que el Rey va a tener que sortear. En España las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo han abierto un nuevo mapa de poder en el que al menos una fuerza política de izquierda plantea un proceso constituyente y todas las demás, como plazos sin concretar, la reforma del Título II de la Constitución para derogar la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión. Una reforma que abrirá, sin duda un gran debate sobre la forma de Estado previo a un referéndum que el Rey, en silencio pero actuando como tal, tendrá que ganar para relegitimarse.