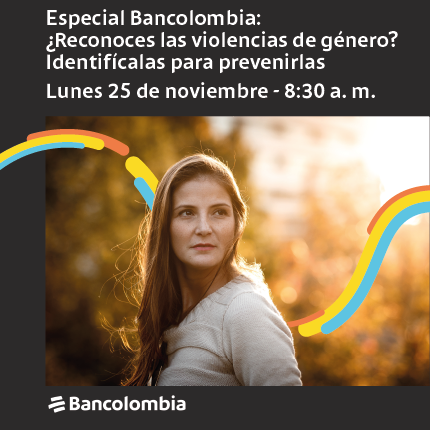Una cicatriz profunda, amarilla y polvorienta se divisa a lo lejos desde el centro Medellín y desde los edificios de los bancos, apartamentos y centros comerciales de El Poblado. Seguramente también desde el Metroplus y desde el edificio inteligente. Opinión.
Una cicatriz profunda, amarilla y polvorienta se divisa a lo lejos desde el centro Medellín y desde los edificios de los bancos, apartamentos y centros comerciales de El Poblado. Seguramente también desde el Metroplus y desde el edificio inteligente.
En lo alto de las montañas del centro occidente de la más innovadora, la solidaria y competitiva, la más educada, los dirigentes de “la bella villa” fueron poniendo los escombros, los desperdicios, lo desechado en la construcción de esa nueva Medellín, que a finales del siglo XX se propuso convertirse en foco de desarrollo latinoamericano, para que volvieran los inversionistas ahuyentados desde los tiempos de Pablo. Desperdicios de piedra, cemento y seres humanos.
Medellín, ese que fuera un lugar inviable al que un alcalde de Nueva York, Edward Koch, en 1988 sugirió bombardear, ante la indignación e incredulidad nacional, con todo el poder de la USAF, para borrar de raíz el problema del narcotráfico, paradójicamente terminó por adoptar una solución parecida a la que proponía el gringo ignorante para conseguir la tan ansiada competitividad económica: decidió recuperar a sangre y fuego los territorios hostiles creados en los espacios en que la ausencia de Estado habían sido reemplazado por presencia guerrillera.
No iba a importar mucho quién tuviera que morir, porque los que allá vivían difícilmente alcanzaban a ser “alguien”. A lo sumo eran “esa gente”, desplazados de la violencia, marginados de las páginas sociales y pobladores de la sección roja, tan útiles para limpiar pisos y recibir limosnas. Tan nadies y tan parados en una lomas que dan la salida al Urabá y que tan bonitas se verían con edificios de lujo.
“Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y, después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre” rezan en Antioquia.
Colombia siempre ha sido un caldero hirviente de factores y el comienzo de siglo no era la excepción: las conversaciones fracasadas de El Caguán entre las Farc y Estado que habían dejado la sensación de una institucionalidad derrotada, de desazón furiosa que llevó finalmente a la presidencia a Álvaro Uribe Vélez; el gobernador de Antioquia, un hombre de paz que le había apostado a la no violencia, había sido secuestrado, durante su marcha simbólica por la reconciliación, por parte de las Farc; “el terrorismo” que había hecho su estruendosa aparición en el papel del mal supremo a combatir, con los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos y nuestro gobierno nacional que se había acogido a esa estrategia en su búsqueda de la derrota militar a las guerrillas.
Se presentía el encargo implícito para el elegido de hacer “lo que fuera necesario, como fuera necesario”. Y lo hicieron. Y en Medellín tuvieron uno de sus más dolorosos laboratorios de prueba para su estrategia de refundación de la patria.
La operación Orión, marcó el comienzo de una época que no solo dejó un rastro de pólvora, sangre y lágrimas en todo el país, sino que dio inicio a una de las más oscuras y desastrosas apuestas de la institucionalidad y de la “sociedad civil” al aliarse frontalmente con una mezcla peligrosa e inestable de fuerzas paramilitares, narco traficantes y criminales a sueldo, siguiendo el antiguo proverbio de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”.
Aunque las versiones oficiales hasta hoy siempre indicaron una cantidad moderada de muertos durante la operación (4 militares, 4 civiles y 6 milicianos) y mostraron además una caída absoluta en los indicadores de violencia en todo Medellín, la verdad que gritaban los que vivían allí y que hoy finalmente se incorpora a historia oficial, era bien distinta.
“Pasamos de los tiempos en que los muertos se recogían en la esquina” dijo un poblador en un documental de 2003, “a los tiempos en que no se encontraban los muertos para recoger. Desaparecían y nadie más volvía a verlos”.
“Hay que volver a la normaildad” le decía a las cámaras el general de la IV Brigada, Mario Montoya. Un asunto de estadística hacía necesarias las desapariciones. No podía darse el lujo una sociedad católica, progresista y dueña del lado bueno de la moral, asumir esas cosas tan feas como las cifras de muertos que les hicieran quedar mal. Claro, había que matar y acabar con esa plaga, eso no estaba en duda. Pero había que mantener las apariencias. Firmar sentencias de muerte, pero con buena letra, dice Serrat en una canción.
Por ello también se ocupaban no solo de matar y desaparecer, sino que se cuidaban de despedazar a sus víctimas y de quitar los elementos de identificación (ropa y accesorios) con tal de que nunca nadie pudiera relacionar sus despojos con las identidades de los muertos y ni con la de sus ejecutores.
Y como eso no bastaba, a lo largo de los años se ocuparon de poner en el sitio, en un simbolismo macabro, junto con los cadáveres cerca de 22.000 toneladas de escombros, de una ciudad que le apostaba al progreso del cemento a toda costa.
Y solo hasta esta semana, 13 años después, tras infinidad de plantones de las madres y familiares de los hombres y mujeres desaparecidos y las correspondientes amenazas y asedios de parte de fuerzas oscuras y claras, de la indolencia e indiferencia de “los buenos somos más” los muertos están, tal vez, a punto de volver a la vida. A punto de devolverles el alma a sus madres.
Después de un informe de la BBC que en diciembre pasado le contó al mundo de la que podría ser la fosa común urbana “más grande del mundo (como nos gusta a los colombianos esos títulos) las autoridades se convencieron de que la tarea gigantesca y casi imposible de remoción de los escombros, tan cuidadosamente acumulados, en busca de los restos que ya los paramilitares y narcos sobrevivientes de esas y otras guerras habían contado desde hacía años, habría de realizarse. El tiempo de la reconciliación exige eso, para no detener esta lógica de la muerte que quiere acabar con la muerte para luego sembrar ríos de leche y miel, donde todos los alguien puedan montar a caballo y tomar tinto a su grupa.
Al lado mío, mientras el padre Javier Giraldo daba una inolvidable, dura y sincera homilía una mujer no paraba de llorar. Y otra enfrente, con la foto de su hijo en el pecho, se desvanecía en el dolor de su recuerdo vivo.
Las siluetas de cartón con los nombres de los desaparecidos miraban por un lado a sus dolientes, a las autoridades y a las decenas de cámaras, y por la otra cara al terreno del que brotarán sus huesos y a la ciudad que los vio morir. Que los vio morir siempre y que siempre dijo que no vio nada.
Una ciudad, como un país, que gusta de verse con sus flores amarillas sin querer saber que están sembradas en campos de sangre y huesos.
Mucho tenemos por construir en este país para hacer de este lugar en el que queremos morir de viejos un lugar digno para la vida. Pero nada podremos hacer para el futuro sino pasa por mirarnos al espejo y ver lo profundo de las heridas que nos hemos causado.
Una mirada sincera y verdadera, más allá de un “Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.”