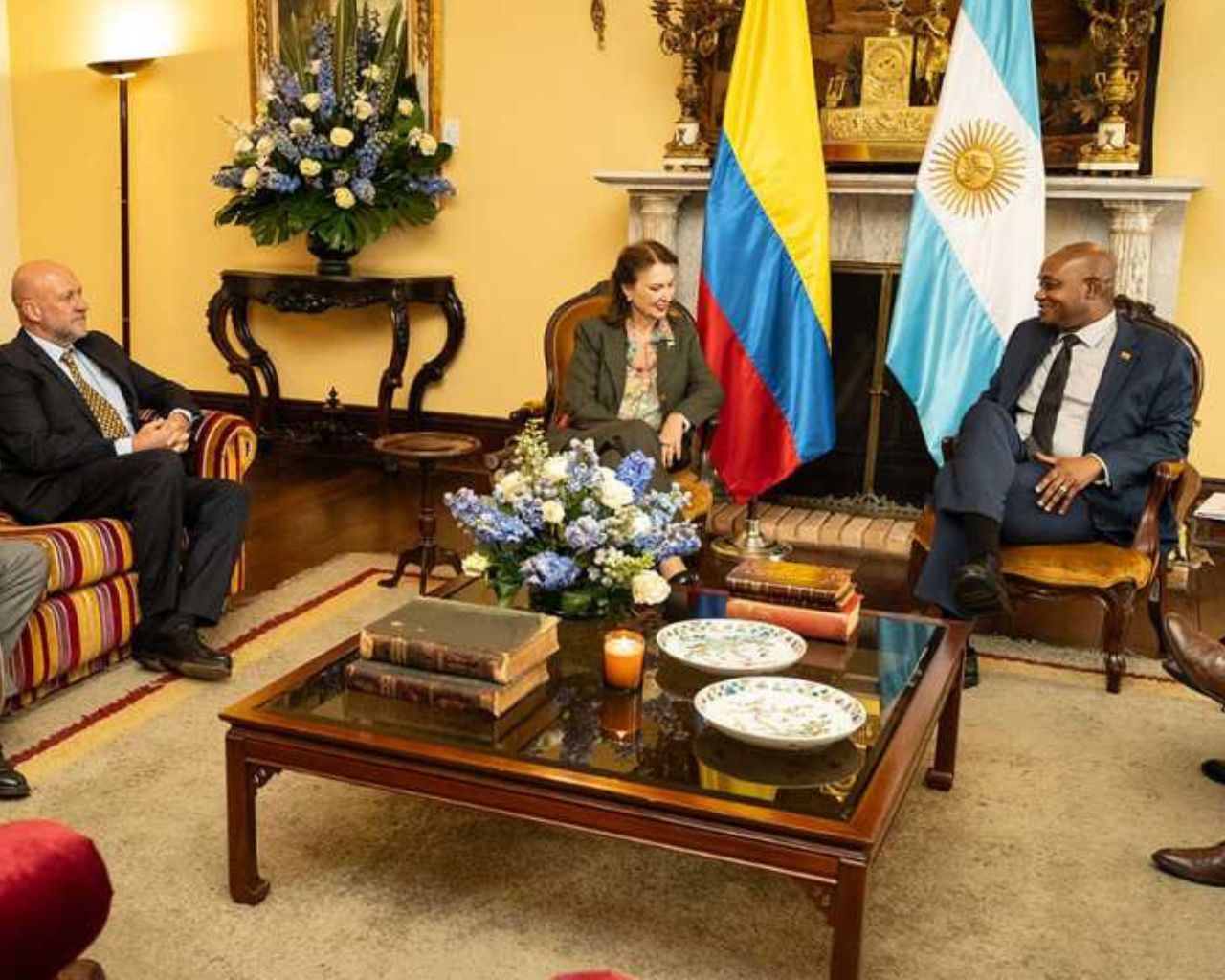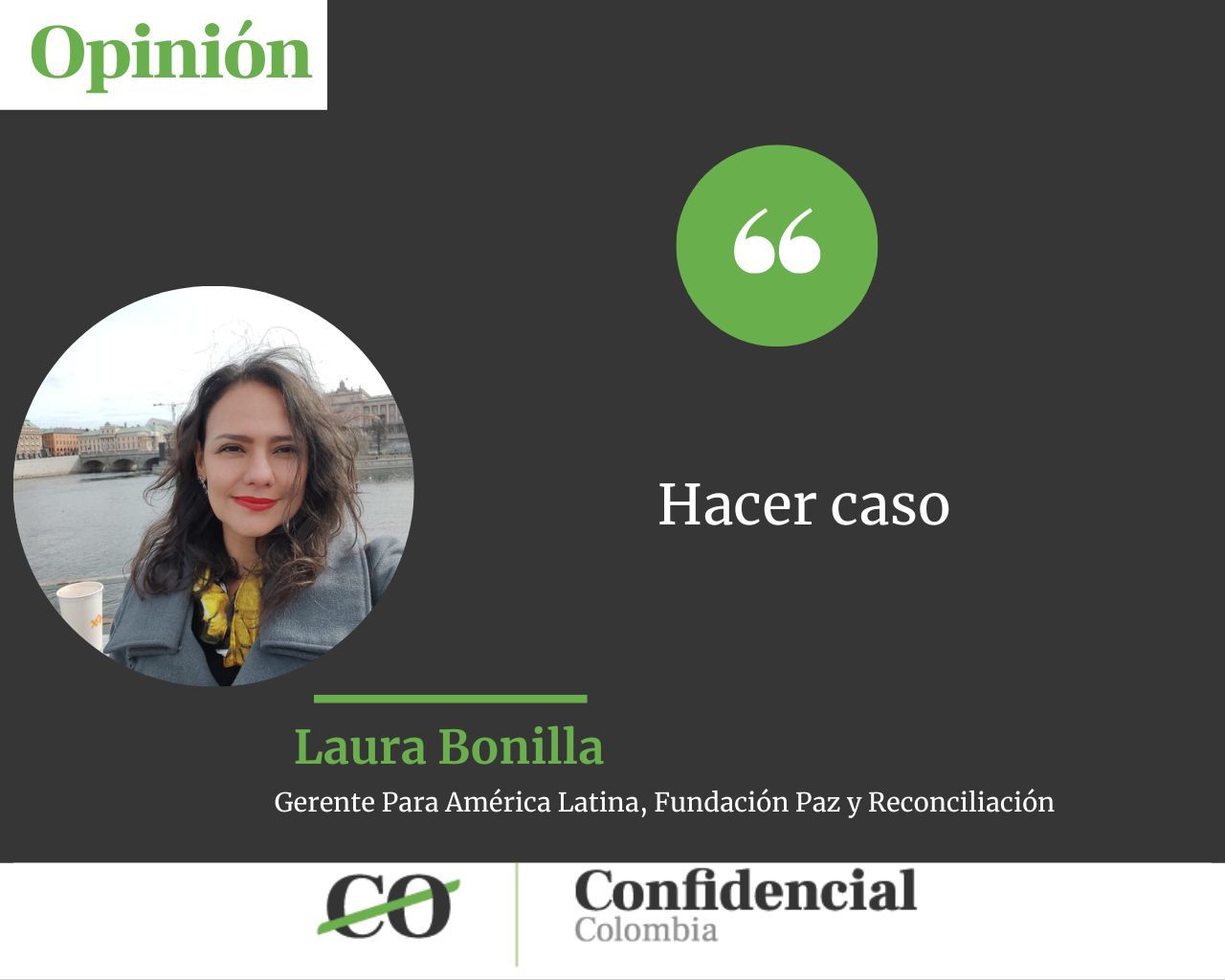Migración climática: una crisis silenciosa que toma fuerza en América Latina
Una de las realidades más desafiantes que enfrenta la humanidad es el cambio climático, y América Latina se encuentra entre las regiones más vulnerables debido a su limitada capacidad de adaptación y respuesta.
Lo que antes eran relatos lejanos de sequías o inundaciones hoy son historias cotidianas. Familias enteras empacan lo poco que les queda, niños dejan las escuelas porque ya no hay agua y comunidades ancestrales desaparecen del mapa tras un huracán o el desecamiento de un río. La migración climática ya está aquí y, sin embargo, seguimos tratándola como un problema del futuro.
Las cifras son cada vez más alarmantes y, en muchos casos, ignoradas. El Banco Mundial estima que, para 2050, 17 millones de latinoamericanos podrían verse forzados a desplazarse dentro de sus países debido a causas climáticas. Pero los desplazados están más cerca de lo que imaginamos: son los campesinos del Corredor Seco Centroamericano, donde las cosechas se han reducido a la mitad en la última década; son los pescadores de Chiloé, en Chile, cuyas playas desaparecen por la erosión costera; y son los indígenas Wayúu en La Guajira, quienes caminan días en busca de un pozo de agua.
En 2020, los huracanes Eta e Iota no solo arrasaron pueblos enteros en Honduras y Nicaragua, sino que también dejaron una lección sobre lo repentino y devastador del cambio climático. Medio millón de personas quedaron desplazadas, muchas de ellas hacinadas en ciudades que ya no pueden absorber más población, exacerbando sus problemas ambientales, sociales, políticos y económicos.
Uno de los puntos más críticos de esta crisis es la falta de reconocimiento legal para los migrantes climáticos. Actualmente, no existe una figura de protección internacional para quienes se ven obligados a huir debido a desastres ambientales. A diferencia de los refugiados políticos, los desplazados climáticos carecen de un estatus legal que les garantice derechos y asistencia. Mientras Europa debate acuerdos para reubicar a afectados por desastres naturales, en América Latina el tema sigue sin claridad ni precisión. ¿Cuántos gobiernos han incorporado el desplazamiento climático en sus políticas migratorias? Casi ninguno.
Aún más preocupante es la falta de preparación de las ciudades para recibir a estos migrantes. América Latina enfrenta un problema que crece más rápido que su capacidad urbana: el 30% de su población ya vive en asentamientos precarios (ONU-Hábitat, 2023), y cada año llegan miles más, empujados por sequías, inundaciones y huracanes.
Las cifras hablan por sí solas: Lima, una ciudad desértica, recibe 40,000 migrantes climáticos anuales, mientras el 40% de su población lucha por acceder al agua (INEI, 2023). Bogotá enfrenta la presión de 1.2 millones de desplazados y un déficit de 320,000 viviendas (ACNUR, 2023). Ciudad de México, por su parte, se hunde mientras absorbe a campesinos de zonas secas, extrayendo el 60% de su agua de fuentes sobreexplotadas (UNAM, 2023).
El resultado es un cóctel explosivo: el 80% de estos migrantes termina en barrios marginales, el 25% de sus jóvenes es reclutado por pandillas y el 60% de los conflictos sociales están relacionados con la escasez de recursos. Las ciudades latinoamericanas no están esperando el impacto climático: ya lo están pagando. La pregunta es cuánto más podrán resistir.
Es urgente tomar medidas. Se necesitan procesos de reconocimiento legal para la protección temporal de los desplazados climáticos, fondos dirigidos a la adaptación, la prevención y la gestión del riesgo, así como políticas que prioricen los derechos humanos de quienes han perdido sus hogares debido al clima.
América Latina tiene una elección: actuar ahora con políticas claras o esperar a que la crisis climática se convierta en la mayor catástrofe humanitaria de nuestra región. El momento de decidir es hoy.
Por: Angie Tatiana Ortega Ramírez, docente del programa de Ingeniería Química de la Universidad de América