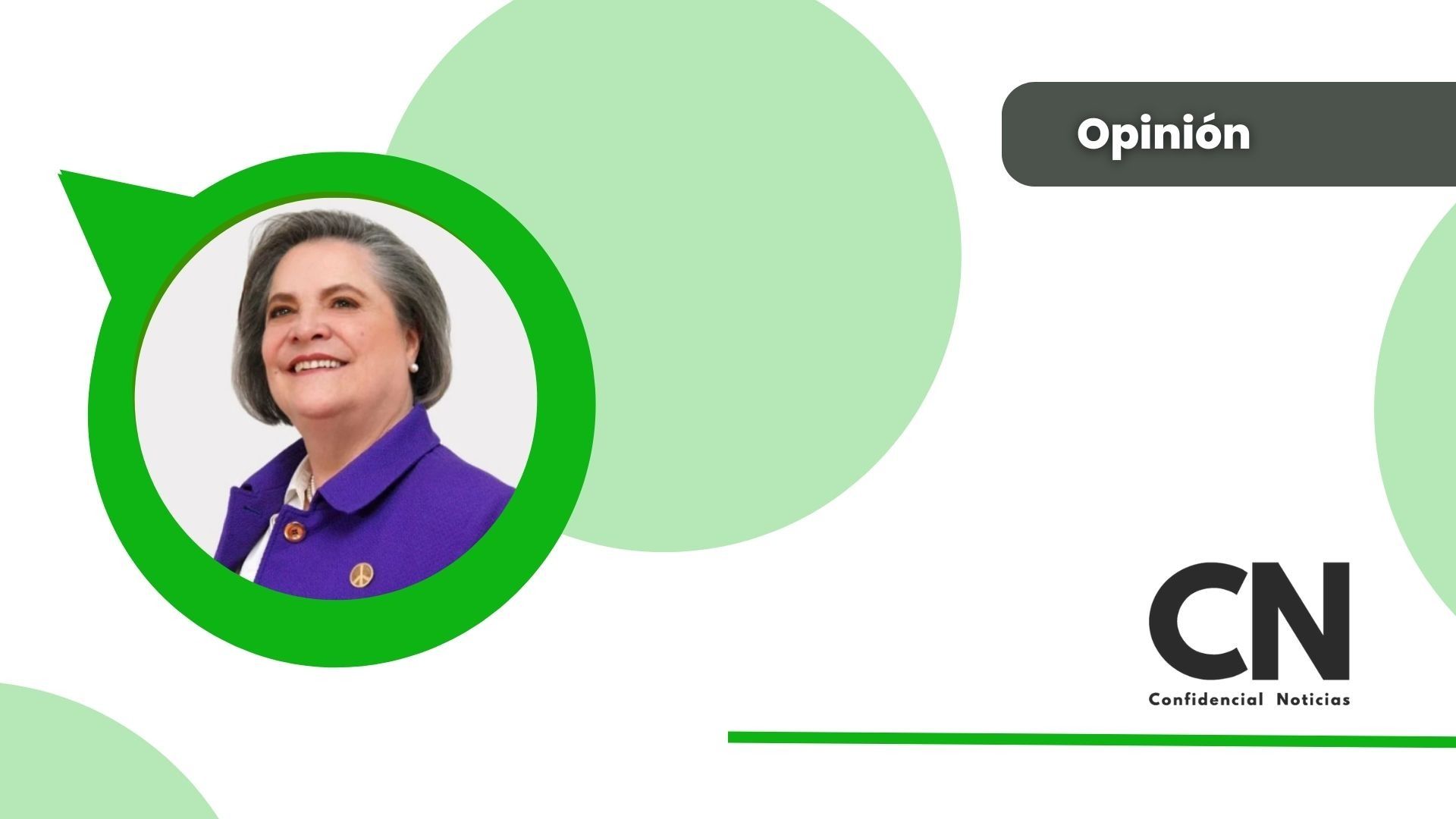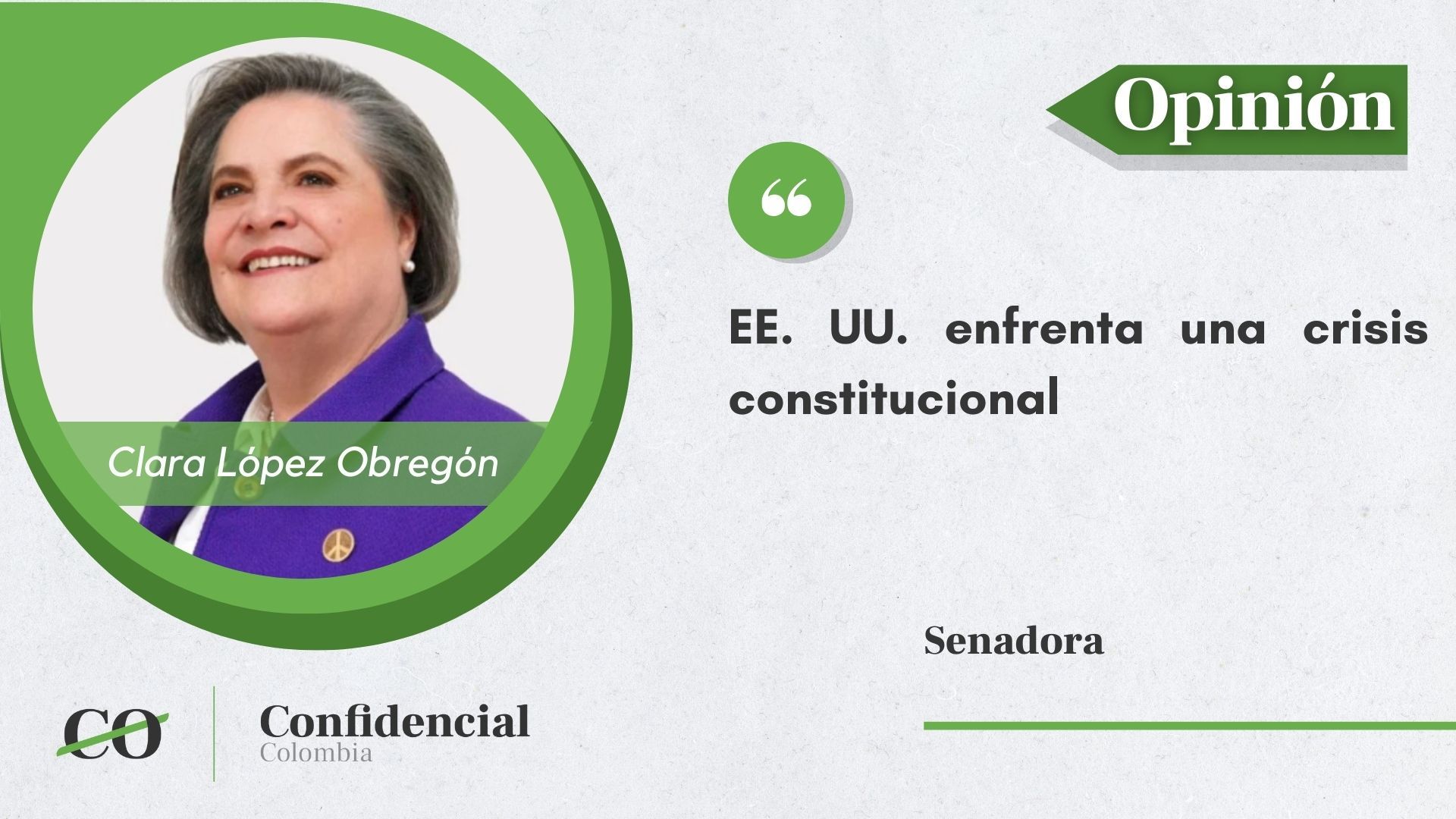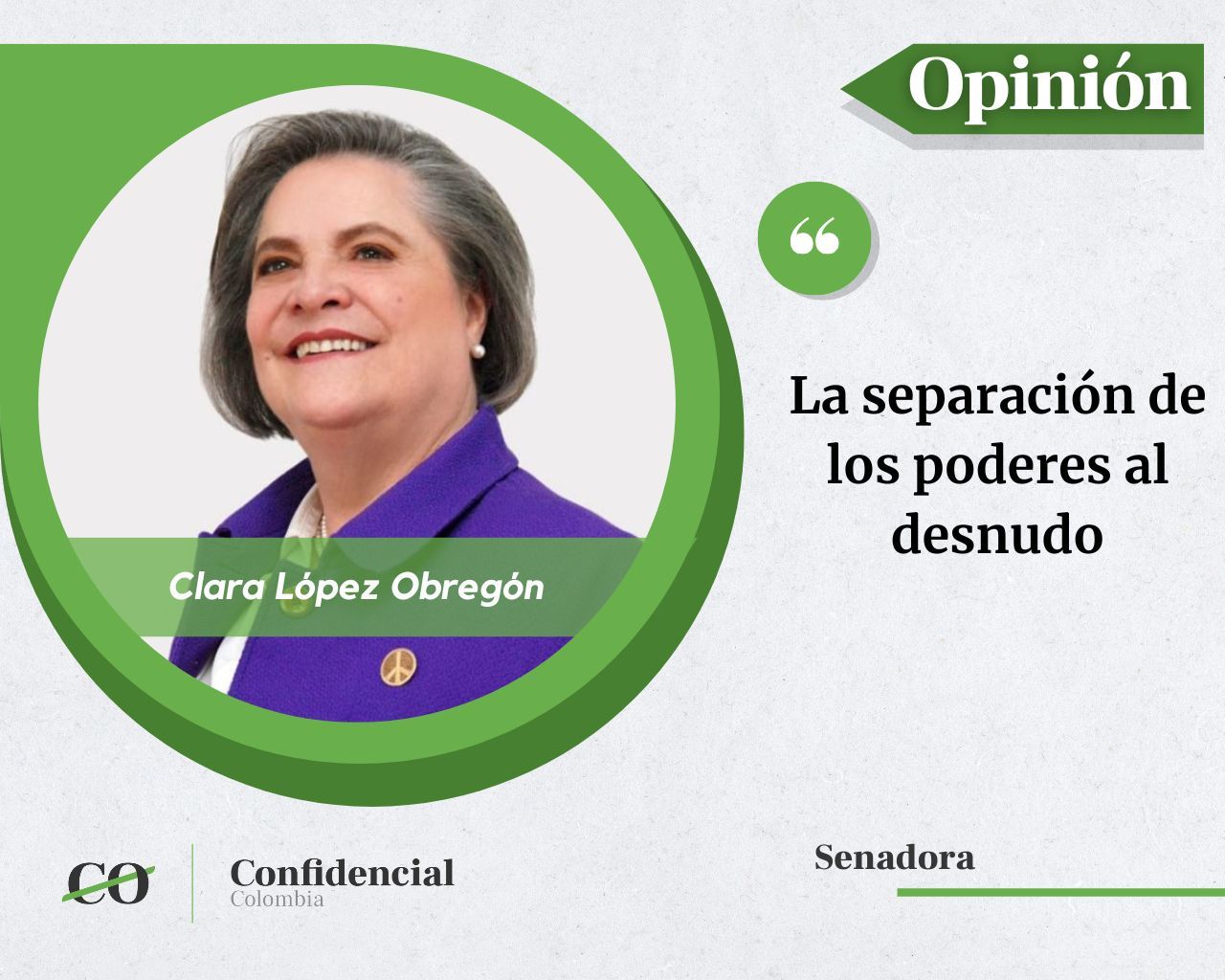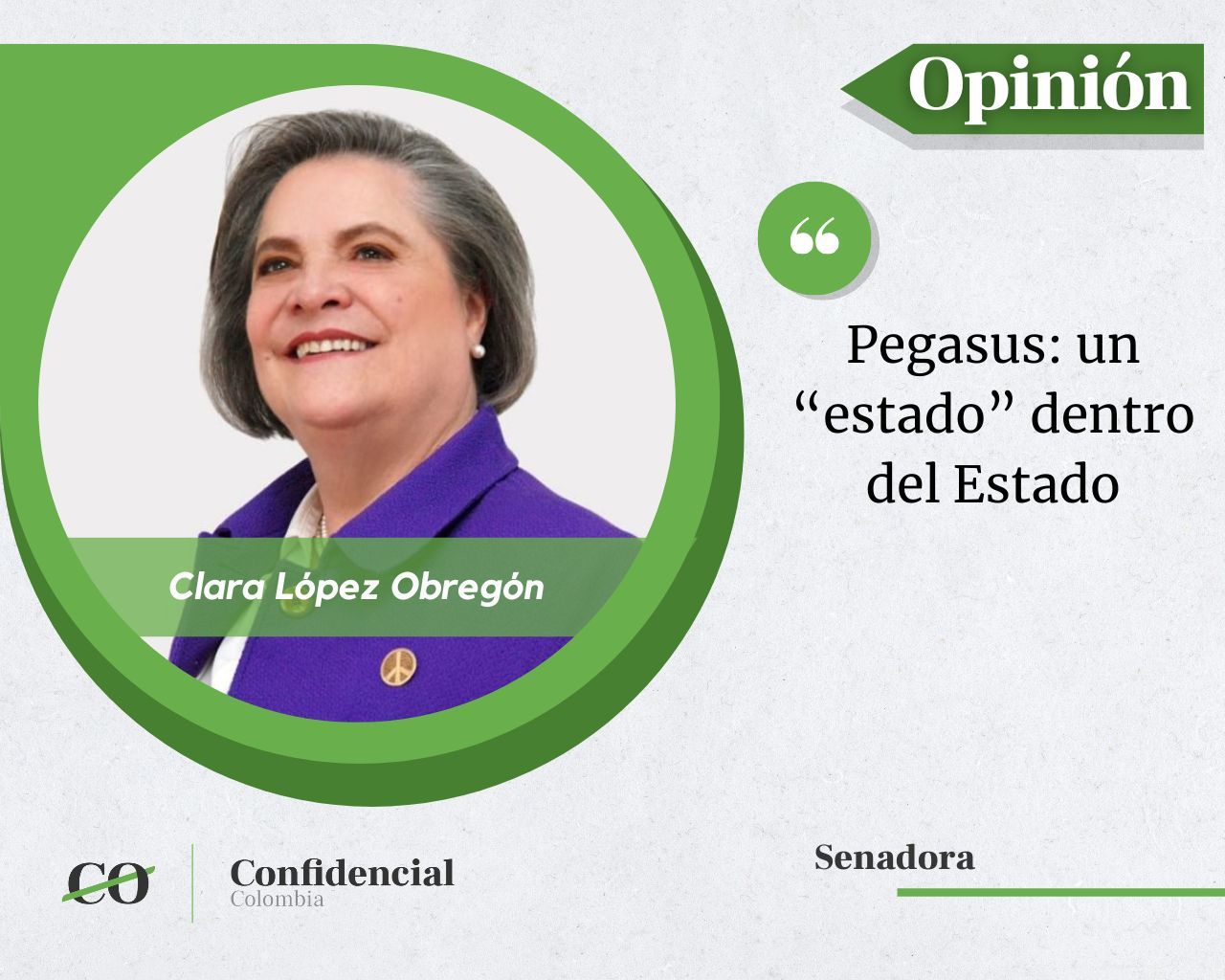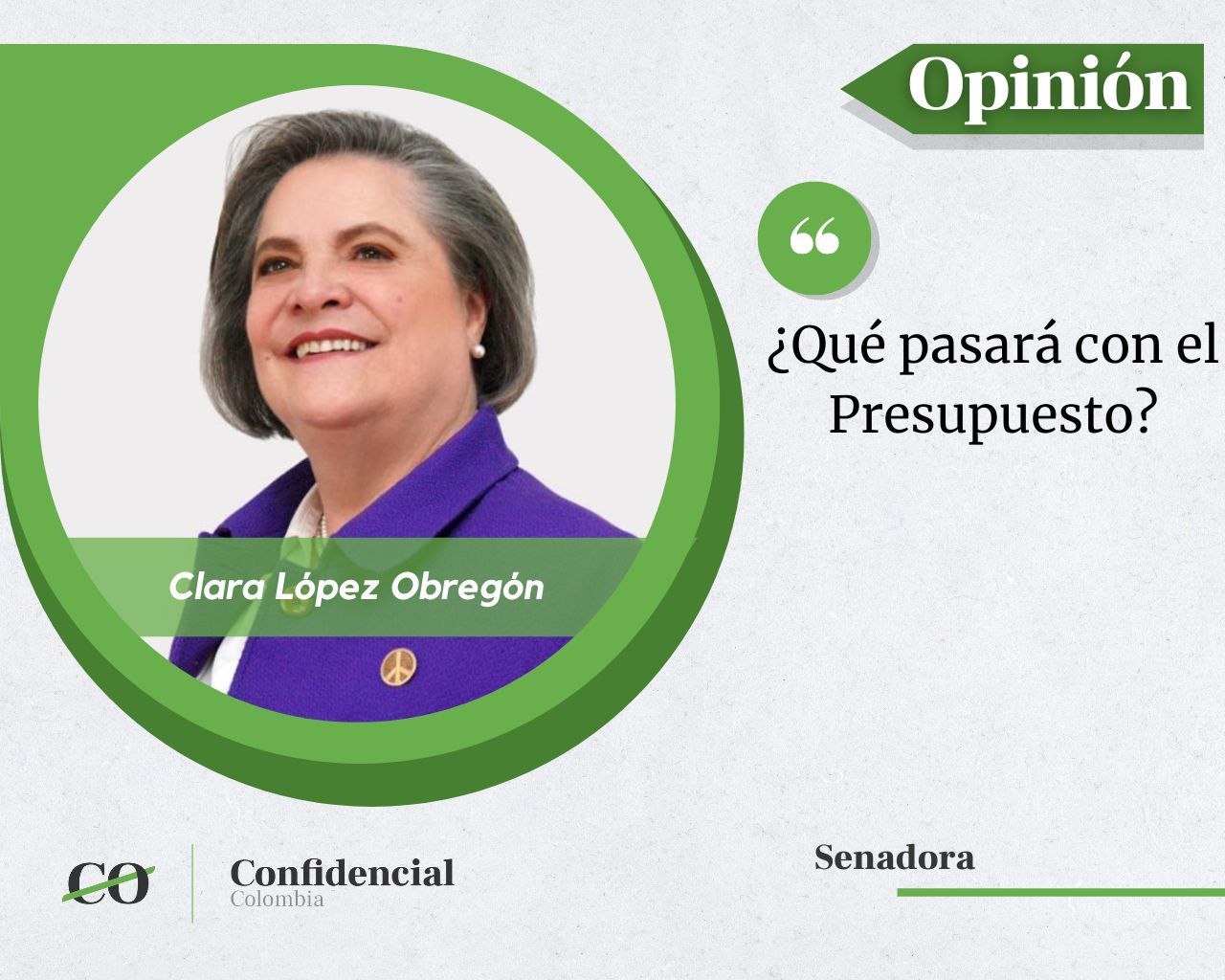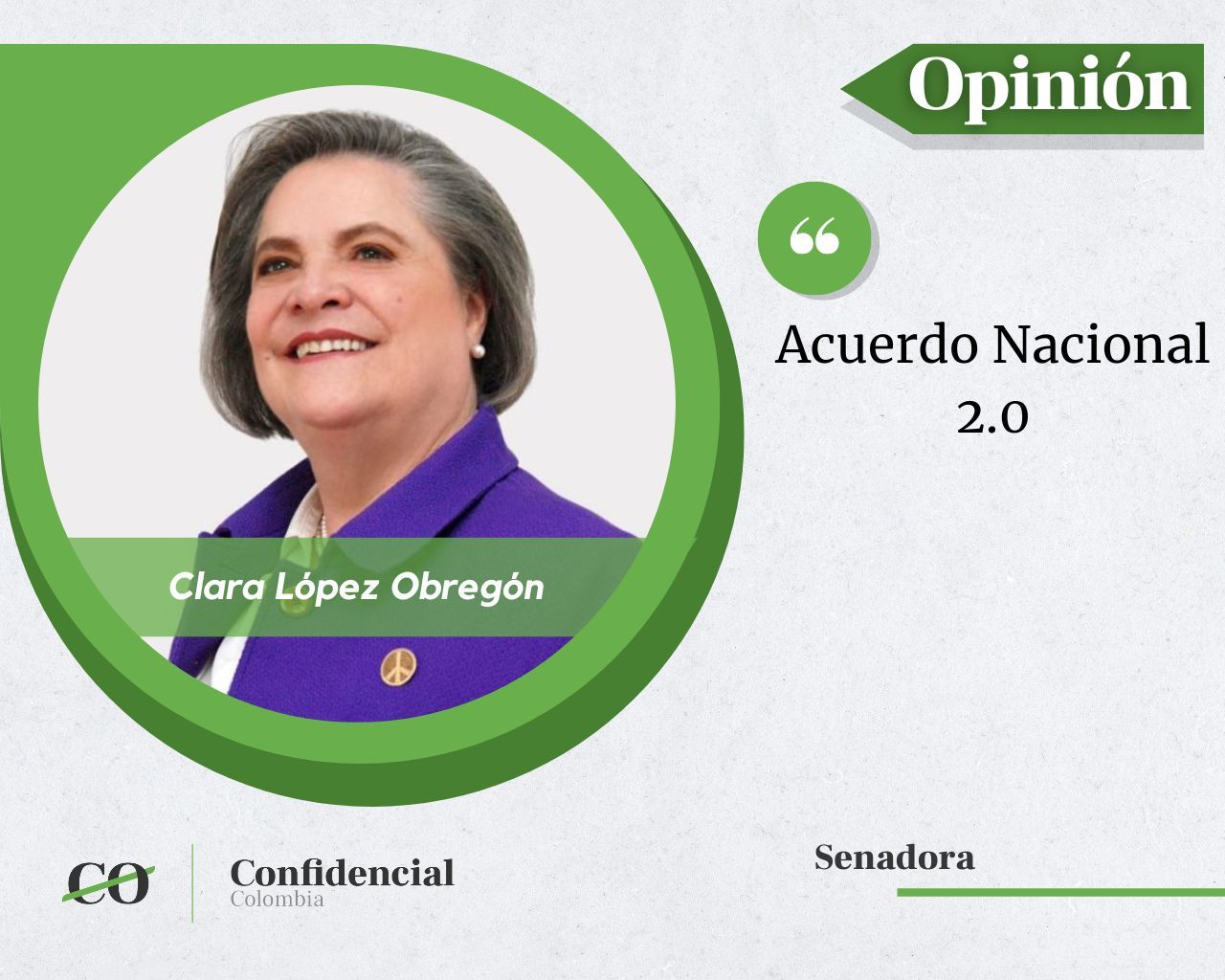El salario vital es una obligación constitucional pendiente
Por estos días el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo legal para 2026 en $1.750.905. La decisión ordena una fijación sustitutiva mientras se profiere sentencia definitiva. No puedo compartir la tesis según la cual el decreto presenta una “manifiesta inconstitucionalidad”, pues la Constitución no puede dejar de aplicarse so pretexto de cumplir la ley.
El Decreto 1469 de 2025 no fue un acto caprichoso. Por el contrario, está explícitamente anclado en los artículos 25, 53, 333 y 334 de la Constitución, que consagran el derecho al trabajo en condiciones dignas y la obligación estatal de garantizar una remuneración mínima, vital y móvil. La discusión de fondo no es aritmética, sino constitucional: ¿puede el Gobierno, al fijar el salario mínimo, avanzar progresivamente hacia el salario vital? La respuesta, a la luz de la Carta de 1991, es sí, y obligatoriamente.
Durante décadas el salario mínimo se calculó como un reflejo casi automático de la inflación y la productividad, bien baja por cierto. Ese enfoque técnico fue útil, pero insuficiente. El artículo 53 no habla de un salario de mera subsistencia; habla de uno “vital”. La Organización Internacional del Trabajo define el salario vital como aquel que cubre las necesidades básicas de un hogar promedio. En Colombia, según estimaciones oficiales citadas en el propio decreto, la canasta básica para un hogar de cuatro personas ronda hoy los tres millones de pesos mensuales.
El incremento del 23 % no pretendía cerrar esa brecha de una sola vez. El decreto fue explícito en señalar que se trataba de un ajuste parcial y progresivo para avanzar hacia la convergencia entre salario mínimo y salario vital. Esa gradualidad no solo es económicamente responsable; es jurídicamente exigible en materia de derechos sociales. La Corte Constitucional ha reiterado que la sostenibilidad fiscal no puede vaciar el contenido esencial de los derechos fundamentales.
La suspensión provisional parte de la idea de que el Gobierno habría introducido un criterio no previsto en la Ley 278 de 1996. Sin embargo, el propio decreto explica que la ley no establece una fórmula matemática rígida, sino una ponderación integral de variables económicas y sociales. Incorporar el concepto de salario vital no sustituye los parámetros legales; los interpreta conforme a la Constitución. Esa es, precisamente, la función de un Estado Social de Derecho.
Además, no puede perderse de vista el efecto redistributivo. Un salario mínimo crónicamente rezagado no solo precariza al trabajador; deprime la demanda interna y limita la productividad. La experiencia internacional muestra que mejoras sostenidas en el ingreso de los trabajadores de menores salarios fortalecen el mercado interno y reducen desigualdad sin necesariamente destruir empleo cuando se aplican con gradualidad y respaldo técnico.
Mi posición es clara: el salario vital no debe echarse atrás ni disminuirse. El camino correcto es consolidar una senda progresiva hasta alcanzar el nivel de la canasta básica y, una vez logrado, ajustar anualmente para mantenerlo en ese umbral, combinando inflación y productividad. Eso es coherente con la Constitución, con la función social de la empresa y con la dirección general de la economía orientada al mejoramiento de la calidad de vida.
El debate no es si el aumento fue “alto”. El debate es si estamos dispuestos a cumplir el mandato constitucional de dignidad material para quienes viven de su trabajo. El salario vital no es una extravagancia ideológica: es una obligación constitucional pendiente.