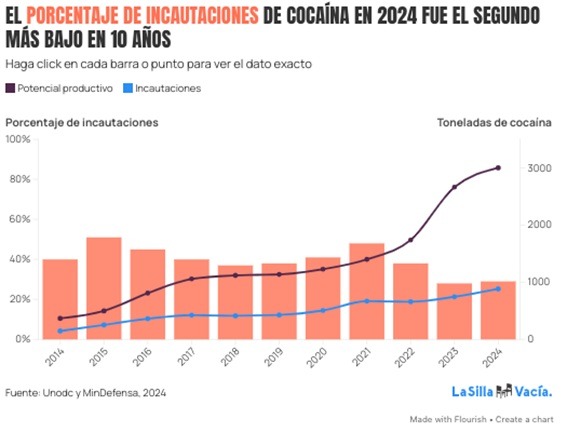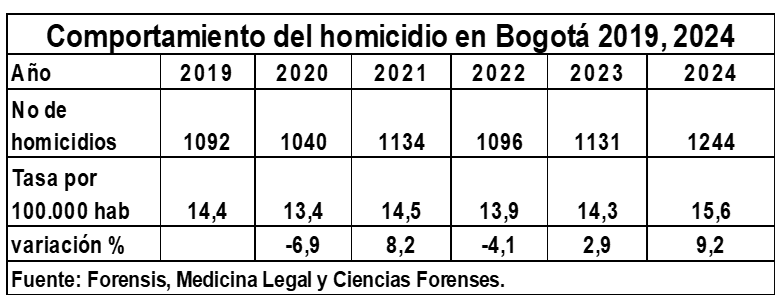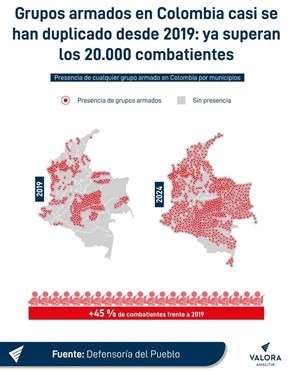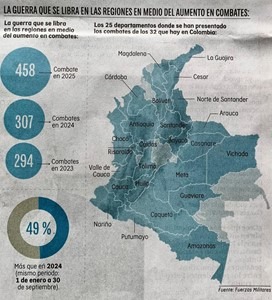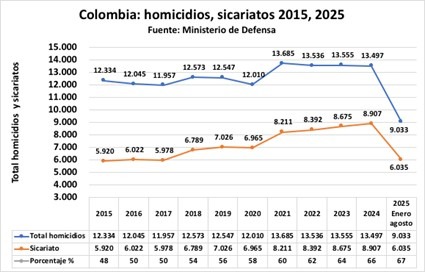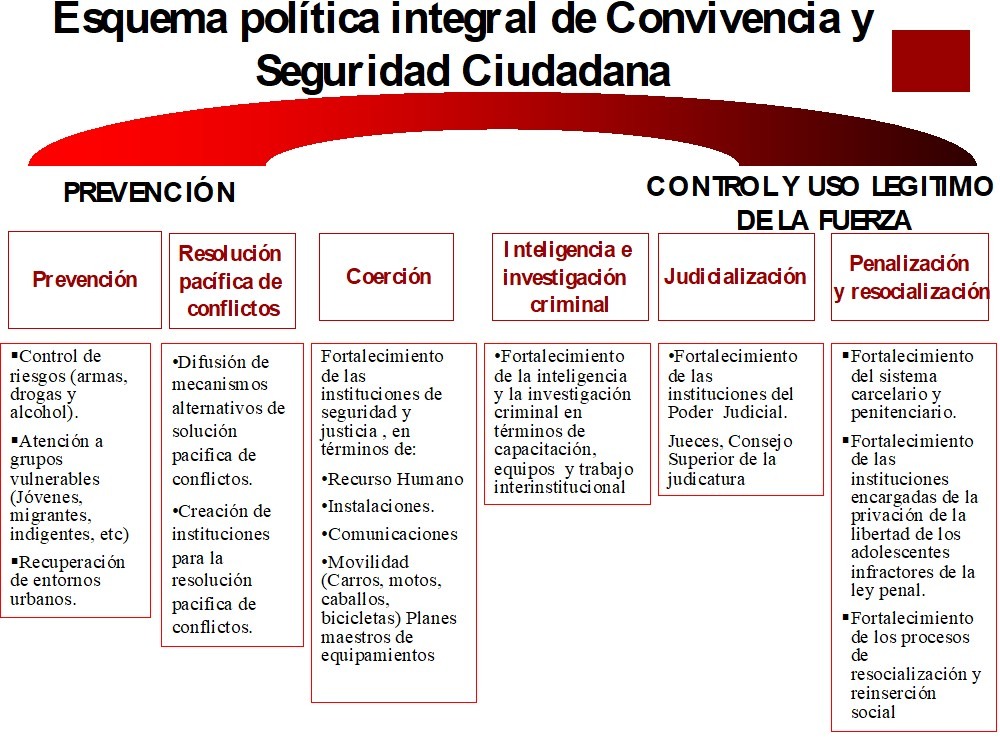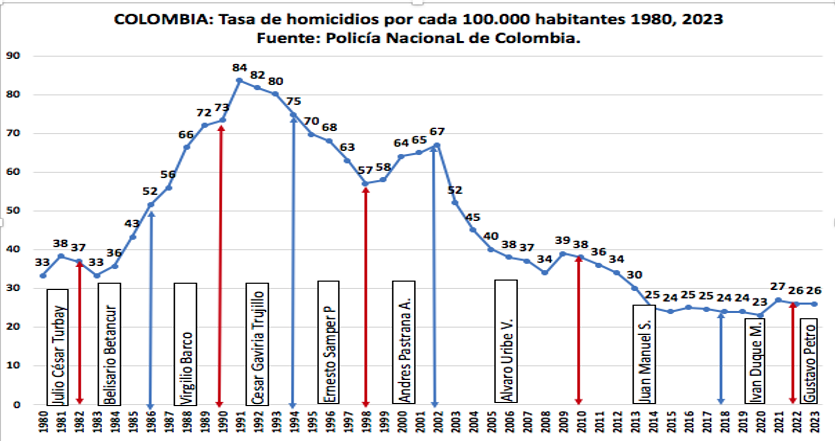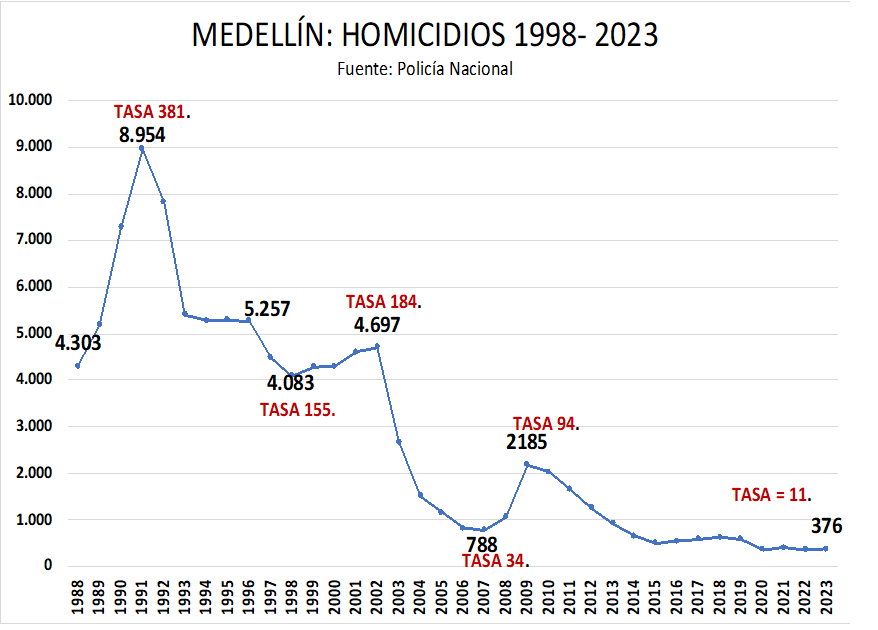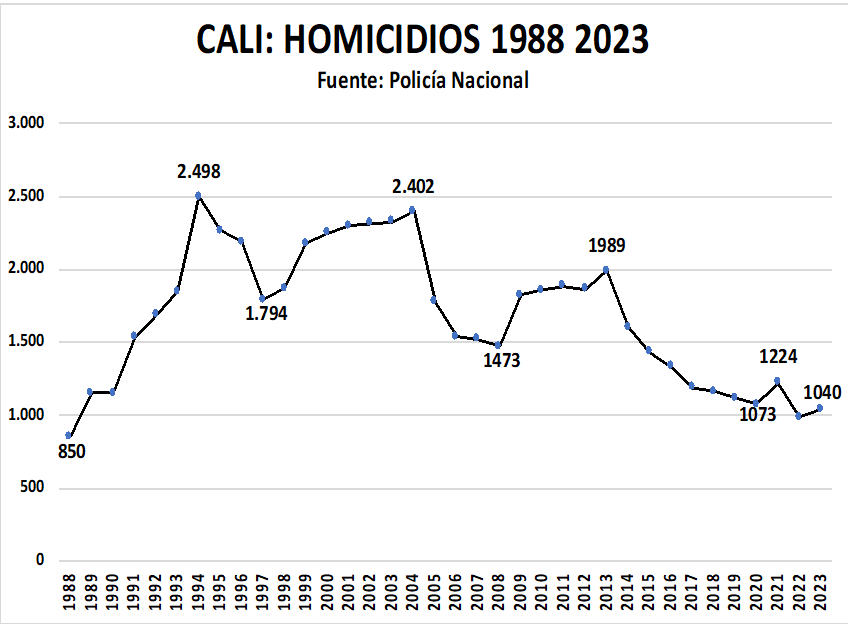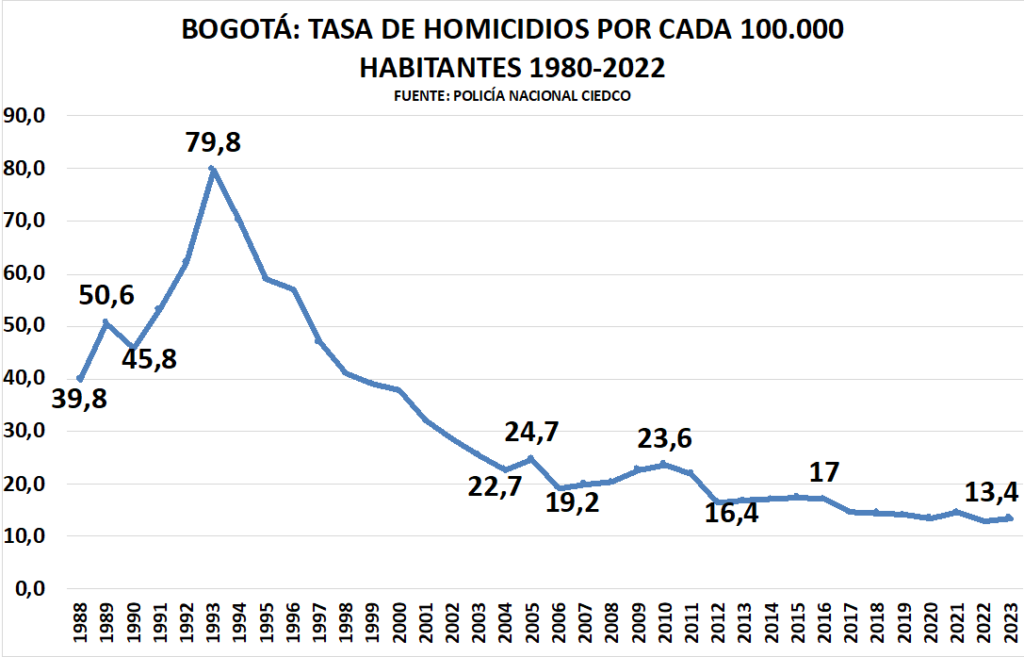Las distintas posiciones en torno a la contratación de una empresa de vigilancia por parte del municipio de Sincelejo para prestar servicios de seguridad móvil y fija en esa ciudad, sirven para reflexionar sobre el papel que en la actualidad juegan las empresas de vigilancia en materia de seguridad y convivencia.
Para el alcalde de Sincelejo Yahir Acuña la vigilancia contratada está amparada por el Decreto 356 de 1994 que establece las modalidades de los servicios de vigilancia fija y móvil y “se concentra en la seguridad de espacios públicos, como parques y no pretende competir con las funciones de patrullaje y respuesta rápida que corresponden a la Policía».


Frente a esta decisión, el Gobierno Nacional reaccionó a través del Ministro de Defensa Iván Velásquez, quien, en primera instancia, en su cuenta X manifestó que “La alcaldía de Sincelejo debe desmontar de inmediato este “frente de seguridad”, que nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos”. Posteriormente, en Bogotá, el Ministro, en compañía del director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, acordaron con el alcalde Yahir Acuña que “la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada realizará una visita a la empresa encargada del servicio de vigilancia móvil para verificar el cumplimiento de todas sus obligaciones legales y contractuales”.
Finalmente, tras la visita de la Superintendencia, esta entidad dictó una medida cautelar consistente en la “suspensión inmediata de las actividades de patrullaje y todas aquellas que trascienden a actividades exclusivas de la fuerza pública, relacionadas con restablecimiento, y/o conservación del orden público”.
Hasta ahora, tanto la defensa del contrato y la operatividad de la empresa de vigilancia en la ciudad de Sincelejo, por parte del alcalde Yahir Acuña, como la decisión de la Superintendencia, están sustentadas en el Decreto 356 de 1994 y seguramente en los próximos días se debe tomar una decisión de fondo que permita o limite el funcionamiento y operatividad de la empresa de vigilancia en esa ciudad.
Frente a estas distintas posiciones, respecto a la contratación de una empresa de vigilancia por parte de la administración de Sincelejo, hay que reconocer que se corre el riesgo que este tipo de seguridad pueda terminar, como lo menciona el Ministro, “regresando a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos”, pero en este caso corresponde al Estado en cabeza de la Superintendencia, del Ministerio de Defensa, del gobernador y del propio Alcalde Jair Acuña, vigilar para que esto no ocurra.
Por otro lado, con este caso no se pueden estigmatizar los servicios que prestan las empresas de vigilancia y seguridad privada, que están regulados por distintas normas y en particular por el Decreto 356 de 1994 y vigilados por la Superintendencia. Hay que tener en cuenta que, en varias ciudades del país, incluida Bogotá, con base en la normatividad existente y con el visto bueno de la Superintendencia, algunas empresas de seguridad privada, de manera legítima y legal, prestan servicios de vigilancia fija y móvil en el espacio publico.
Esta es una buena oportunidad para analizar este servicio y su posible contribución a la seguridad y convivencia de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que en Colombia hay algo más de cuatrocientos mil vigilantes privados, mientras que el número de policías está cerca a los ciento setenta mil, es decir, casi tres vigilantes privados por cada policía a nivel nacional y en algunas ciudades, como Bogotá, la proporción es de uno a cinco.
Hay que reconocer que hoy la mayoría de los ciudadanos tenemos más contacto diario con vigilantes privados que con nuestros policías, debido a que en número están muy disminuidos.
Como apreciar la importancia de la vigilancia privada.
En los distintos países del mundo, es casi imposible que el Estado y sus instituciones legalmente constituidas asuman en su totalidad y en todo momento la seguridad absoluta de todas las personas y bienes que hay en su territorio. Sean países desarrollados o no. Las razones son varias y diferenciales, de acuerdo a las condiciones específicas que tiene cada territorio. Una de las limitaciones principales, es que se dispone de recursos humanos y económicos insuficientes para la demanda que el tema de seguridad requiere, y porque las potenciales amenazas contra el bienestar general son infinitas y cambiantes.
A esto se suma el deterioro creciente de la seguridad de los ciudadanos frente a la ineficiencia de sus fuerzas de seguridad para resolver los complejos delitos que se cometen en la actualidad. Esta situación, que se da en un contexto mundial en el que el mercado empieza a participar en cuestiones que antes resolvía exclusivamente el Estado, propició la aparición de empresas de vigilancia y seguridad privada que proporcionan servicios de protección física y patrimonial de las personas e instituciones que las contratan.
Las empresas de vigilancia y seguridad privada son empresas habilitadas por la ley, contratadas por personas físicas, o personas jurídicas de carácter privado o público, con el fin de ejercer actividades de seguridad complementarias de la seguridad pública, sólo en lo concerniente a tareas de disuasión, protección de personas, resguardo de bienes, tratando de minimizar sus efectos en caso de que se produzcan.
Estas empresas brindan servicios tales como de seguridad física de personas, bienes y corporativa, protección, investigaciones, custodia de valores, vigilancia de áreas públicas, semipúblicas y privadas, espectáculos masivos, cárceles, etc, contando en muchos casos con importantes medios y tecnología.
De acuerdo con las capacidades humanas, técnicas y los avances en los servicios que en la actualidad tienen las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia, se puede reconocer, apreciar y contar con su labor en distintos escenarios que congregan gran cantidad de ciudadanos y donde la Policía tiene una reducida presencia:
En conjuntos habitacionales cerrados, donde además de prestar las labores de seguridad y vigilancia en las entradas, salidas y áreas comunes, son pieza fundamental en la aplicación de los manuales de convivencia que rigen las copropiedades. Aquí es importante fortalecer la capacitación de los vigilantes en prevención y atención de emergencia y en mediación y resolución pacífica de conflictos.
Igual situación se da en centros comerciales y algunos sectores comerciales, eventos deportivos y culturales, donde en conjunto con la policía pueden garantizar la seguridad, la convivencia y el bienestar de los ciudadanos. Hay que anotar que hoy este tipo de eventos requiere de muchos policías, los cuales son sacados de la seguridad de barrios y calles, dejando a los ciudadanos en muchos casos desprotegidos. La vigilancia privada complementa la labor de seguridad y hace que haya menos policías en estos eventos y más en las calles y barrios.
También pueden ser un buen complemento en la vigilancia y seguridad de cárceles; una alianza público privada que puede profesionalizar y mejorar la seguridad de estos establecimientos, donde puede haber trabajo conjunto de servidores públicos de seguridad y de vigilantes privados. En esta línea, la Confederación de la Vigilancia Privada – CONFEVIP – ha manifestado públicamente el Interés de realizar Alianzas Público-Privadas -APP- para la construcción y puesta en funcionamiento de establecimientos carcelarios.
Las empresas están en capacidad de compartir con el Estado los distintos desarrollos humanos y tecnológicos que poseen, como sistemas de videovigilancia, ciberseguridad, procesos de analítica de datos, cámaras faciales, drones, etc.
En conclusión, esta polémica que se desató la semana pasada en el país frente a los servicios que prestan las empresas de seguridad privada, nos lleva a la reflexión y el análisis consiente que tienen que hacer las instituciones del Estado para no estigmatizar los servicios que prestan las empresas de vigilancia y seguridad privada e identificar cuáles son los canales y medios legales para hacer de estas empresas unos aliados en la construcción de espacios seguros y controlados. Teniendo en cuenta la premisa que usamos los expertos en temas de seguridad, “se requiere del liderazgo del Estado, del trabajo articulado e interinstitucional y de la participación de los ciudadanos y del sector privado”, en este caso hay que trabajar de la mano con las empresas de vigilancia y seguridad privada para mejorar la seguridad de los ciudadanos.
Por: Hugo Acero Velásquez.
Mabel Cristina Quiroz