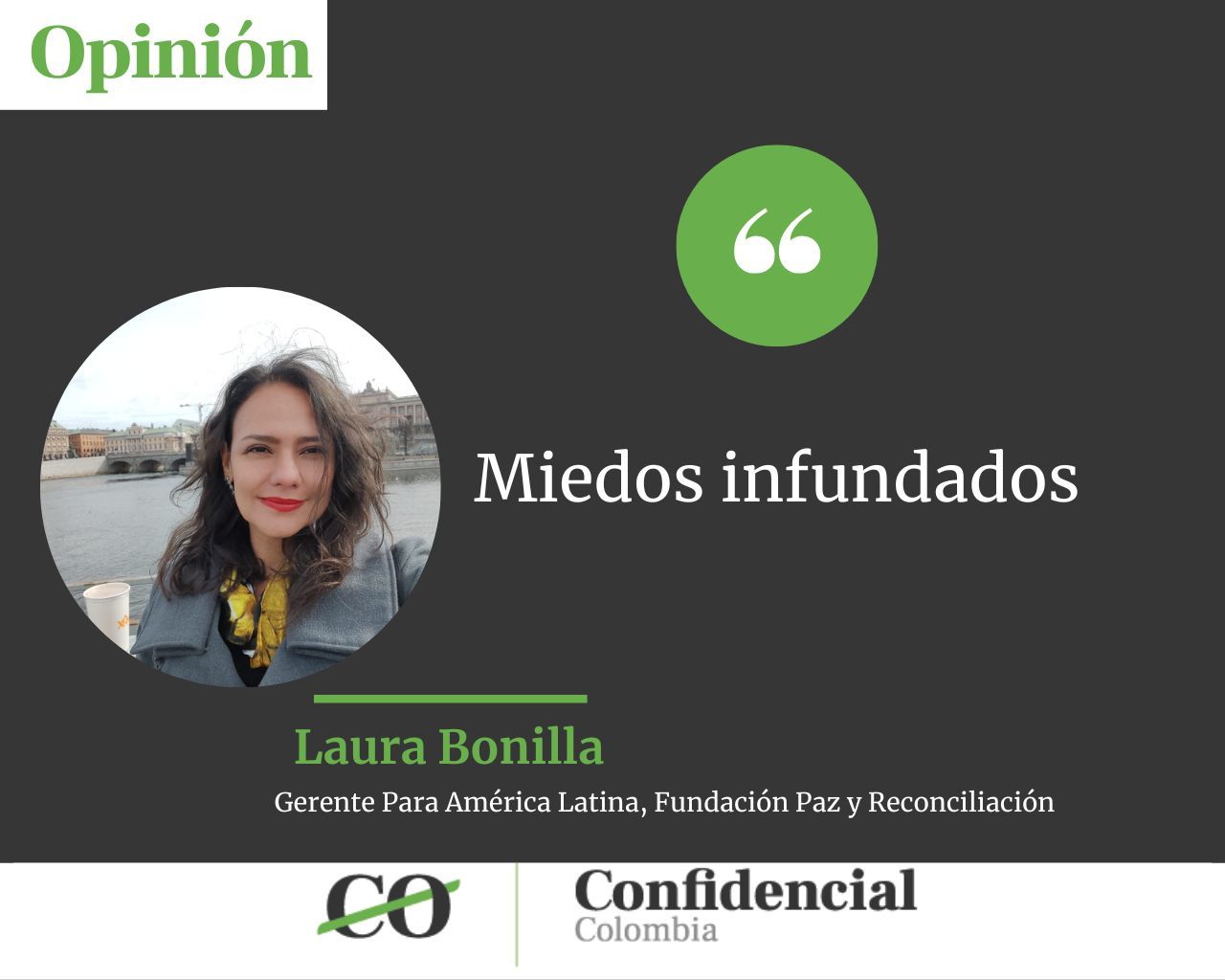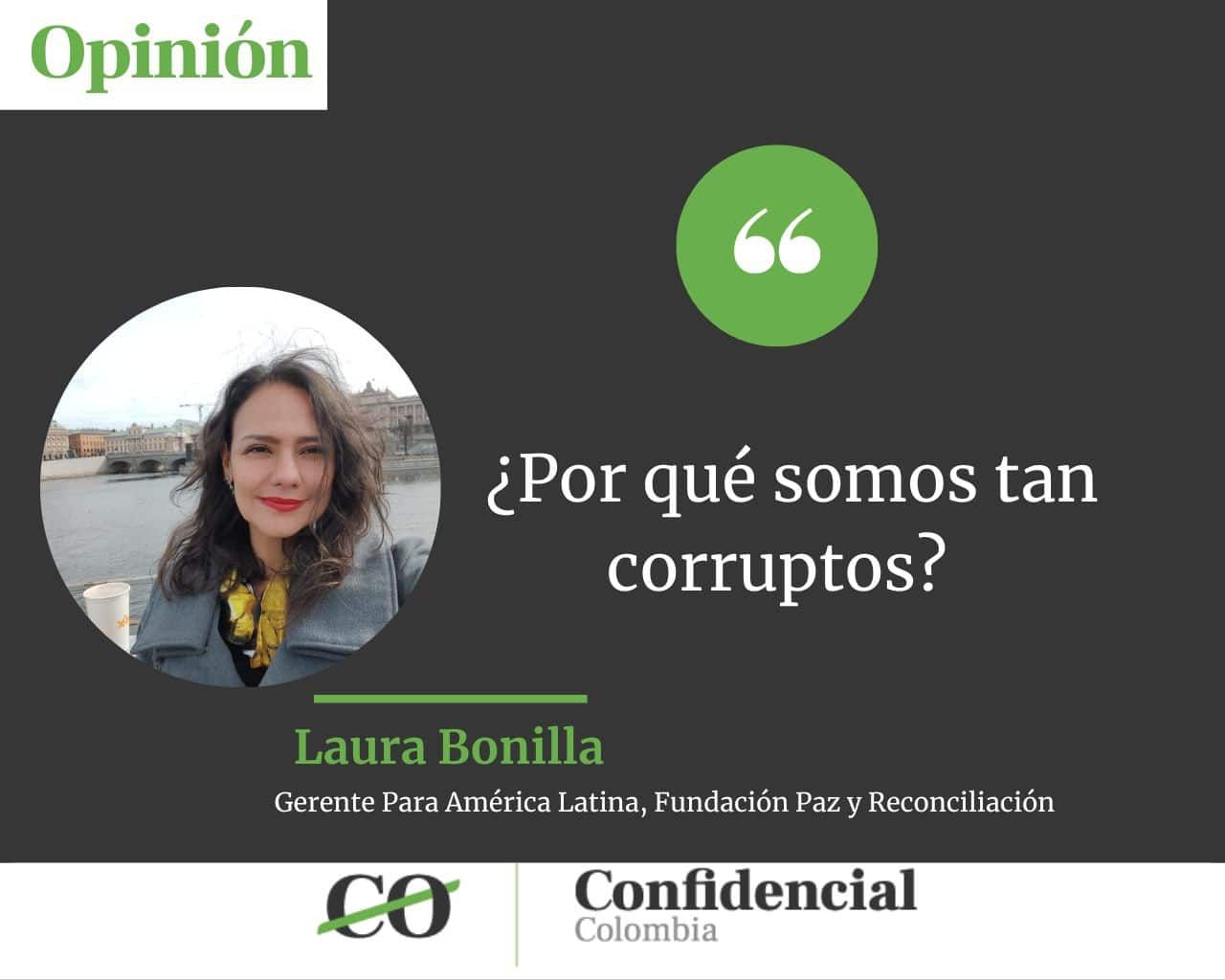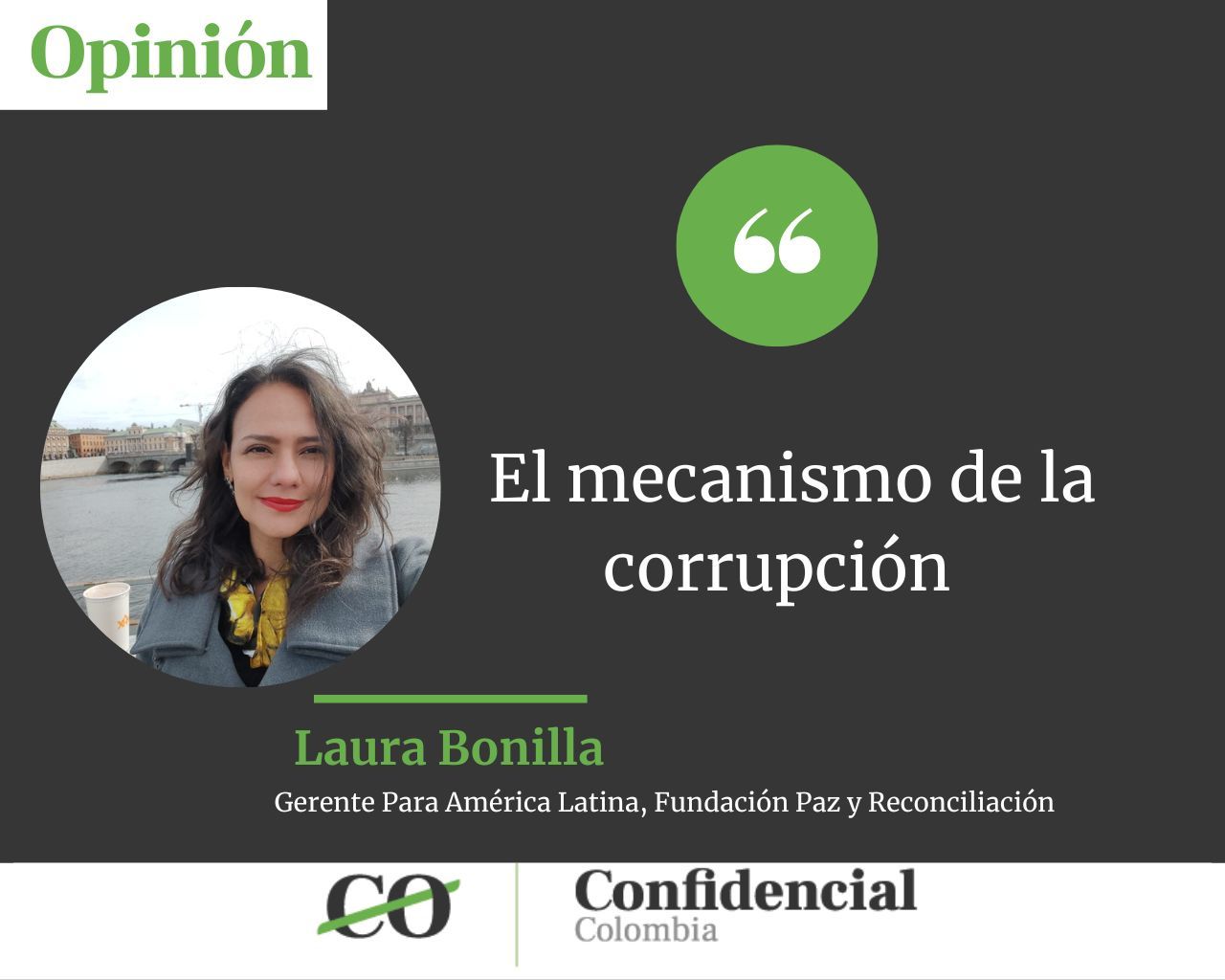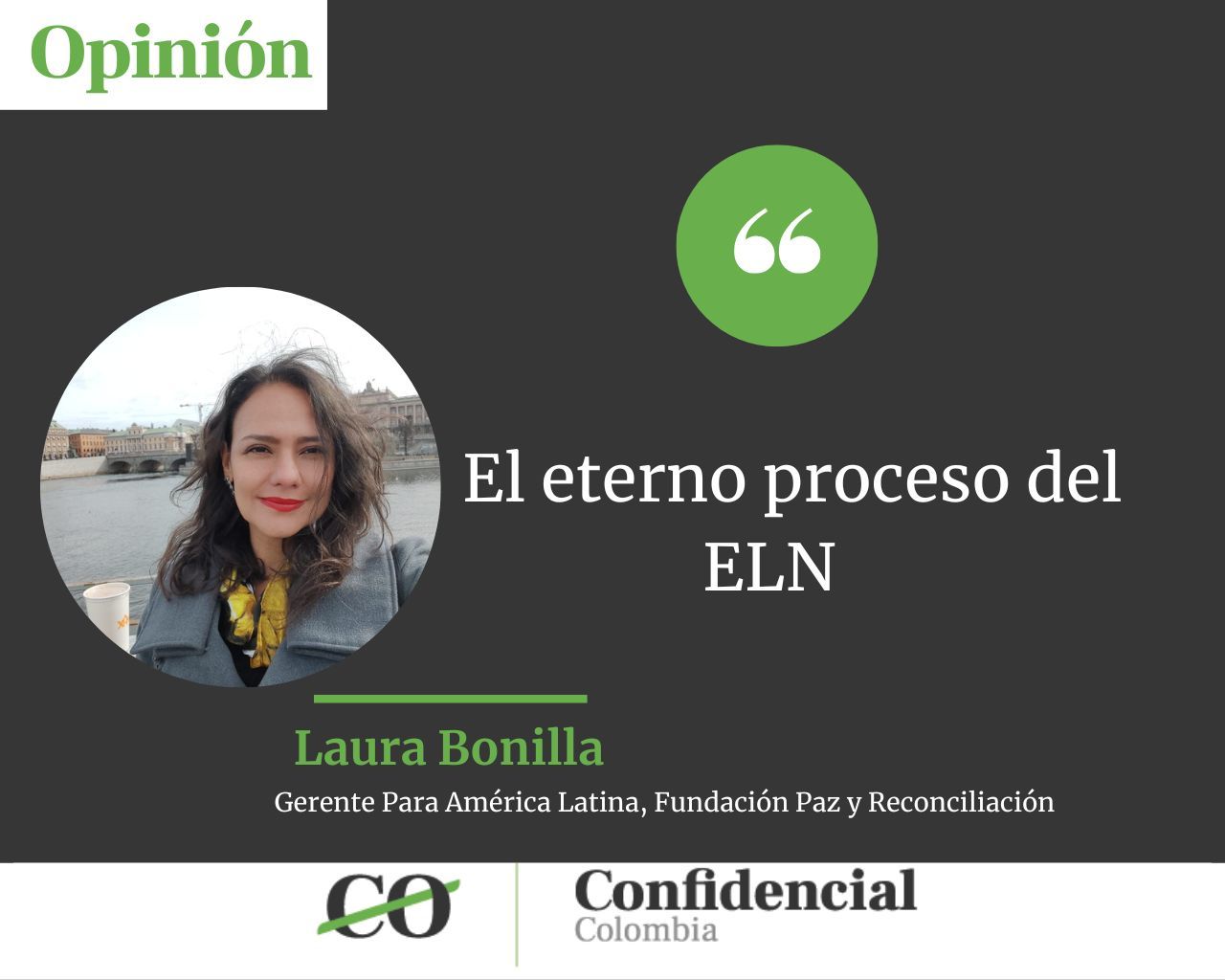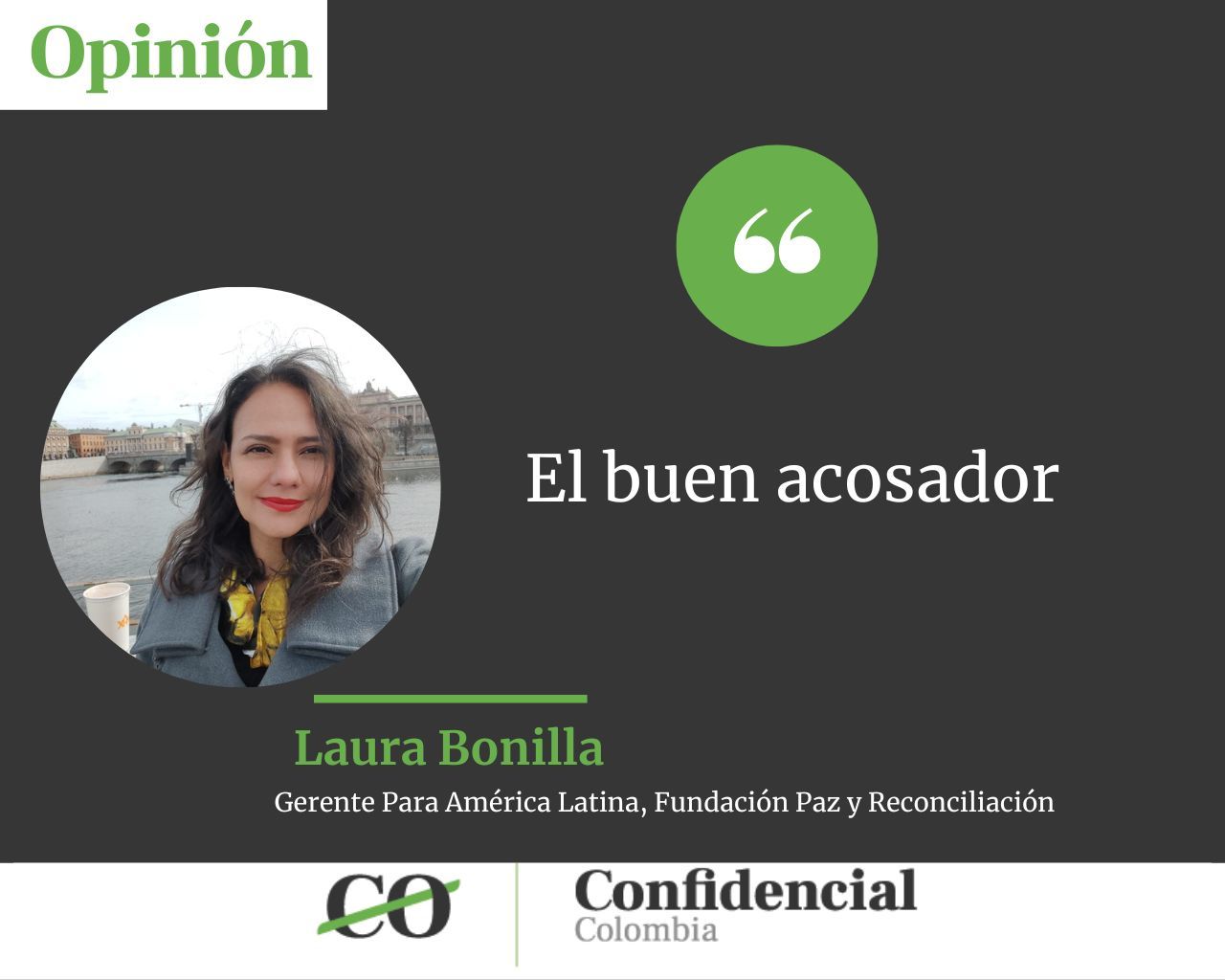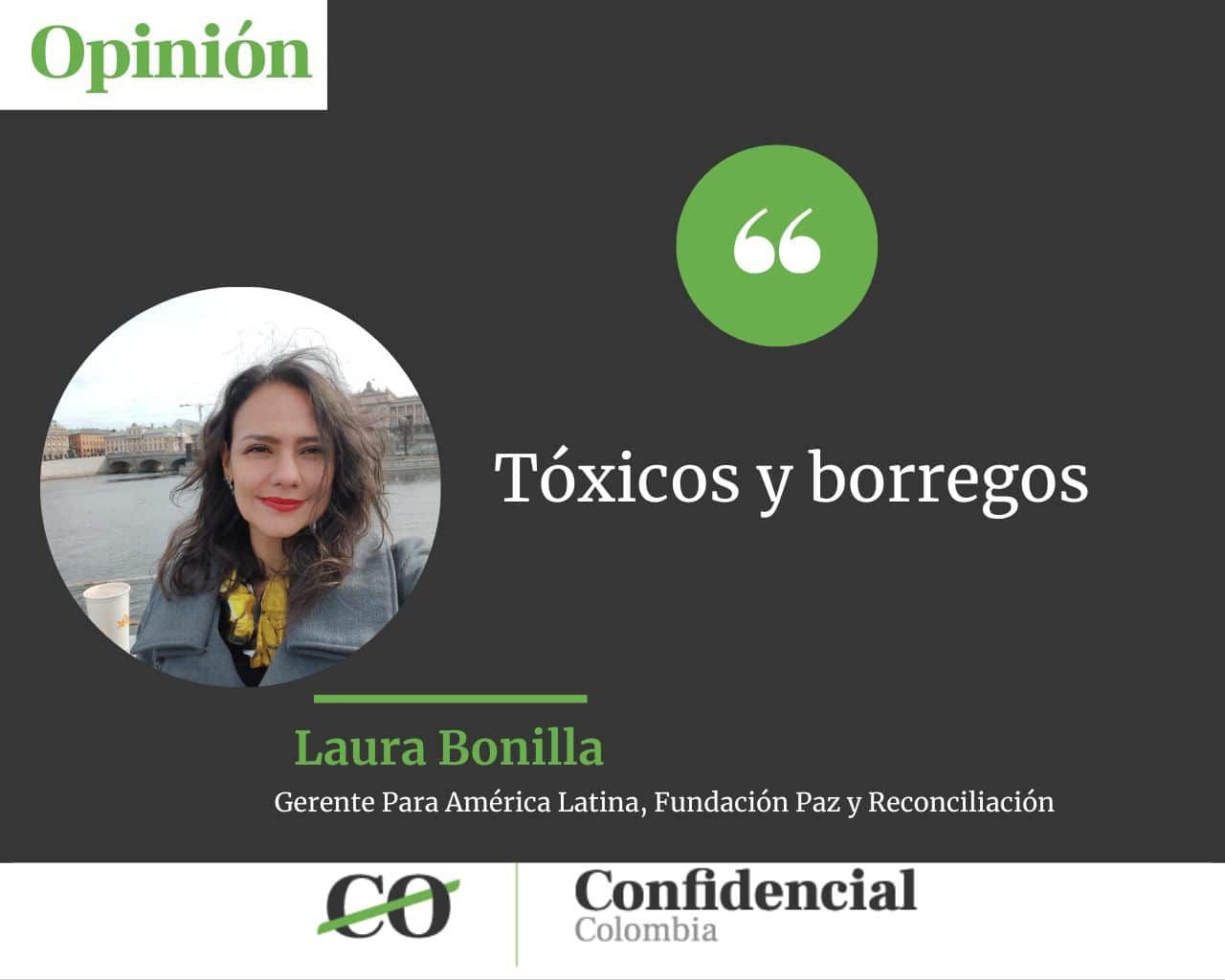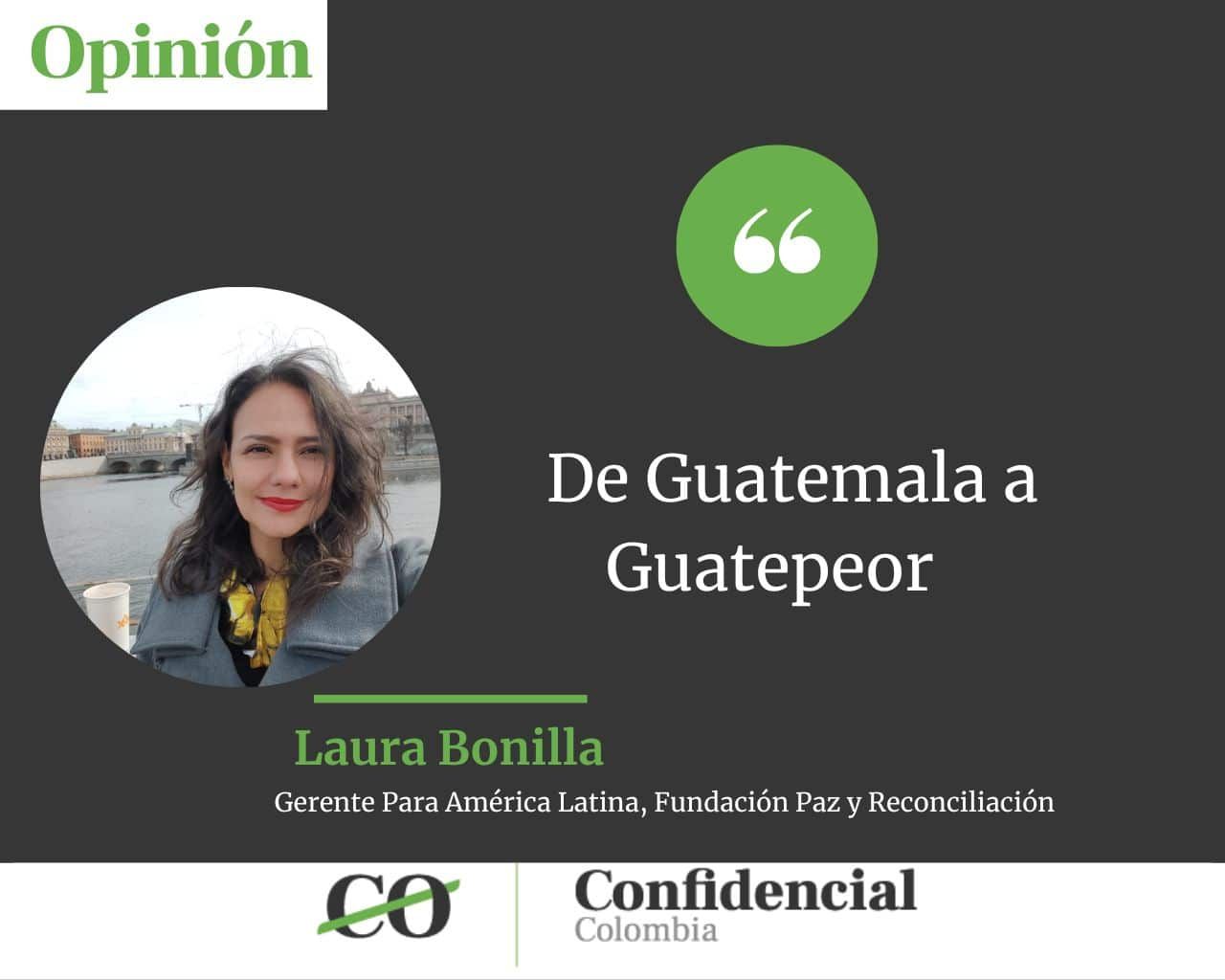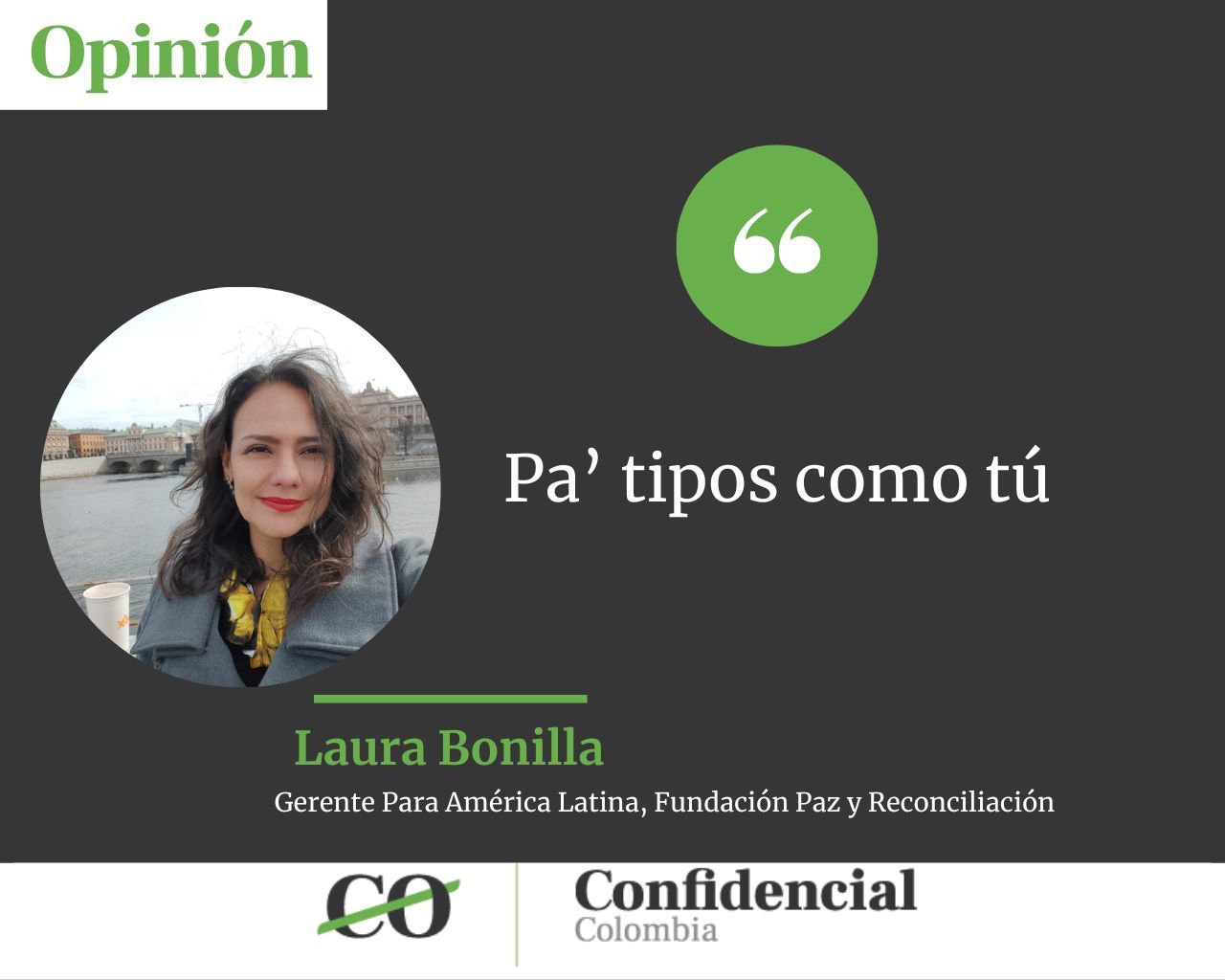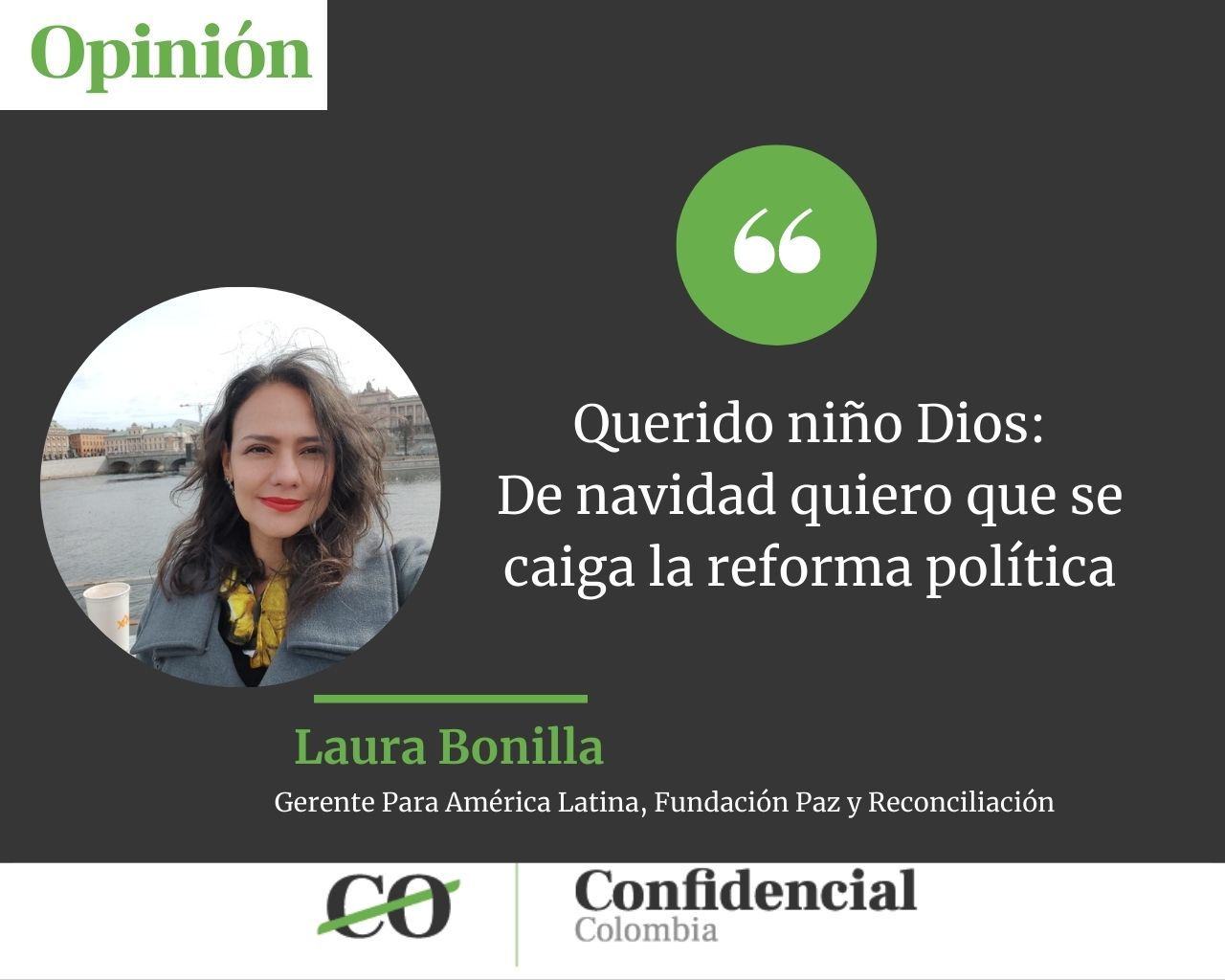El fantasma de los cementerios que ronda Bogotá
Sergio Venegas no es un empresario. Su huella digital, por el contrario, muestra serias contradicciones. ¿Inversionista? Nadie sabe quién realmente es, de donde saca sus inversiones y dónde están las supuestas empresas, si paga o no paga impuestos, y por qué llegó a tener incidencia en el manejo de cementerios.
Parece más bien un fantasma. Uno, que con sus declaraciones a la Revista Cambio cobró la cabeza de la directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, y creó la idea en la ciudad de escenarios oscuros donde se cremaban y se desaparecían personas. En su declaración de ayer a la Fiscalía General de la Nación, aseguró que el consorcio ganador le había provisto un trabajo dentro de la concesión, con un salario de 15 millones de pesos, que nunca fue probado.
No existen pruebas de que sea un empresario formal en Colombia. Sin embargo, su número de cédula muestra que el nombre con el que se ha presentado a los medios: Sergio Alexander Venegas Herrera, no corresponde a su nombre real, que sería Sergio Alexander Sierra Herrera, como se muestra en el pantallazo de la consulta de antecedentes penales.
laura 1 by Confidencial Colombia on Scribd
Sin embargo, en la resolución N° 0307 del 16 de Julio de 2020 de la Superintendencia de notariado y registro, la cédula presentada corresponde a Sergio Alexander Venegas Herrera, que es la misma persona con nombre y cédula quién se registra como contacto del consorcio encargado de la operación de los cementerios. Un enredo total.
imagen 2 by Confidencial Colombia on Scribd
Pero la cosa es más grave aún. La simple consulta sobre los procesos abiertos (no juzgados) en los que el señor Sergio Sierra Herrera ha sido involucrado arroja más dudas que certezas. ¿Sería posible que el señor Sierra Herrera, o también conocido como Venegas Herrera haya ocultado su vinculación a un proceso por fraude procesal, obtención de documento público falso y estafa agravada, relacionado con una banda de tierreros? (ver la definición de competencia de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia – adjunto).
Una consulta más arroja dos datos muy serios, en caso de ser probados. El primero es que Sergio Alexander Sierra Herrera está vinculado a otro proceso por estafa agravada desde el año 2016, y que la solicitud de audiencia se programó hace pocos días, como lo muestra el siguiente pantallazo:
Imagen Nueva by Confidencial Colombia on Scribd
En la consulta del proceso aparece como demandado, junto al reconocido ex parlamentario, abogado y ex narcotraficante Carlos Nader Simmonds.
nuevisima imagen by Confidencial Colombia on Scribd
La cereza del pastel está en que en el informe de inteligencia N° 074 -99 de la Fiscalía General de la Nación, un hombre llamado Sergio Alexander Sierra Herrera, que estaba detenido en la Cárcel Modelo, afirma que los autores intelectuales de la muerte de Garzón eran un congresista de la época y un general de la Policía Nacional. La propia Fiscalía investigó y definió que el testigo era un mitómano y solicitó que fuera investigado por falso testimonio.
Es claro que Sergio Alexander Sierra Herrera y Sergio Alexander Venegas Herrera son la misma persona. También hay pruebas de que no es empresario, ni contratista, sino que por el contrario es una persona vinculada a procesos por estafa agravada. Ahora, las autoridades, especialmente la Fiscalía debe aclarar si estamos hablando de la misma persona que pagó condena en la cárcel y que intentó con un falso testimonio torcer el proceso del asesinato de Jaime Garzón. Ahora, cómo llega un personaje de este calibre a ser considerado ¿“el contratista que prende el ventilador”? A continuación, la historia del fantasma en el cementerio.
Todo empezó en la pandemia.
En el 2020, en plena pandemia, Bogotá debía cambiar el operador que administraba los cementerios. Esta norma es un acuerdo del concejo que estima que cada cinco años la ciudad debe renovar su operador, y que debe ser la UAESP quién lo contrate, dado que está inhabilitada para hacer la administración y el recaudo por sí misma.
Es un negocio atractivo, no porque el distrito pague. Los 41.000 millones de pesos no se le pagan al contratista por un servicio, sino que la ciudad pone la infraestructura y el contratista les cobra a los usuarios una tarifa por los servicios funerarios. Así mismo, ese operador está obligado a depositar los fondos en una Fiducia y de ahí se distribuye en la operación y en el pago que se le debe retornar al distrito. Con la emergencia de la pandemia, se decide prorrogar la concesión que había. Hasta ahí, todo en orden.
En agosto de 2021 se abre la licitación, después de una consultoría externa experta para elaborarla. Nadie se presenta, pese a que se hicieron varias ruedas de negocios. La tarifa no era atractiva para los privados. Se define hacer una invitación cerrada y nuevamente se debe declarar desierta. Finalmente, después de dos ruedas de negocios y de ajustar la tarifa al alza se presentan dos consorcios, quedando seleccionado el consorcio Unión Temporal Cementerios del Distrito, compuesto por dos empresas domiciliadas en Panamá. Unos meses después, este consorcio cambiaría su nombre por Jardines de Luz y Paz.
imagen 5 by Confidencial Colombia on Scribd
La selección al parecer cumplió con todos los requisitos. Evaluada por un grupo evaluador técnico y jurídico, autónomo que da su recomendación a la dirección, firmada por el subdirector de asuntos legales, después de lo cual se acepta la oferta. Según la norma, justamente esto garantiza que las direcciones no incidan o ejerzan presión sobre la contratación. Nuevamente, todo bien en el papel.
¿Y dónde estaba el negocio?
Uno de los principales problemas en la ejecución del contrato es que Jardines de Luz y Paz no consigna efectivamente la tarifa en la fiduciaria, situación que llama la atención de la UAESP y de la interventoría, que había sido adjudicada a el consorcio San Marcos 2021, que había sido adjudicada con la participación del asesor jurídico Marcel Esquivel, quién también participó del comité de la primera licitación.
Desde el primer mes, la interventoría empieza a pasarle a la UAESP informes de incumplimiento del operador. La subdirección de servicios funerarios hace un informe técnico y lo pasa a la subdirección de asuntos legales para que abriera proceso. El primer correo electrónico se envió a jurídica en septiembre 2021, cuando el asesor recomendó que no se abriera proceso, sino se hicieran mesas de trabajo para arreglar el tema. El contratista aduce que de no quitarse el requisito de consignar la tarifa en fiducia no pueden corregir las fallas. La dirección de la UAESP se negó y ahí inicia el conflicto. Para claridad de los lectores: una fiducia no puede ser utilizada para otra cosa que no sea el objeto del contrato y tiene mucho más control que una cuenta corriente o de ahorros a manos de un privado. Aquí empieza a resquebrajarse el acuerdo de los contratos.
El conflicto interno.
Cuando el contrato con Jardines de Luz y Paz inicia, Sergio Venegas o Sergio Sierra Herrera, sí figuraba entre los contactos referidos por el propio consorcio a la UAESP para su comunicación. Posterior a las denuncias en medios de comunicación, el consorcio niega la vinculación de Venegas.
imagen 6 by Confidencial Colombia on Scribd
En septiembre de 2022, el subidrector jurídico de la UAESP renuncia y el nuevo subdirector prioriza el proceso de sancionatorios, con lo que se proyecta un fallo por más de 2.300 millones de pesos para Jardines de Luz y Paz. La interventoría para entonces pedía la caducidad del contrato. La UAESP puso denuncia penal por peculado por apropiación porque lejos de consignar el dinero a la fiducia, se estaba manejando como plata de bolsillo.
Al mismo tiempo, dentro de Jardines de Luz y Paz no había ni luz, ni paz. El esposo de la accionista principal – Liliana Mercado, Dairo Mora Valbuena al parecer junto con el contratista de la UAESP – Marcel Esquivel – habían presuntamente viciado el proceso de elección de la interventoría.
Según la investigación realizada por la Agencia de Periodismo Investigativo – API – un mes después de que el consorcio Cementerios ganara la licitación, con las empresas que figuran en el diagrama de arriba, se hace una cesión a Jardines de Luz y Paz, constituidas el 24 de mayo por las mismas empresas. En el 2022, Eder Parada Carreño pasa a ser representante legal de la sociedad y a establecer una fuerte disputa con la accionista Liliana Mercado, encontrando como bien lo documenta la agencia, serias irregularidades financieras de Jardines de Luz y Paz en el contrato con la UAESP. En la asamblea extraordinaria del a sociedad, grabada por la revisora fiscal, Eder Parada denuncia que Liliana Mercado había delegado toda la administración de la sociedad en Dairo Mora Valbuena.
El clímax del conflicto llega en noviembre de 2022, cuando el señor Luis García, según la denuncia muy cercano a Dairo Mora Valbuena, revela audios donde aparentemente conversaban Marcel Esquivel – contratista y apoyo jurídico del subdirector jurídico de la UAESP – y Dairo Mora acerca de cómo viciar el proceso de elección de la interventoría. En la denuncia (link) también se infiere que Marcel y Mora Valbuena también habían incidido en la adjudicación a Jardines de Luz y Paz.
El señor García, que trabajaba como sepulturero, contó que Mora Valbuena le prometió una casa a cambio de dejarle grabar un programa de los informantes. La ruta que se activa es informar a la secretaria de Vivienda y Hábitat y a la alcaldesa, se habla con el jefe jurídico de la alcaldía y se pone la denuncia por falsedad en documento privado y celebración indebida de contratos. Y llega la denuncia de Venegas.
Las denuncias del fantasma del cementerio
Nadie sabe a ciencia cierta como Sergio Venegas deja de ser Sergio Alexander Sierra Herrera para convertirse en el empresario de las denuncias. Después de su primera versión, dada a la Revista Cambio, denunció la desaparición de 300 personas que finalmente fue desmentida. Lo que llama la atención es que Sierra Herrera ya había utilizado falsedades testimoniales en el pasado, utilizando también casos muy sensibles para el corazón de los colombianos como fue el asesinato de Jaime Garzón.
De Venegas sólo se sabe que lo presentó Dairo Mora Valbuena al consorcio. Nunca tuvo un cargo o una vinculación laboral, contractual o nada que pueda ser rastreado. Como un fantasma. En su segunda versión aseguró que él gestionó y entregó a Camacho 1.500 millones de pesos. Posteriormente aseguró que la entrega se hizo el 19 de mayo del 2021 porque el acta de inicio estaba para el 1 de julio, cosa que cualquiera que haya trabajado en contratación sabe que es falsa, porque es imposible inferir la fecha de un acta de inicio. Tiene demasiadas variables.
En esa primera versión dijo que estaban: Amanda Camacho, Sergio Venegas, Dairo Mora, Carlos Quintana, Marcel Esquivel, Ingrid Ramírez – subdirectora de asuntos funerarios – un ingeniero William, un escolta. En la segunda, que había entregado 1.050 millones a Camacho y 450 a los demás, en una maleta. En la versión que circuló ayer aseguró que sólo son testigos de las entregas Dairo Mora y Éder Parada, quien niega la situación. En la versión que circuló ayer, se encuentran ya no sólo irregularidades, sino que empiezan a aparecer otras cosas. Dice que envió 450 millones con Marcel Esquivel en una maleta, que estarían destinados a Amanda Camacho en una fecha distinta. Después involucra dos actores nuevos, ambos del partido verde y por supuesto cercanos a la alcaldesa: Antonio Sanguino y Angélica Lozano. No aporta pruebas de la reunión, del lugar de realización, ni tampoco tiene pruebas de vinculación contractual con el consorcio, más allá del Carné, como lo asegura.
Las llaves
Este escándalo lo tiene todo, menos un testigo creíble. Sergio Venegas es una identidad difícil de probar. En el último párrafo de esta nota especial, volví a comprobar la consulta con el número de cédula de ciudadanía y Sergio Alexander Sierra Herrera es el verdadero nombre del testigo, contratista fantasma, inversor sin registro comercial, vinculado a estafa y fraude procesal. Por supuesto todas las personas implicadas, dentro y fuera de la entidad deben responder a las autoridades por todos y cada uno de sus actos. Pero me huele que hay más de un esqueleto en este cementerio.