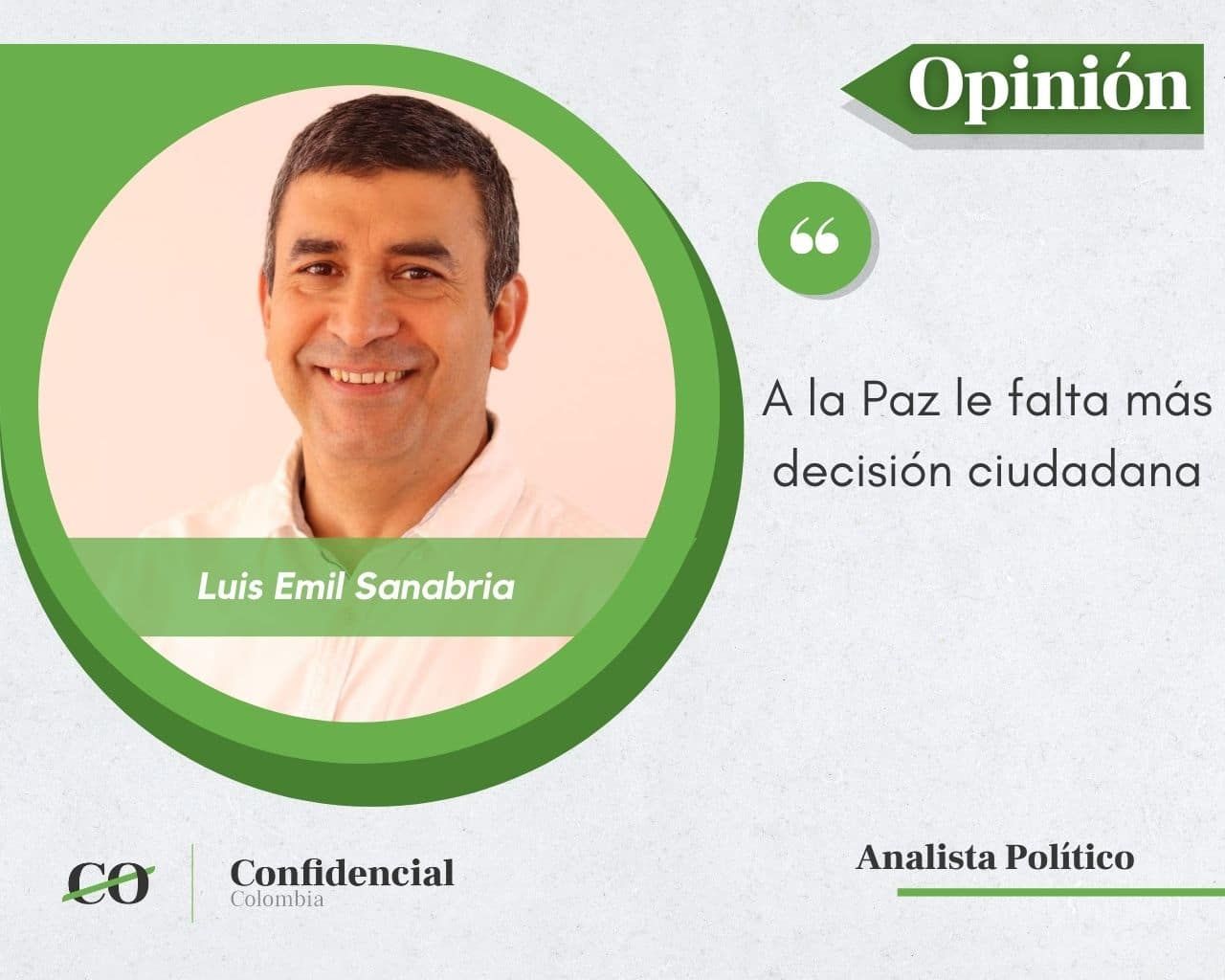La Paz dialogada avanzará si todos y todas la rodeamos
El proceso de conversaciones entre el Gobierno Nacional y e E.L.N. sigue su camino, a pesar de las adversidades y de los esfuerzos fallidos de quienes, desde las trincheras políticas y sociales, hacen todos los esfuerzos para que estos diálogos fracasen y nuestra sociedad, en especial los más empobrecidos y excluidos, vean nuevamente truncado sus anhelos de paz territorial y nacional.
El Comité Nacional de Participación- CNP, instancia conformada mediante acuerdo de la mesa de conversaciones, sesionó esta semana en la ciudad de Bogotá. Durante dos días, casi 80 delegados y delegadas de más de 30 sectores sociales y económicos, bajo la coordinación de la comisión de diálogo del Gobierno, encabezada por la Sra. Vera Grabe y el Senador Iván Cepeda, y la gestoría de paz del ELN, dirigida por el Sr. Juan Carlos Cuellar, intercambiamos opiniones e ideas, y asumimos compromisos para elaborar un mecanismo expedito de participación social, que aporte a la transformación de los conflictos y causas que alimentan la confrontación armada.
La jornada transcurrió de forma fluida y amena, pero como es apenas previsible, se generaron interrogantes en relación con el hecho de que aún las conversaciones de la Mesa de Diálogo siguen suspendidas, razón por la cual la delegación del ELN no estuvo presente en este evento. También, se escucharon diversas opiniones, frente a los alcances políticos del CNP, y otras consideraciones relacionadas directamente con los compromisos pactados, tales como el cese al fuego bilateral y en relación con la confrontación que el ELN mantiene con otros grupos armados. Tampoco se hicieron esperar las exigencias, tanto a la organización guerrillera como al Gobierno Nacional, sobre las garantías a la vida y a la participación de líderes, lideresas sociales y de las personas que integran el Comité Nacional de Participación.
Dos días de un fructífero intercambio de opiniones y de propuestas, en donde, además de la excelente disposición de las partes que coordinan el Comité, se hizo evidente la determinación y los aportes de las y los delegados de los diferentes sectores, siendo destacado el papel de las mujeres, no solo en cantidad, sino indiscutiblemente, en la calidad de sus aportes. Lamentablemente la delegación de los pueblos indígenas no se hizo presente, lo que privó a la sociedad colombiana y a la deliberación sincera y constructiva que se dio, del punto de vista, la experiencia y las consideraciones del los pueblos ancestrales; ojalá, las organizaciones indígenas valoren este espacio, que seguramente no elaborará una propuesta para ser acogida o sobrepuesta a las tradiciones indígenas, pero que sí requiere de su palabra y su sabiduría, para construir una ruta que haga posible la reconciliación nacional.
Indiscutiblemente, la sociedad colombiana, el Gobierno Nacional y el ELN, deben valorar positivamente este esfuerzo por avanzar en la construcción de una propuesta, lo suficientemente amplia e incluyente que permita la participación del más copioso torrente de colombianas y colombianos, capaz de hacer posible un acuerdo que beneficie preferiblemente a los más excluidos y violentados, una propuesta tan generosa y atractiva, que se convierta en un laboratorio de experimentación social, de lo que pudiera ser, el embrión de una reforma política que, equilibre el poder y la soberanía del pueblo expresado a través de la democracia directa, con la democracia representativa, haciendo posible, como lo expresa el artículo 3º de la Constitución, el sueño de contar con una verdadera democracia participativa.
El CNP definió los lineamientos que guiarán la propuesta de participación y retomó la construcción de un cronograma de convocatorias a los pre-encuentros ciudadanos zonales, y a los encuentros sectoriales y territoriales, buscando concitar el interés de líderes y lideresas de todas las expresiones sociales, y buscando su participación efectiva. Estos pre-encuentros y encuentros, finalizarán con un gran encuentro nacional a finales de mayo de este año, en donde, se revisará y aprobará el documento central que guiará la convocatoria y la participación social, en todo el país, de todos los sectores, para construir soluciones al conflicto armado, sus causas y consecuencias
La idea es que con una metodología consensuada y construida participativamente, nos sintamos convocados y partícipes, a elaborar las propuestas y a tomar las decisiones que hagan posible, la construcción de un documento en donde se expresen las transformaciones que, a corto, mediano y largo plazo, se deben implementar para superar las causas y consecuencias de la confrontación armada. Las y los colombianos, tendremos la oportunidad, por diferentes medios y en diversos espacios, de proponer soluciones, de intercambiar opiniones y de consensuar los acuerdos que serán entregados a la mesa de diálogo y que deberán convertirse en el eje central alrededor del cual gire el acuerdo de paz que nos lleve al fin de la confrontación armada entre el Estado y esta organización guerrillera.
Un gran reto para el Comité Nacional de Participación, que seguramente sabrá asumir, lo mismo que para el Gobierno, el ELN, y en especial para la sociedad colombiana, pues no se trata solo de lograr un acuerdo entre dos partes antagónicas sentadas en una mesa de diálogo, lo que de por si es bastante complejo e importante, sino especialmente, conquistar el respaldo, el reconocimiento y el apoyo de la mayoría de colombianos y colombianas, quienes finalmente serán las y los beneficiarios de la paz, y los encargados de velar por el cumplimiento de lo acordado, así como de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, y empeñarse para que, los y las futuras excombatientes, cuenten con las salvaguardias necesarias a la vida, la dignidad, la libre expresión y organización.
Todo este andamiaje de participación, repleto de innovaciones y compromisos, seguramente nos llevará a finales del 2025, a la firma de un acuerdo de paz con esta guerrilla que, desde ya, debe estar pensando en cómo seguir el proceso de desescalamiento de la confrontación armada, cómo aclimatar la paz en las regiones en donde tienen su mayor influencia militar, política y social, y como abocarse a abandonar definitivamente el uso de la violencia armada.
Sin embargo, y pese a los esfuerzos, es claro que la paz de Colombia no solo se logra con un acuerdo entre el Gobierno Nacional y ELN, es también necesario y urgente seguir insistiendo y exigiendo que los demás grupos armados, como las llamadas FARC-Estado Mayor, FARC-Segunda Marquetalia, se mantengan en el proceso de diálogos para la paz, respeten a la población civil, cumplan el compromiso del cese al fuego y suspendan todos los ataques a las comunidades, y que el Clan del Golfo y otros grupos armados herederos del paramilitarismo, se sienten a dialogar con el Gobierno Nacional, sin más dilaciones, para que la Paz y la Reconciliación se logren, con la urgencia y la necesidad que el pueblo lo exige.