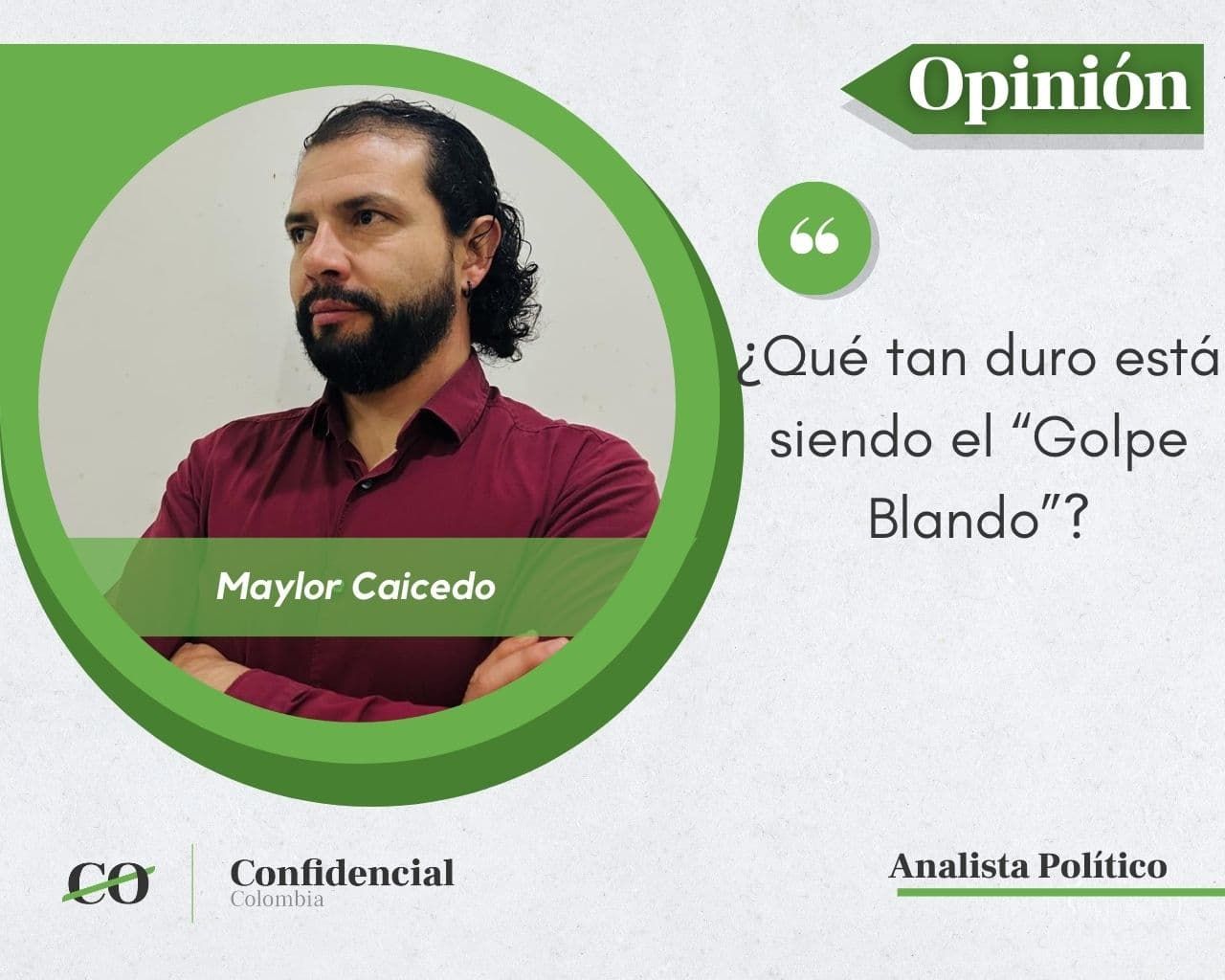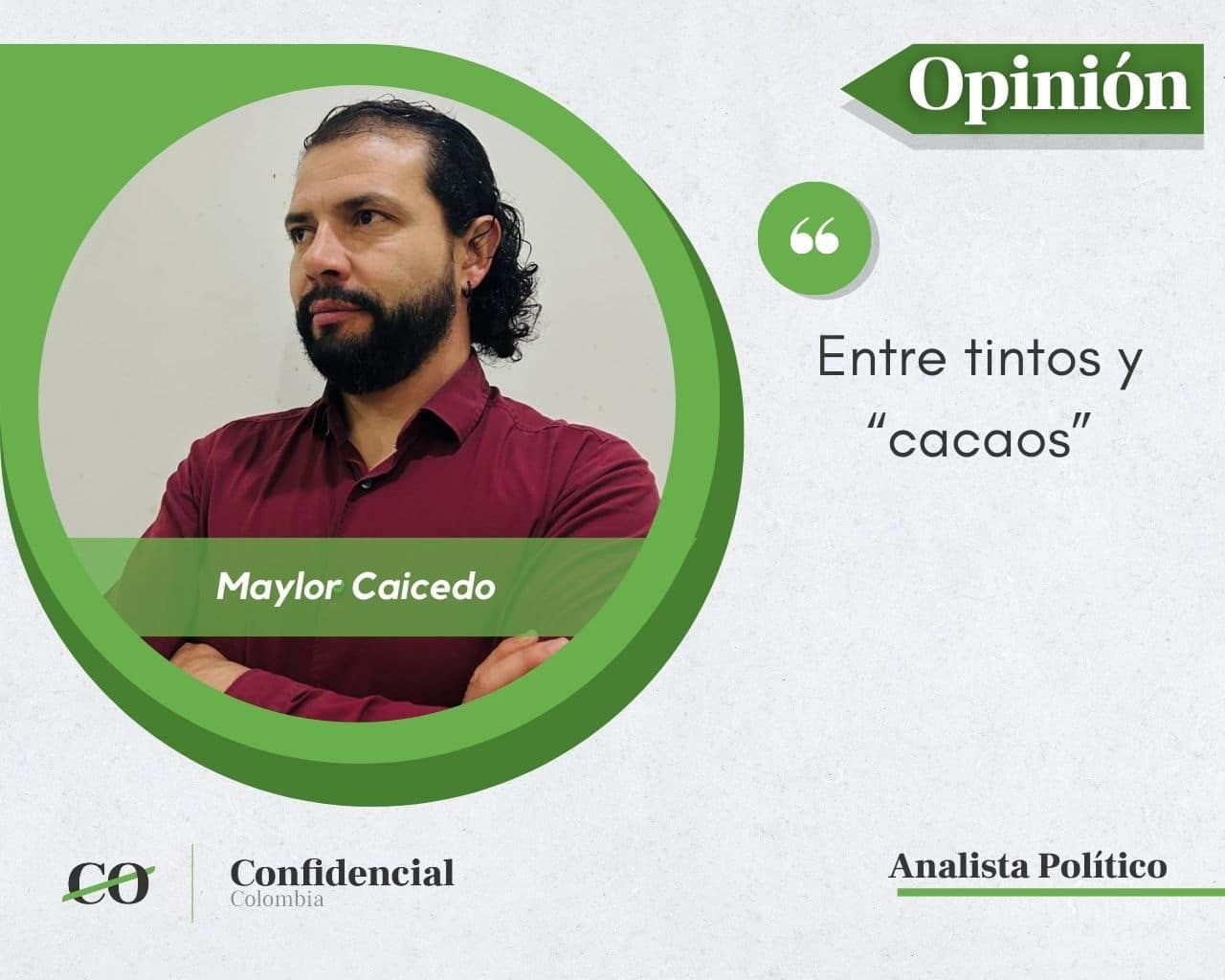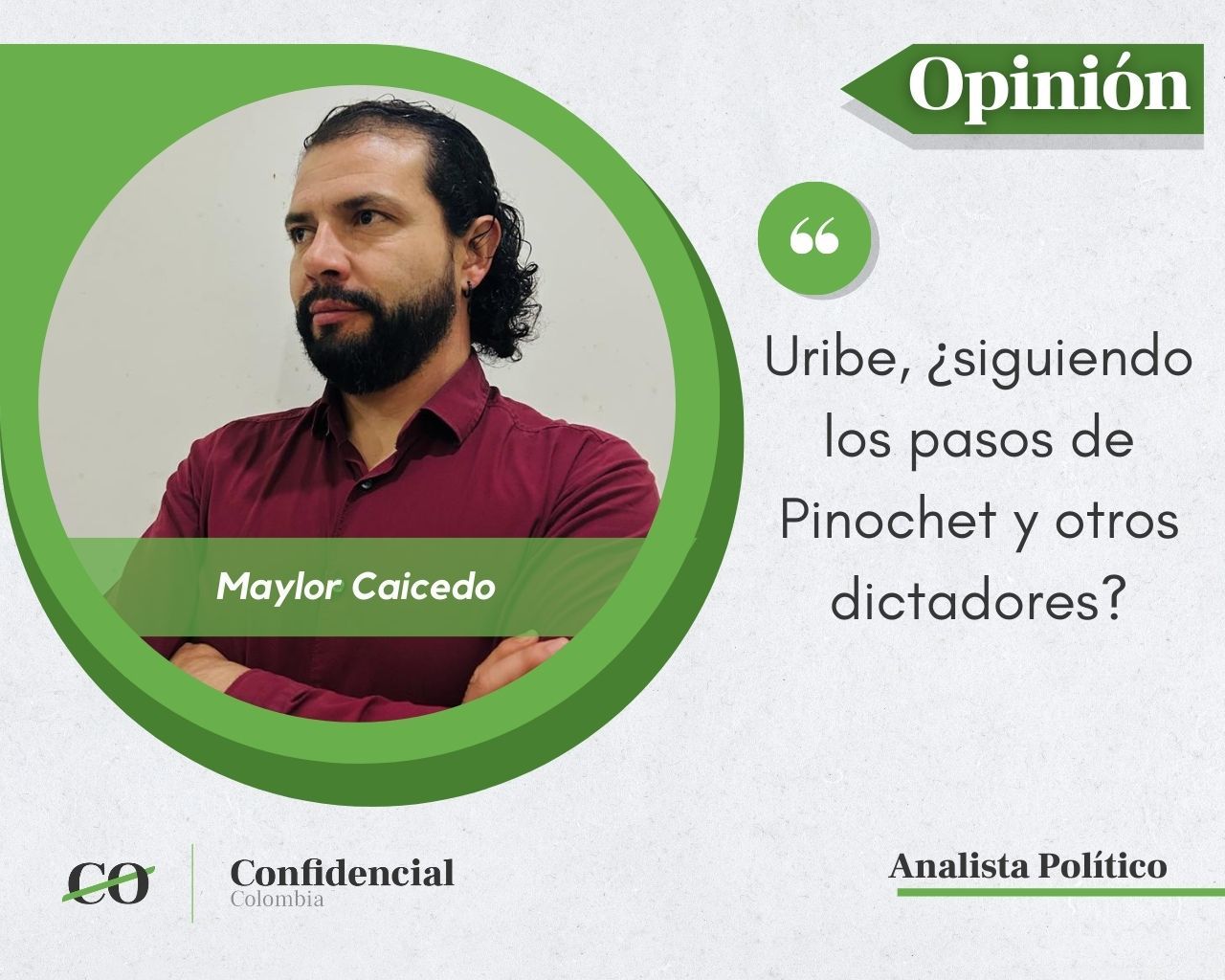Drones y sistemas de defensa antiaérea: el crepúsculo de las viejas guerras
La potencia militar que se impondrá en el nuevo escenario no es la que fabrique más drones, es la que incremente su producción de misiles disuasivos y baterías laser que permitan detectar, rastrear e interceptar drones y misiles enemigos. Hasta el momento, lo que hemos visto es que Estados Unidos ha experimentado en Ucrania e Israel el sistema de defensa antiaéreo Patriot, mientras que la inteligencia China y Rusa -aunque tienen avances- aun no los han puesto en práctica.
Con el ataque perpetrado por Rusia a Ucrania en la madrugada de ayer, se consolida la idea de que los drones (Vehículos Aéreos No Tripulados) son la herramienta más efectiva en los combates contemporáneos. En el ataque ruso (el más contundente desde que inició la guerra hace 3 años) fueron utilizados 728 drones y 13 misiles supersónicos que impactaron a Kiev, la capital, y a la ciudad de Lutsk (nordeste del país) destruyendo establecimientos y aeródromos militares.
Este ataque fue la respuesta a la Operación Telaraña, quizás el golpe más fugaz y contundente ejecutado hace un mes por 117 drones ucranianos a la aviación rusa. En esta incursión fueron alcanzados, además de aviones de combate, aeródromos y armamento sofisticado ruso, bombarderos estratégicos con capacidad nuclear.
También se utilizaron drones militares en los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán para destruir su programa nuclear. En la contraofensiva persa fueron utilizados misiles supersónicos y drones Shahed-136 construidos por Teherán que lograron doblegar la cúpula de hierro (Iron Dome) israelí. Los drones de esta misma marca fueron utilizados en el ataque de ayer, pues Rusia empezó a construir los Shahed-136 iraníes y dice tener el potencial para elaborar 1000 drones diarios. Rusia está atacando tres veces por semana a Ucrania; muchas familias duermen en los túneles del metro y en espacios subterráneos. La fatiga, el pesimismo y el desasosiego son evidentes ¿Cuánto tiempo resistirán los ucranianos?
La humanidad está estupefacta ante la vertiginosa elaboración de drones por parte de las potencias militares. Esto evidencia una nueva forma de hacer la guerra que ya no implica inversiones exorbitantes para el despliegue de aviones de combate, buques portaaviones, aeródromos, entre otros. Con los drones se termina destruyendo la capacidad militar y saturando la defensa de un país, sin invertir mayores recursos y personal capacitado. Por ejemplo, si hacemos un rápido análisis aritmético de la Operación Telaraña, encontramos que Ucrania desplegó 117 drones FPV que tienen un valor promedio -junto con la ojiva y el equipamiento- de 900 dólares, lo cual suma un total de US105.300. Sin embargo, los estragos militares que causaron a Rusia se estiman entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. Se evidencia, claramente, las ventajas económicas y el potencial militar que representa la utilización de vehículos aéreos no tripulados.
Actualmente existe una gama de drones que se pueden clasificar de acuerdo a su uso: hay militares, comerciales, científicos-industriales y recreativos. Entre los drones militares se encuentran: i) de reconocimiento, especializados en vigilancia de largo alcance, detección de objetivos y guía de misiles. Entre otros están RQ-4 Global Hawk (EEUU), Heron (Israel), Orlan-10 (Rusia) y Bayraktar (Turquía); ii) armados o de ataque, utilizados en ataques precisos a objetivos, eliminación de líderes enemigos y apoyo aéreo cercano. Los más reconocidos son: MQ-9 Reaper (EEUU), Wing Loong II (China) y Shahed-136 (Irán); iii) suicidas o merodeadores, cuya función es el ataque de oportunidad, es decir, merodean hasta encontrar un blanco. Se destacan: Switchclade 300/600 (EEUU), Harop (Israel) y Lancet (Rusia); iv) de guerra electrónica y comunicación, se enfocan en interferir señales, ciberataques y guía de misiles. Eleron-3SV (Rusia) y Bayraktar Akinci (Turquia) son los más efectivos. v) logísticos, encargados de transporte de suministros, evacuación médica y recarga de municiones. Estos aún están en proceso de desarrollo.
La mayor inversión que están destinando las potencias militares y los países en guerra se concentra en la contención de los drones militares. Por ejemplo, el costo de un misil interceptor puede variar entre 3 y 7 millones de dólares. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un misil interceptor PAC-3 MSE (elaborado por EEUU y asociado al sistema Patriot) puede costar 7 millones de dólares. Además, hay que sumar los lanzadores que oscilan los 10 millones de dólares y los costos de operación que incluyen el mantenimiento, repuestos y entrenamiento.
Los ataques que Irán ejecutó contra Israel -que flaquearon su Cúpula de Hierro- fueron un experimento militar defensivo que potenció el sistema Patriot norteamericano. Experimento similar se está presentando en Ucrania pues, aunque este país cuenta con un número significativo de civiles y militares que han aprendido a operar drones, carece de un sistema de defensa antiaéreo que contenga los ataques rusos.