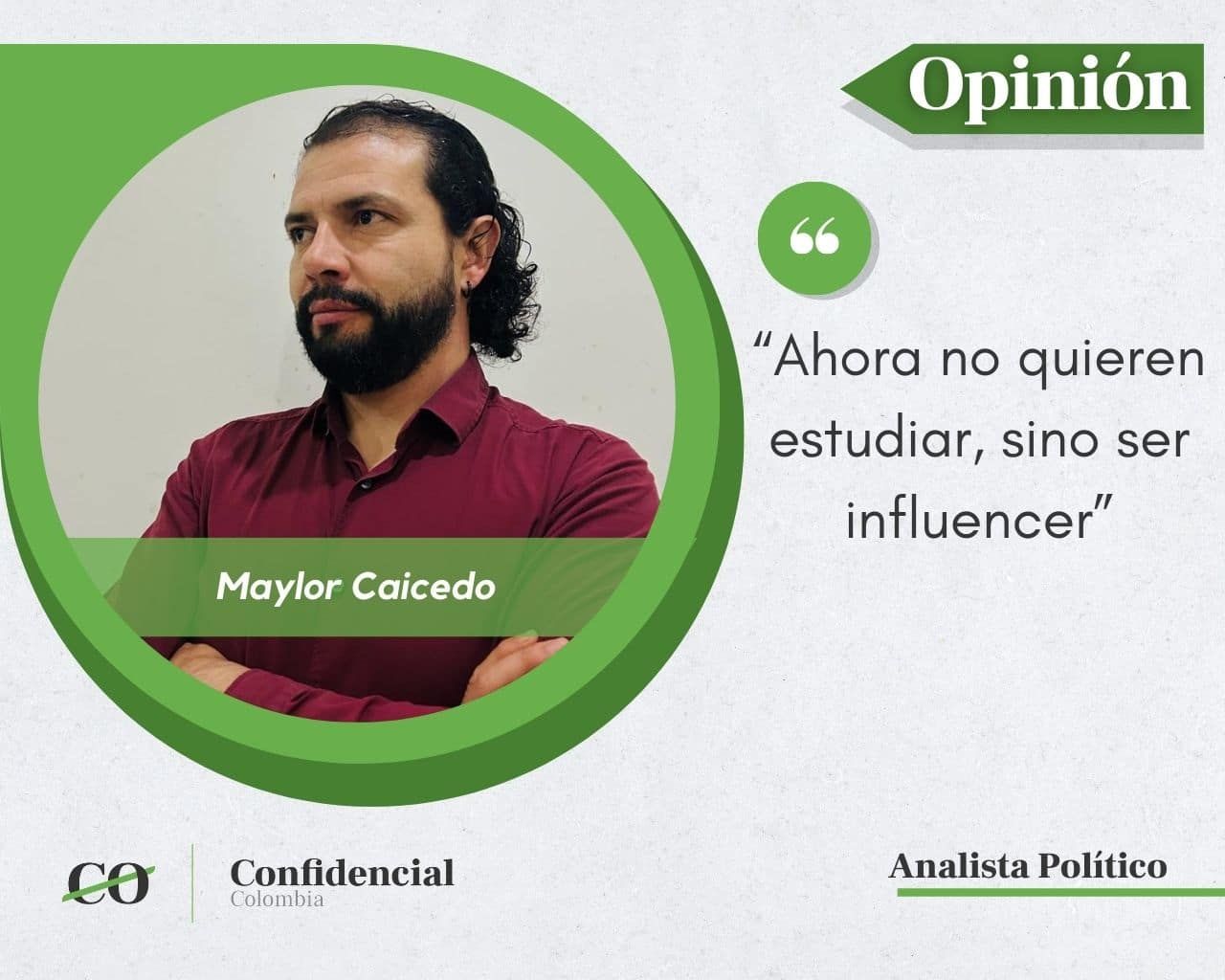Operación Orión y responsabilidad de mando
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia publicada el pasado 20 de octubre, responsabilizó a Colombia por la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina ocurrida en Medellín el 30 de noviembre de 2002, en el marco de la llamada Operación Orión. Con esta sentencia son 29 las sanciones que la Corte ha proferido contra Colombia desde 1994, cuando el alto tribunal falló el caso “Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia”.
El Estado reconoció que en la Operación Orión existió un “contexto de relacionamiento entre agentes estatales y grupos paramilitares” y que la desaparición de la víctima se realizó por “actividades delictivas bajo el conocimiento de la fuerza pública”. Existió, al tiempo, falta de diligencia en la investigación penal, así como “respuestas inadecuadas” por parte del Estado que “pusieron en riesgo a la señora Luz Eni[th] Franco y a los hermanos de Arles Edisson Guzmán”.
La Operación tuvo como antecedente el Decreto No. 1837 de 11 de agosto de 2002 que declaró el “estado de conmoción interior”, instaurado por el presidente Álvaro Uribe Vélez, recién posesionado en el cargo. En este contexto y con el objetivo de retomar el control territorial de la comuna 13 de Medellín, en la madrugada del 16 de octubre de 2002 inició la Operación Orión, la cual se prorrogó hasta el 22 de octubre. Según describió el propio Estado colombiano, la Operación fue considerada “[la] acción armada de mayor envergadura que ha tenido lugar en un territorio urbano y en el marco del conflicto armado en el país” y fue concertada entre el Ejército Nacional y el Bloque Cacique Nutibara (BCN); contó, también, con la participación de uniformados del ejército, la policía, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial de la Fiscalía.
En el marco de Orión se presentaron “desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, atentados contra la vida y la integridad personal, amenazas de muerte, y desplazamientos de los habitantes de la Comuna 13”. Finalizada la Operación, que tenía como objetivo debilitar las organizaciones guerrilleras, el BCN se volvió hegemónico en la Comuna 13 en connivencia de agentes estatales que apoyaron su posicionamiento. Al dominio de dicho grupo le siguieron “expulsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas, y se presentó un alto número de inhumaciones clandestinas, específicamente en los sectores de “La Arenera” y “La Escombrera”.
A la desaparición del señor Guzmán Medina se suman alrededor de 100 personas más a las que no se les encuentra paradero. Se presume que fueron asesinadas y enterradas en “La Escombrera” y “La Arenera”. Estas zonas, ubicadas en la Comuna 13, tienen una superficie aproximada de 75 hectáreas y han sido destinadas a la extracción de materiales de construcción, depósito de desechos y actividades de minería; pero también fueron señaladas como sitios de inhumación de personas víctimas de desaparición forzada por parte del BCN de las AUC.
En 2009 se iniciaron una serie de labores para la búsqueda de personas desaparecidas en el sector de “La Escombrera”. En 2011, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) ordenó la clausura definitiva y prohibió la recepción de escombros y tierras en los predios propiedad de Escombros Solidos Adecuados Ltda en “La Escombrera”. Desde 2015 se creó el Plan de Búsqueda de Desaparecidos de la Comuna 13 por parte de la Fiscalía y con las versiones de algunos paramilitares, antiguos integrantes del BCN, se determinaron 3 polígonos donde posiblemente se encontrarían cuerpos de las personas desaparecidas. En 2021 se creó el “Plan de Intervención de La Escombrera, medida restaurativa con enfoque territorial”, el cual cuenta con el apoyo de la Alcaldía, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de búsqueda de Personas Desaparecidas. En noviembre de 2022 se realizaron nuevas excavaciones y se encontraron fragmentos óseos, los cuales fueron entregados a Medicina Legal para su estudio y determinar si pertenecen a un cuerpo humano. No se tiene certeza del tiempo que pueda transcurrir para identificar los restos óseos con el ADN entregado por los familiares de los desaparecidos.
Es una tragedia nacional la que trajo consigo la Operación Orión, especialmente, las personas que, paramilitares del BCN en connivencia con agentes del Estado colombiano, fueron desaparecidas y enterradas en La Escombrera y La Arenera. Orión fue diseñada, entre otros, por el entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, Mario Montoya y el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general (r) Leonardo Gallego y son ellos quienes le deben aclarar a la justicia colombiana el papel jugado por las fuerzas armadas en estos hechos victimizantes.
Al igual que en el caso de los 6402 asesinatos extrajudiciales (Falsos Positivos), la operación Orión se diseñó y ejecutó cuando Álvaro Uribe Vélez era el presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La justicia colombiana debe analizar su “responsabilidad de mando”, pues tenía mando efectivo sobre la Fuerza Pública, era quien estaba en cabeza del Estado en el momento en que se diseñó la Operación y, aunque tuvo la información disponible sobre estos crímenes, no tomó medidas para evitarlos y castigar los responsables, generando un manto de impunidad.