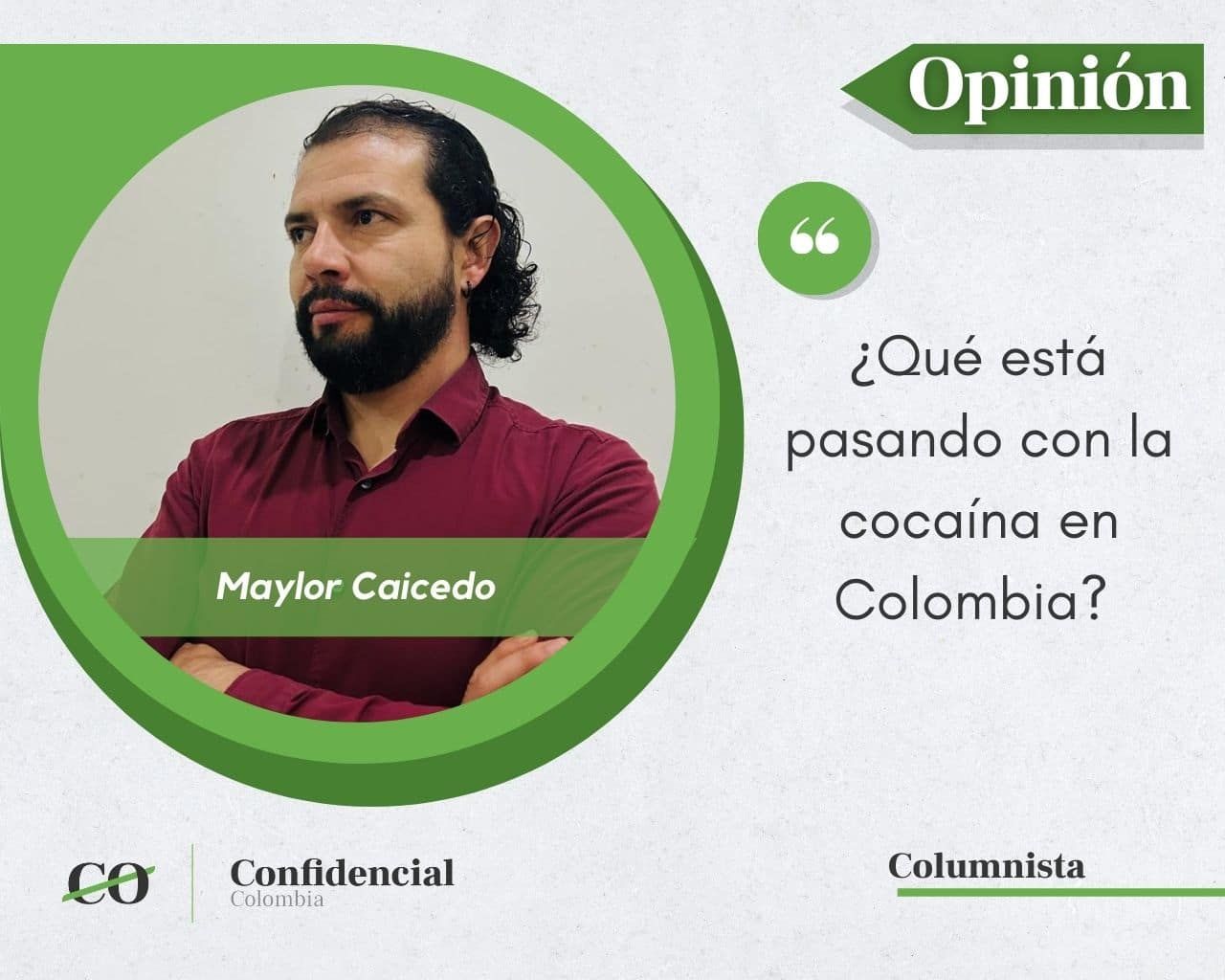La sintonía de superación de la crisis climática y el discurso de Petro
El discurso del presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso se dirigió a dos pilares de su propuesta “Colombia Potencia Mundial de la Vida”: por un lado, la “justicia social” por vía de la democratización de la tenencia de la tierra (reforma agraria), el aumento en la capacidad productiva del país (desarrollo industrial) y el crecimiento económico por vía del turismo. El presidente se refirió, en este punto, a la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma pensional, de salud, laboral y educación, fundamentalmente.
El otro pilar, al que menor atención se le prestó y con el que inició, fue el de “justicia ambiental” y la superación de la crisis climática. Aquí se concretan los proyectos de reforma a la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, prohibición del fraking, los cambios al Código Minero para generar alianzas del pequeño minero y el Estado y, en general, una transformación del extractivismo a la producción con la utilización de energías limpias, suprimiendo energías fósiles.
La superación de la crisis climática enlaza el discurso de Petro con las problemáticas mundiales en un momento decisivo para la humanidad. Frases mencionadas como “descarbonizar la economía”, “prosperidad social descarbonizada”, “comunidades energéticas”, entre otras, fueron retomadas de reivindicaciones de grupos ambientalistas y activistas para la mitigación del cambio climático.
La “crisis civilizatoria” (categoría con la que inició el presidente su discurso) fue planteada en el Acuerdo de Paris de 2015 en la que la comunidad internacional se comprometió a evitar que la temperatura global aumentase 1.5 °C respecto de los “niveles preindustriales” y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad en 2030 y totalmente en 2050. Los países no han cumplido con lo acordado, contrario a ello, se espera que en 2026 se superen las cifras establecidas en el Acuerdo.
Hay un consenso de la comunidad científica frente a este tema. Scientist Rebellion es un movimiento mundial de científicos que está desarrollando una oleada de actos de desobediencia civil con el fin de rebelarse ante la inacción política de los gobiernos frente a la crisis climática. Desde la reunión de la COP 27 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), llevada a cabo en Egipto en noviembre de 2022, las acciones de Scientist Rebellion se han multiplicado y han hecho sonar las alarmas a los líderes políticos mundiales.
Los actos de protesta han pasado por el asedio al pabellón de Porsche en el museo de Volkswagen en Alemania durante 42 horas, demandando la descarbonización del sector del transporte alemán y la cancelación de la deuda de los países del sur global para pasar a un mundo más sostenible (exigencia de Petro en varias conferencias internacionales). También han reclamado al gobierno norteamericano y a gobiernos europeos influyentes que reorienten las conversaciones globales sobre la crisis climática y tomar medidas para garantizar la supervivencia humana.
El mismo día del discurso presidencial en Colombia, varios activistas de Scientist Rebellion fueron retenidos en España, luego de que quisieron entregar, en la sede de Radito Televisión Española (RTVE), el sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) a los candidatos que se presentan a las elecciones del 23 de julio. En dicho informe se alerta sobre un “código rojo para la supervivencia de la humanidad” y se esbozan algunas soluciones recomendadas por la ciencia. Previo a la retención, reconocidos científicos medioambientalistas españoles firmaron el manifiesto del colectivo advirtiendo que
“España se seca, España se quema, España se agota. ¿Qué periódico sacó en portada que España en 2023 sólo cosechará el 13% de los cereales de invierno? ¿Qué partido va a hablar de esto esta noche en el debate electoral? La crisis ecosistémica y de la biodiversidad alcanzan niveles desconocidos, nuestro país es uno de los más amenazados de Europa con un 75% del territorio bajo alto riesgo de desertificación”
De las preocupaciones más notorias que pone de presente Scientist Rebellion está el discurso negacionista que han asumido las élites políticas y los medios de comunicación. Consideran que “el negacionismo es tan peligroso para el clima como para la democracia” y han creado un movimiento climático de unidad frente al negacionismo y democracia ante emergencia climática. En efecto, al ser racionales y utilizar el entendimiento, no podemos negar la evidencia científica de la crisis climática, tenemos que tomar medidas urgentes para combatir el calentamiento global y detener el impacto que tendrá el fenómeno de El Niño.
A diferencia de gobiernos anteriores, Gustavo Petro ha reconocido la necesidad de tomar medidas urgentes frente del fenómeno de El Niño que se avecina en la segunda mitad del año y que, se espera, tenga un impacto sin precedentes. Sin embargo, enmarcado en el discurso negacionista inició la oposición su intervención el pasado 20 de julio en la instalación del Congreso colombiano. La senadora María Fernanda Cabal consideró como “elucubraciones basadas en lugares comunes” las palabras de Petro y sentenció que “…el mundo, tampoco, se va a acabar”.
A pesar de que los postulados de Petro sobre la crisis climática ocuparon más de la mitad de su discurso, los titulares de medios de comunicación y generadores de opinión política se centraron en lo mediador que se comportó y en el llamado al “acuerdo nacional”. Es necesario y urgente que el Congreso empiece a legislar entorno al pilar de la “justicia ambiental” y a la utilización de energías favorables con el medio ambiente. No más posturas negacionistas. La ciencia lo comprueba y lo reclama.
P.D. Las élites mundiales y los medios de comunicación masiva saben claramente lo que hay que hacer para evitar la crisis climática mundial. Falta ejercer una fuerte presión desde la sociedad para que lo hagan.