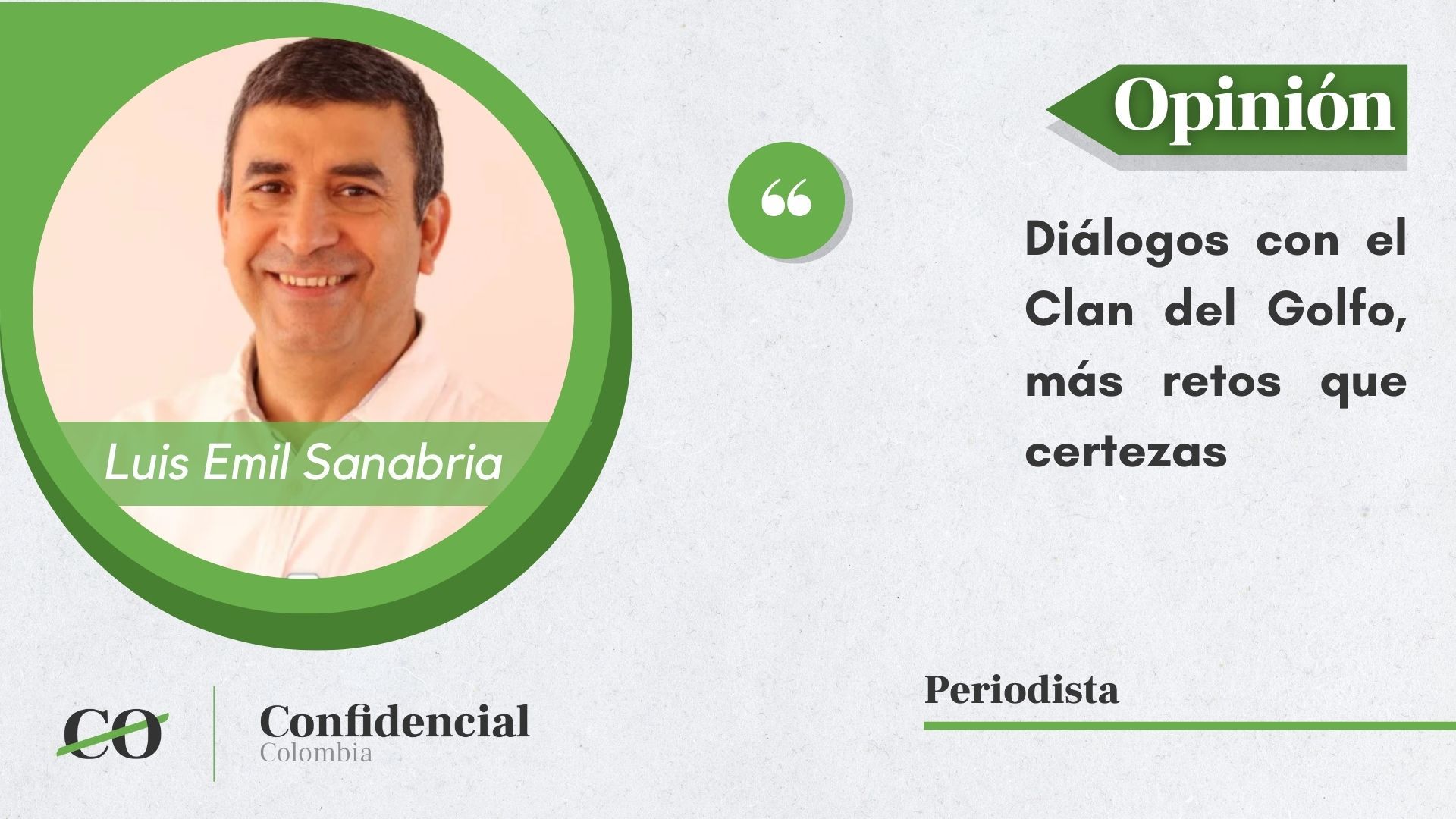Exfarc reconocen el reclutamiento forzado de menores
El último secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha reconocido ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el reclutamiento forzoso de más de 18.000 menores durante el conflicto armado en el país latinoamericano.
«Reconocemos con profundo dolor que el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes fue un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados, de sus familias y de sus comunidades. Fue una herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social», reza la carta fechada en Bogotá.
Seis excomandantes que formaban parte del secretariado han resaltado que asumen «con responsabilidad» lo sucedido y tienen un «firme compromiso de aportar a la verdad, la reparación y la no repetición». «Sabemos que no basta con reconocer los hechos: también es necesario contextualizarlos y aportar a una verdad completa y útil», han agregado.
En este sentido, se han comprometido en la misiva a impulsar medidas de reparación, mientras que han pedido «una única resolución de conclusiones, así como la unificación de los diferentes hechos y conductas investigados por la Jurisdicción».
Los excomandantes, entre ellos Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko‘ –quien es el actual líder del partido Comunes– ya reconocieron su responsabilidad en los hechos después de que la sala de Reconocimiento de la JEP les imputase por ser «máximos responsables» de estos crímenes.
La JEP, mecanismo especial de la Justicia colombiana que investiga y juzga a los responsables del conflicto interno, ha informado este martes en un comunicado publicado en redes sociales que «evalúa» la respuesta después de que llamara a los excomandantes a reconocer su responsabilidad penal por cinco patrones, entre los que también se encuentra la violencia reproductiva y la violencia sexual.
«Si la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP decide acusar a los comparecientes ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz y son vencidos en juicio, se podrían enfrentar a penas de hasta 20 años de prisión», ha señalado.
La JEP ya determinó que los menores no solo fueron forzados a tomar las armas, sino que también fueron víctimas de violencia sexual, torturas, desapariciones y homicidios. En total, cifraron las víctimas en 18.677 entre el periodo 1996 y 2016.
Aunque en un principio Londoño negó que se hubieran producido estos reclutamientos, llegando incluso a presentar ante la JEP todo tipo de recursos, años más tarde rectificó y citó «casos excepcionales» que no contaban con su aprobación.
Entre los imputados en el llamado caso 007 de la JEP abierto en marzo de 2019 también se encuentran figuras destacadas de la guerrilla como Julián Gallo, apodado ‘Carlos Antonio Lozada’, Pastor Alape, o Jorge Torres Victoria, conocido como ‘Pablo Catatumbo’.