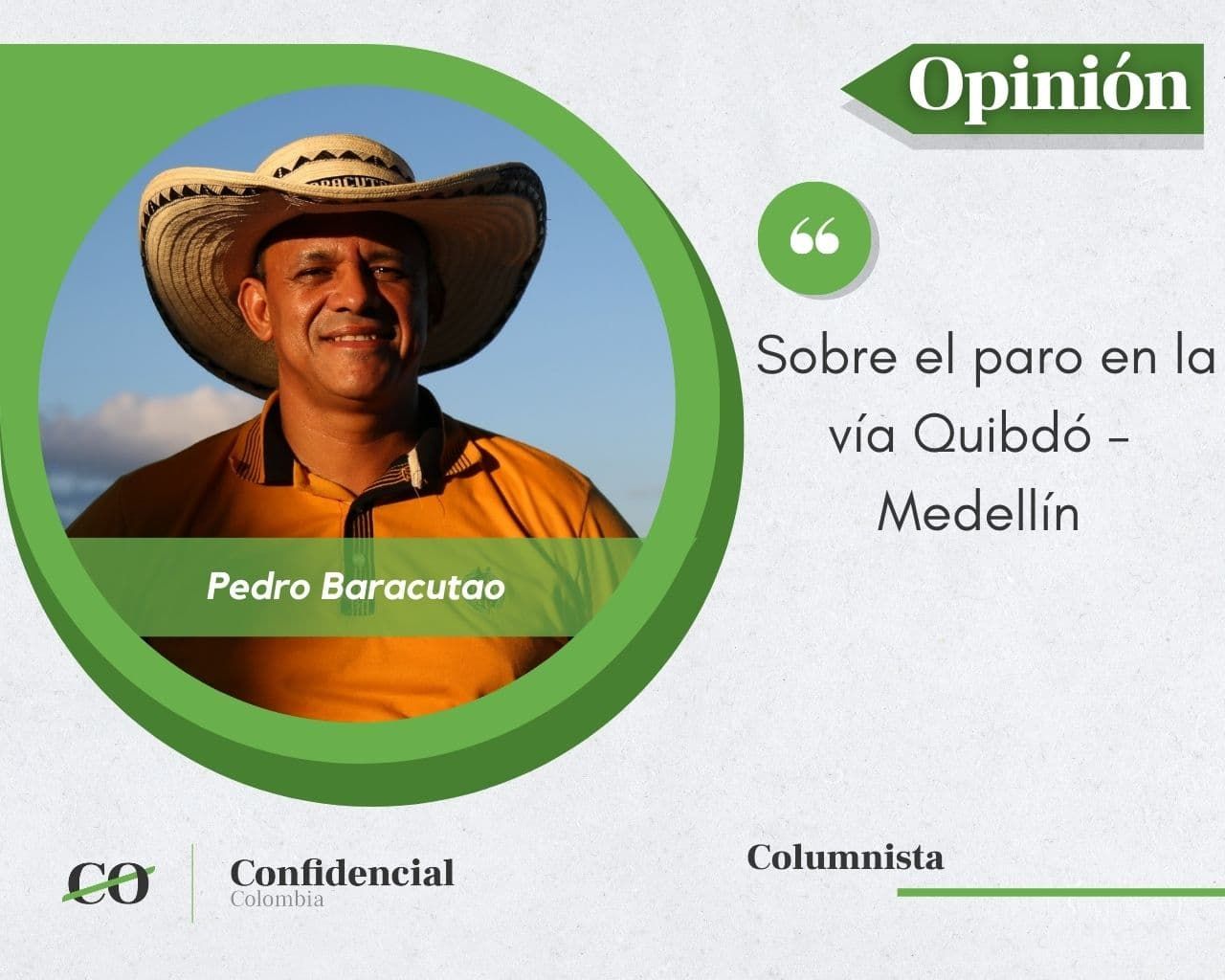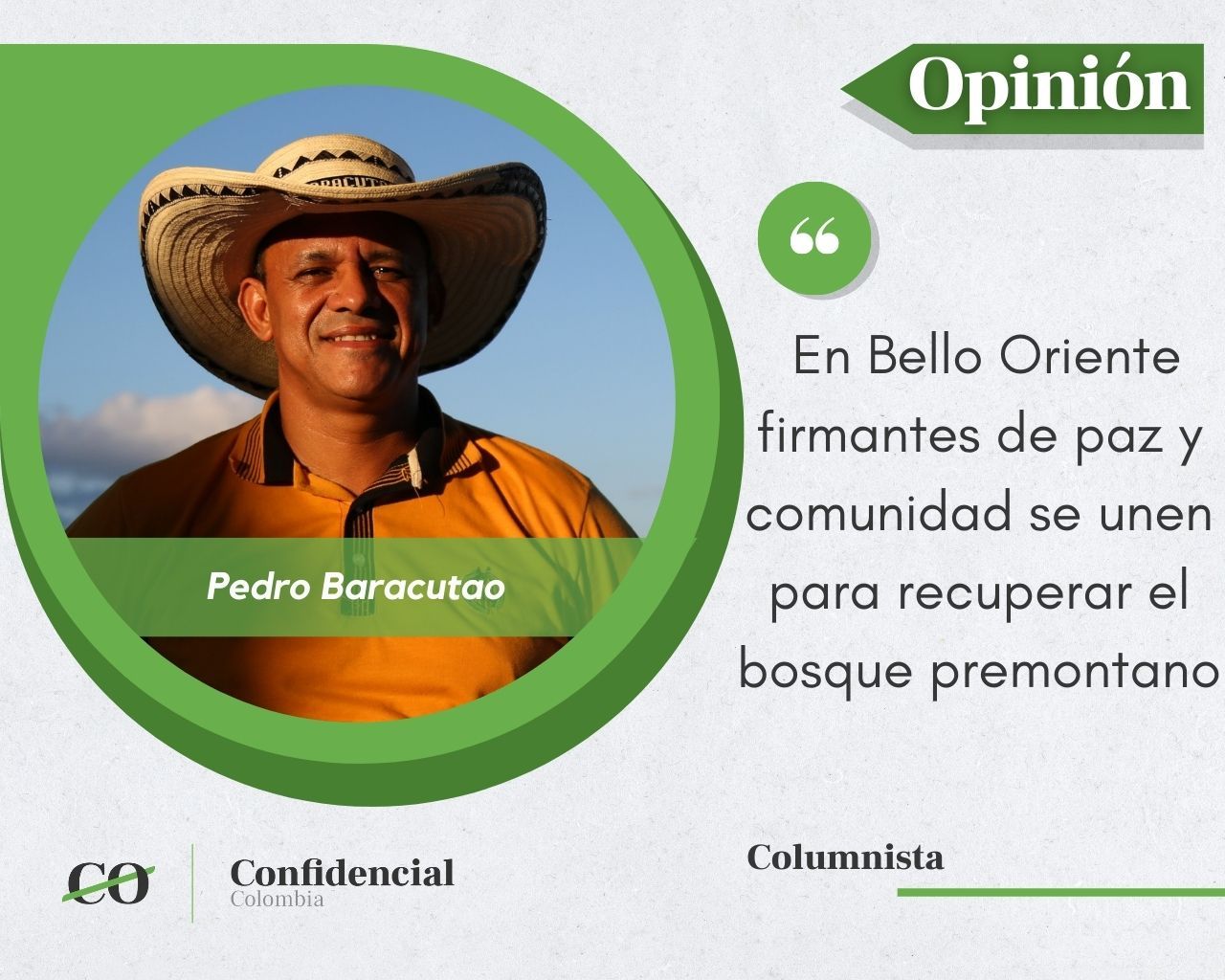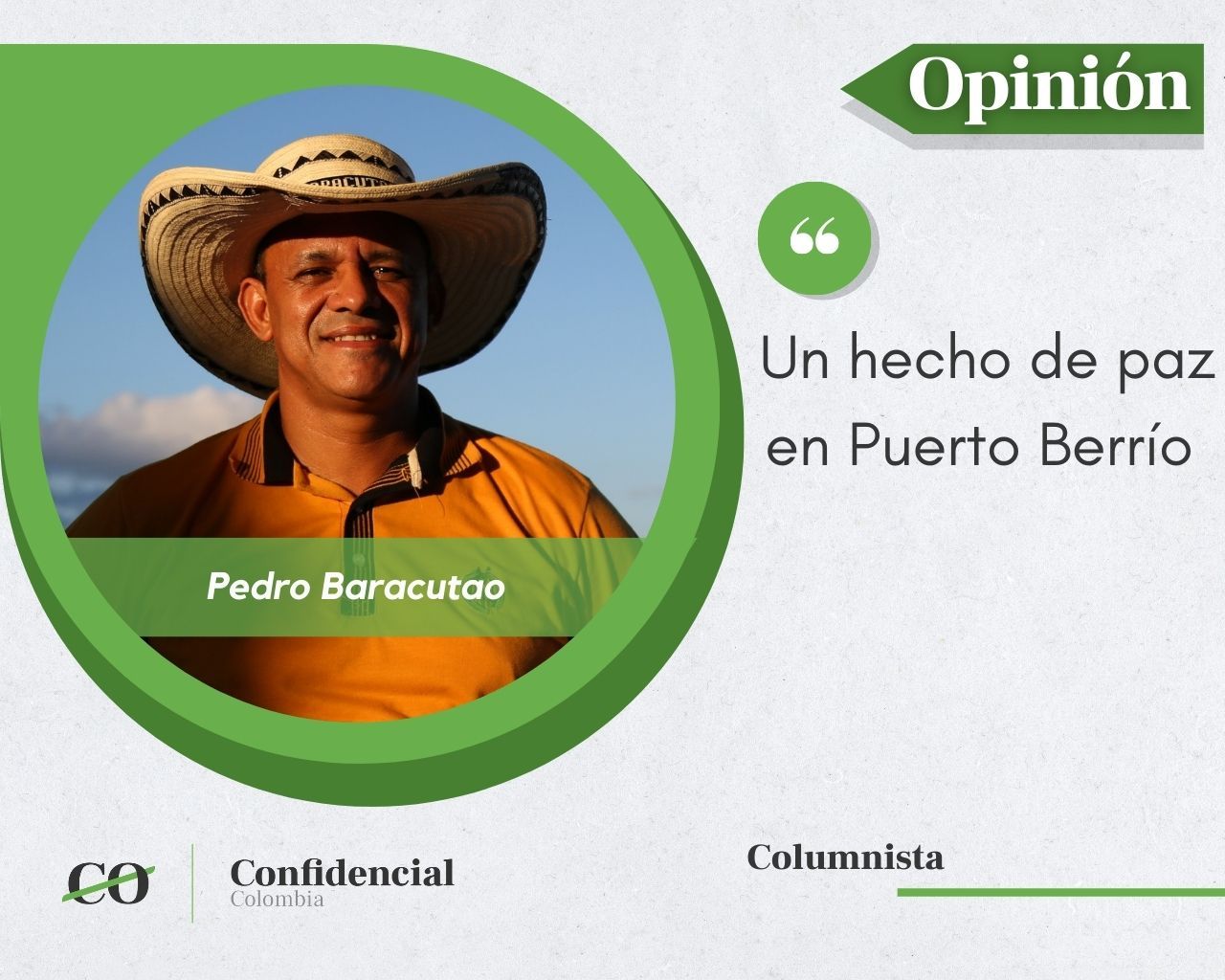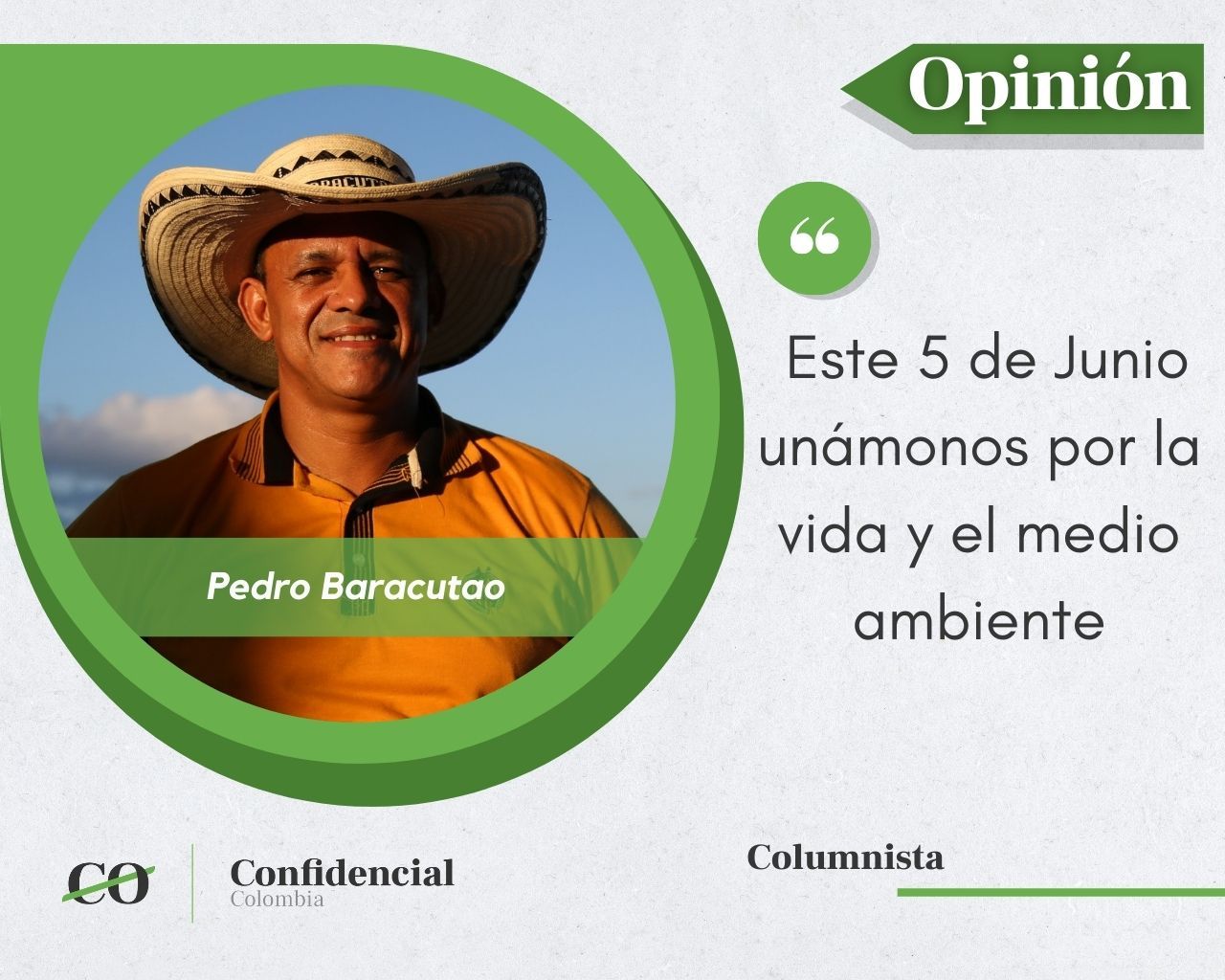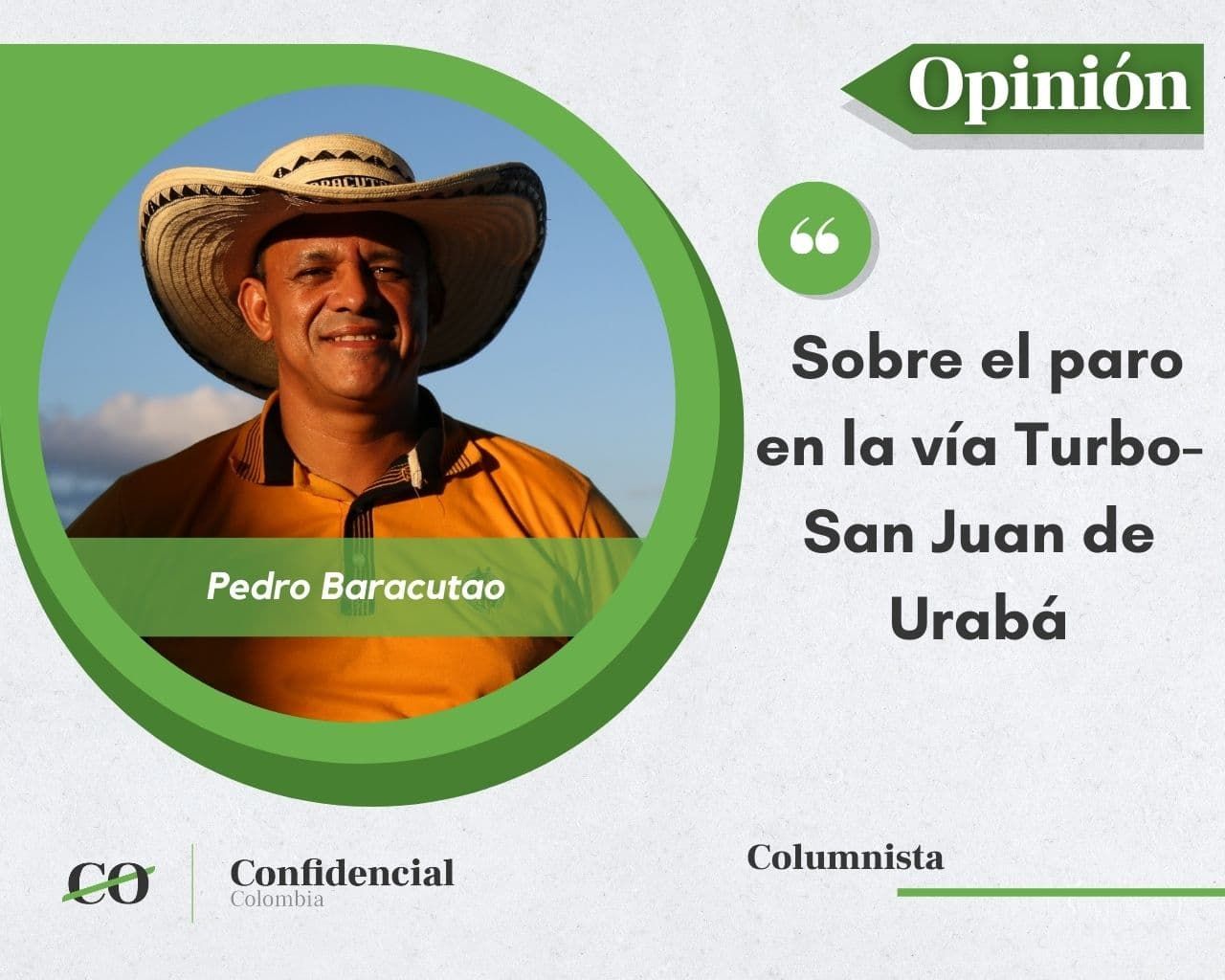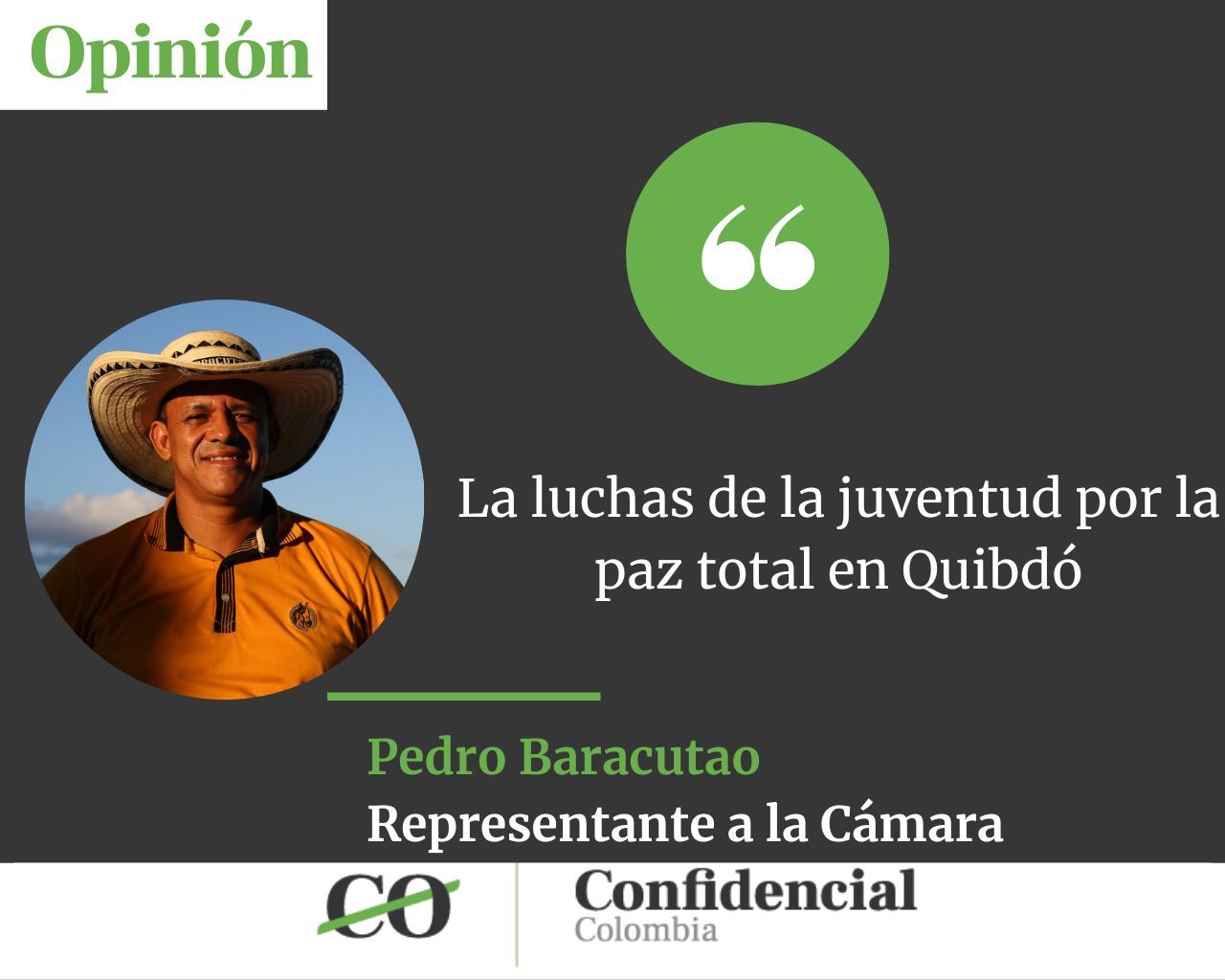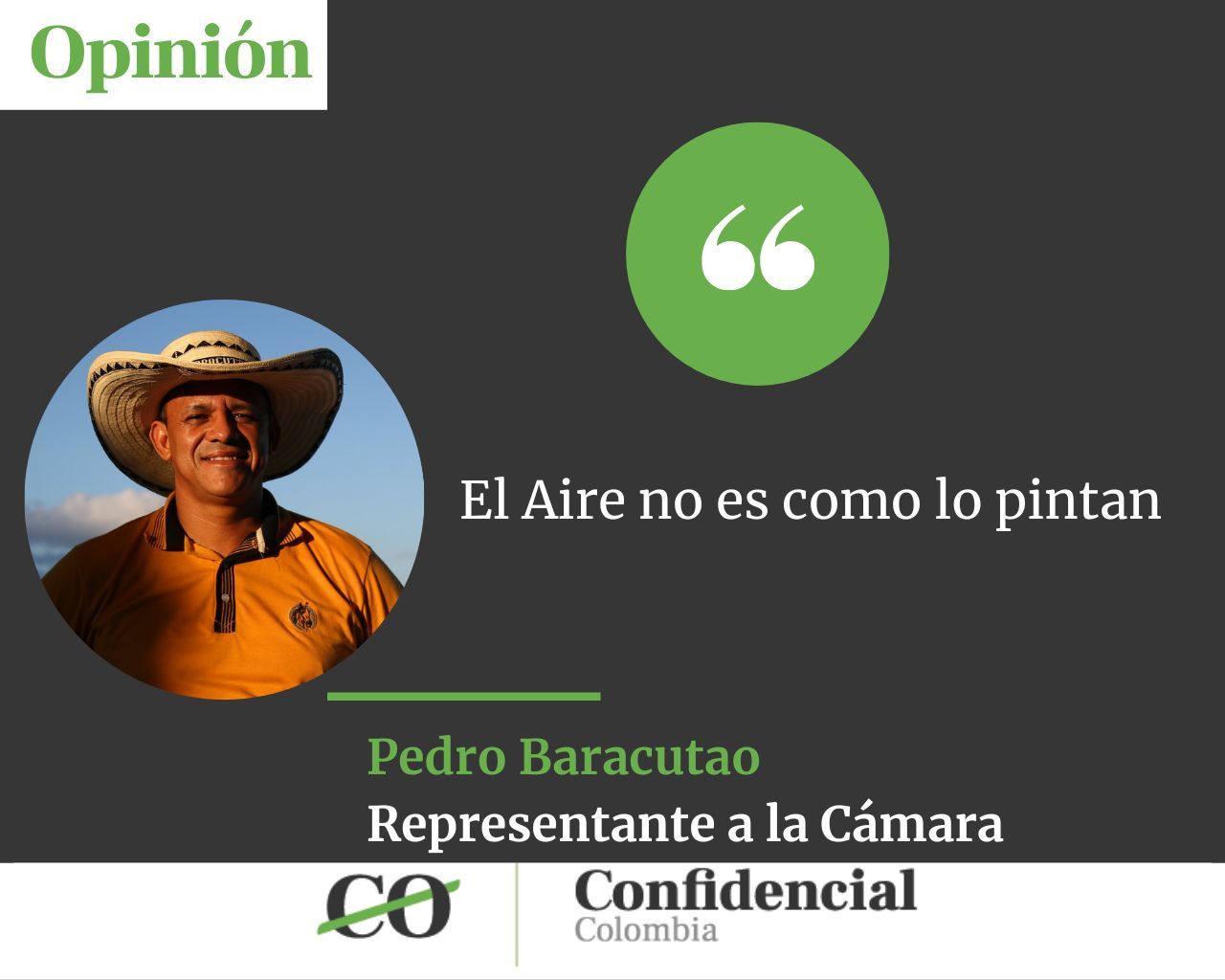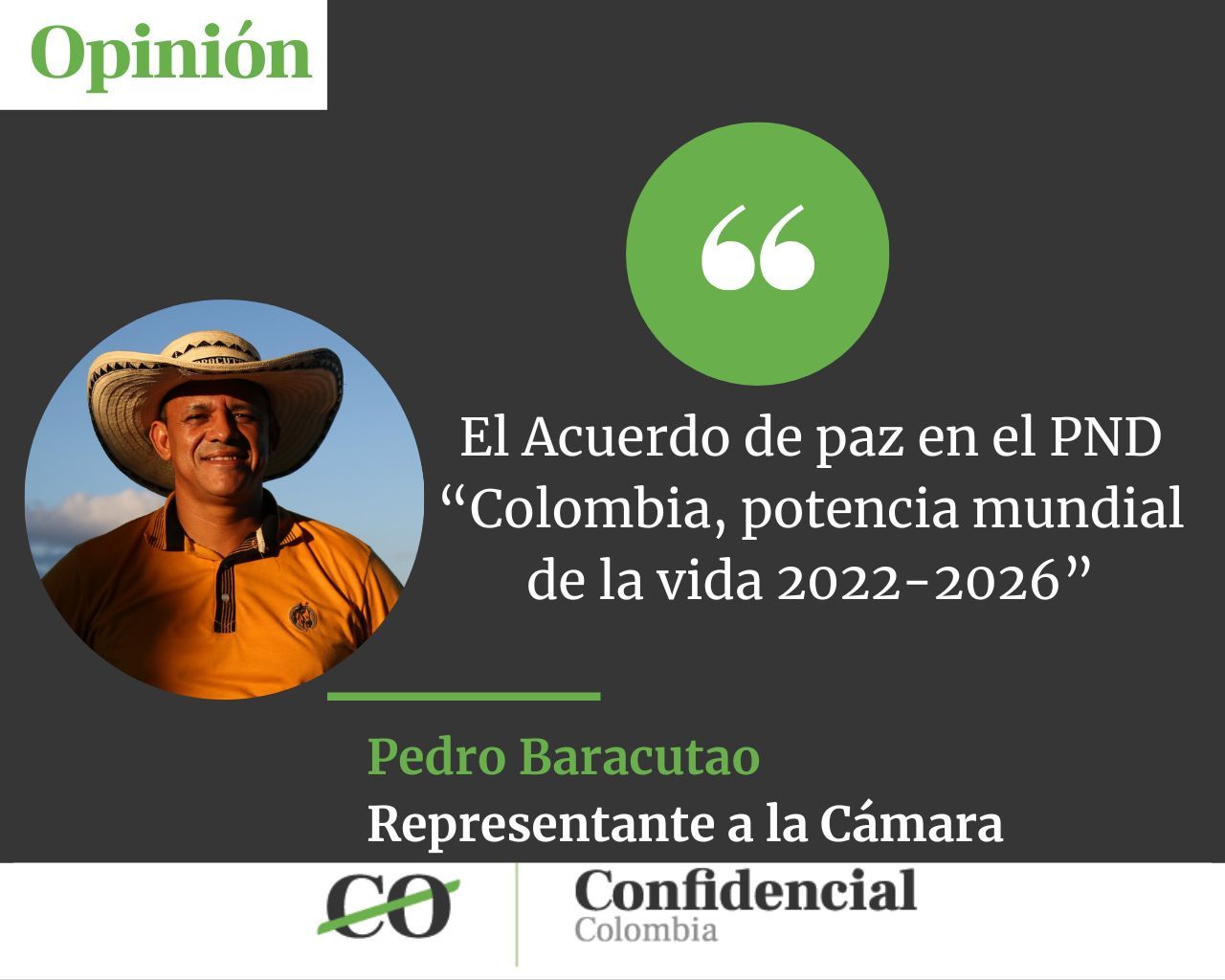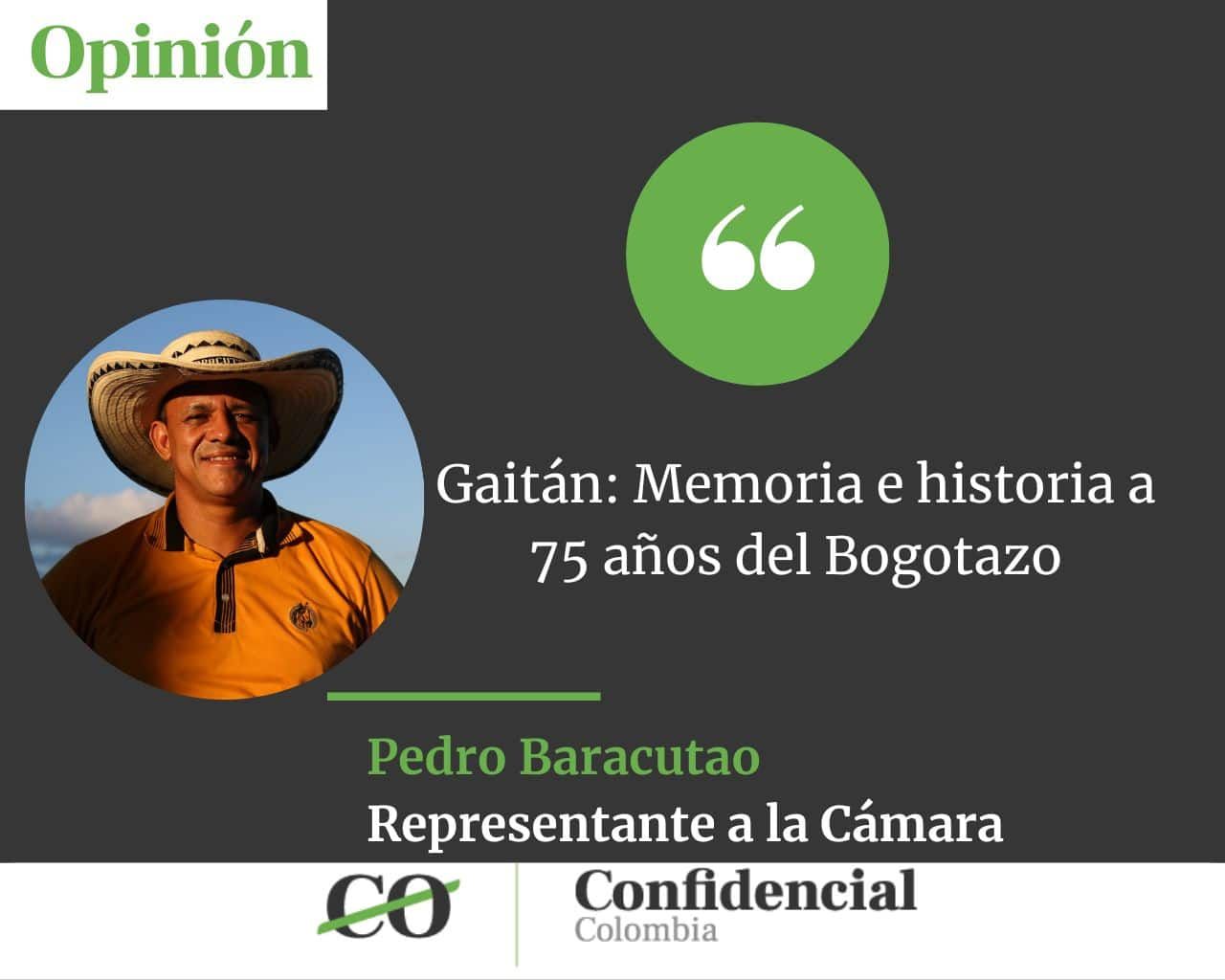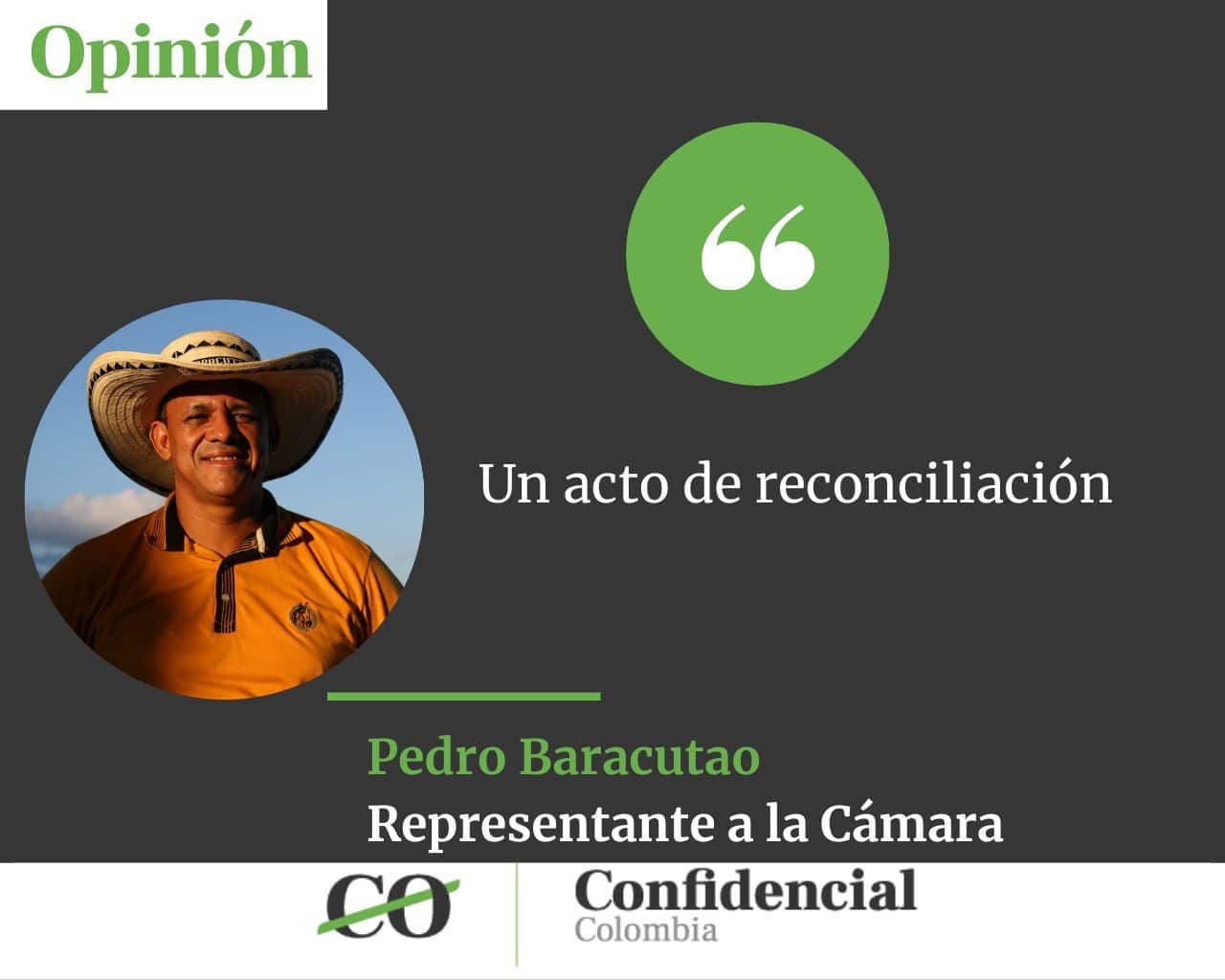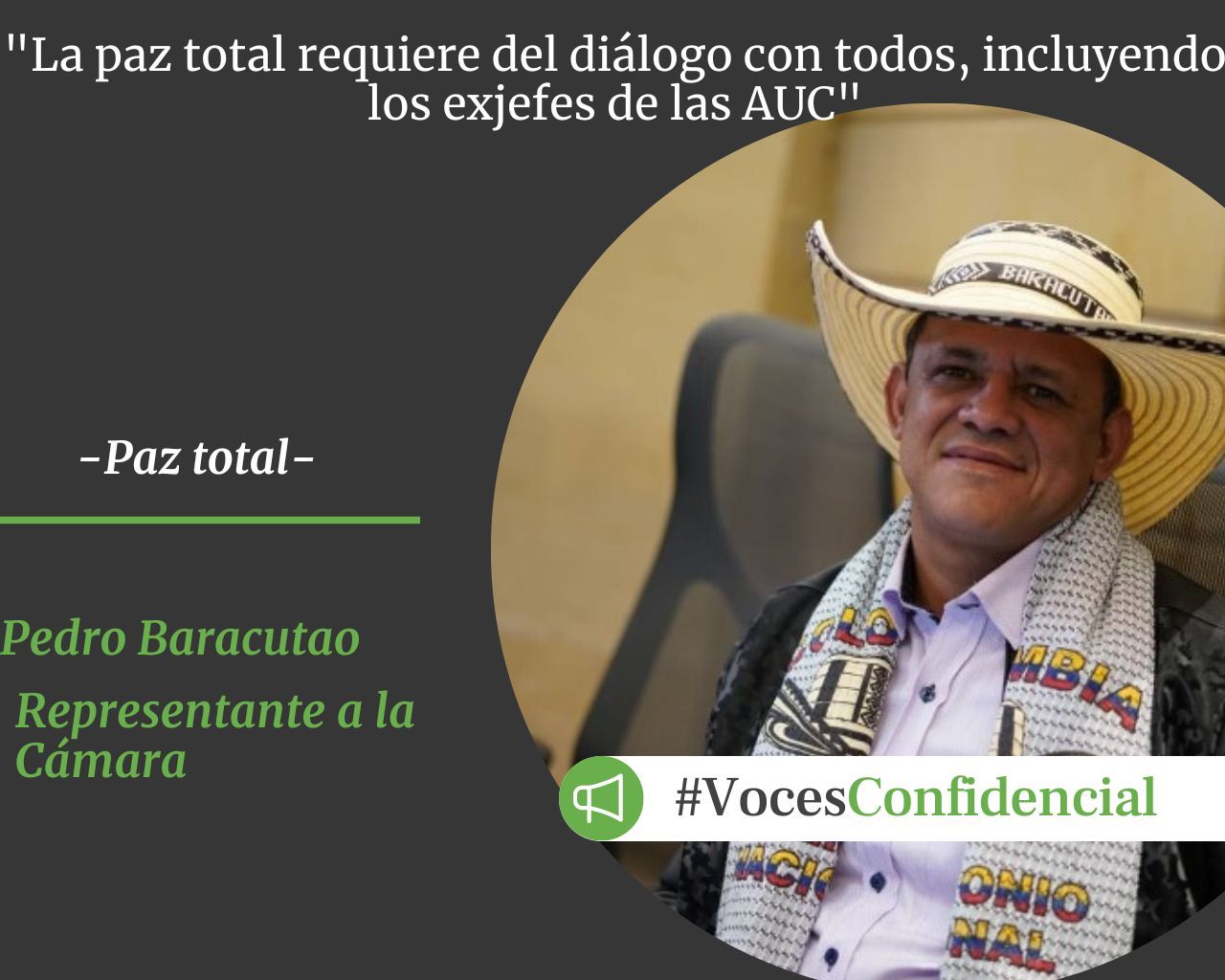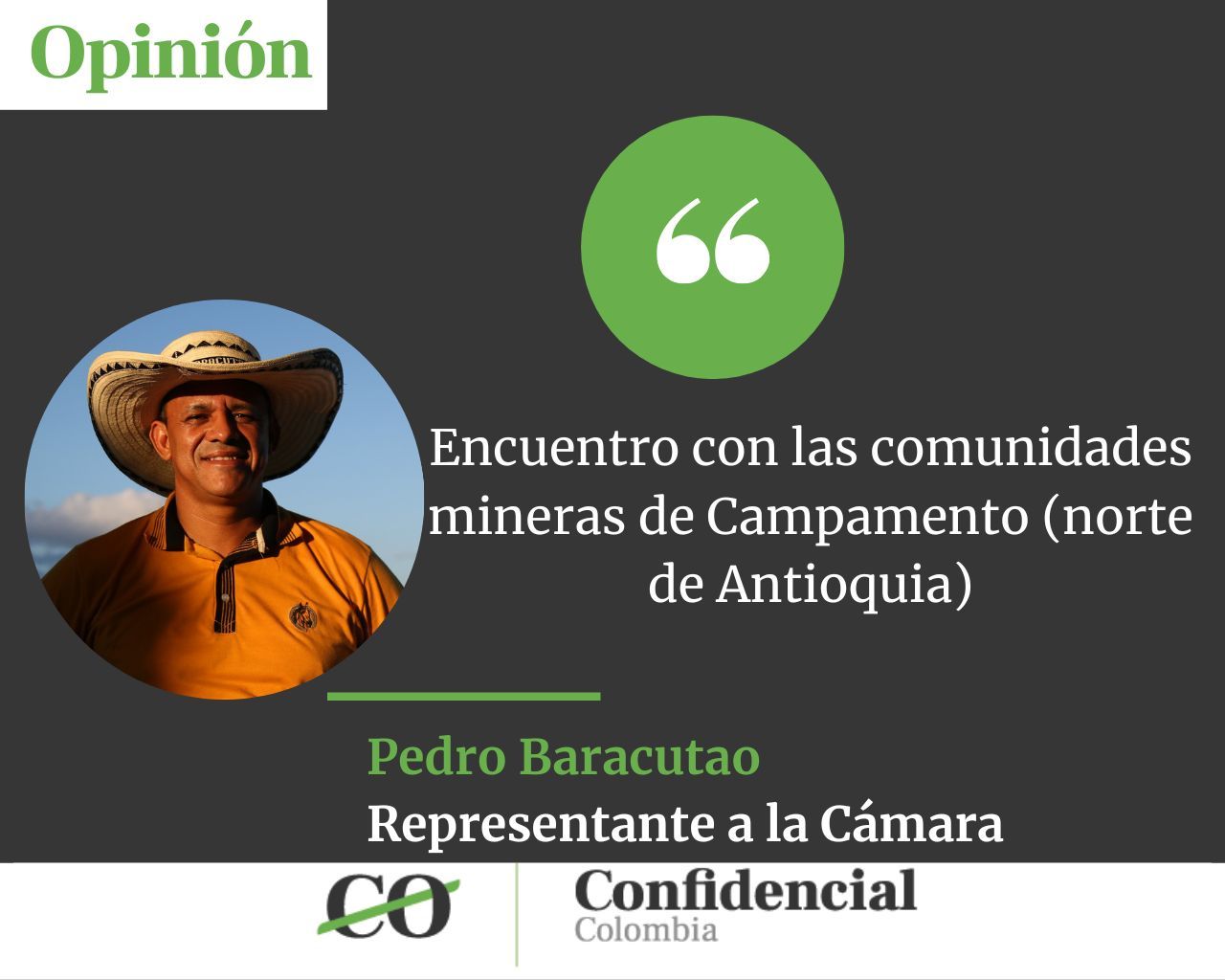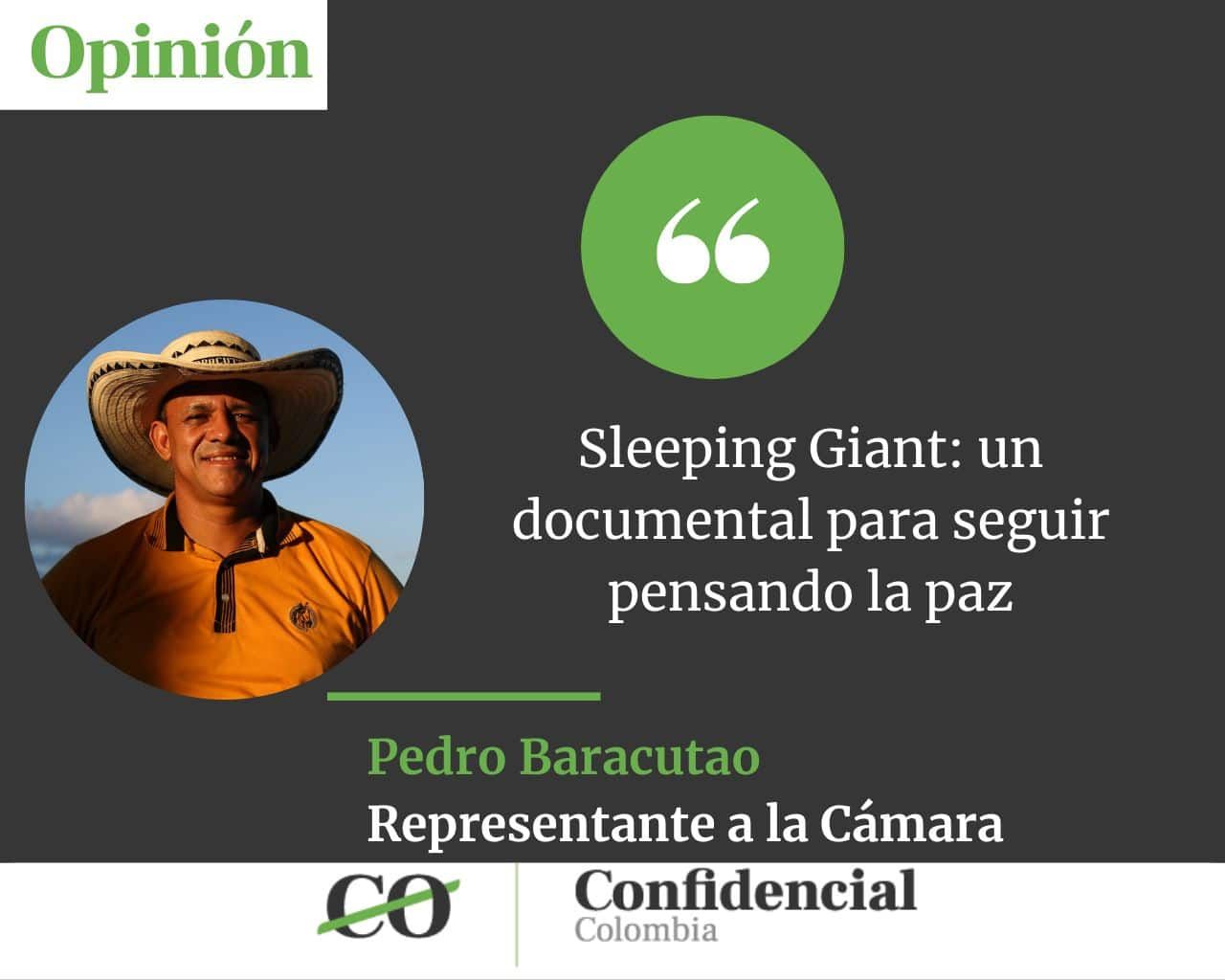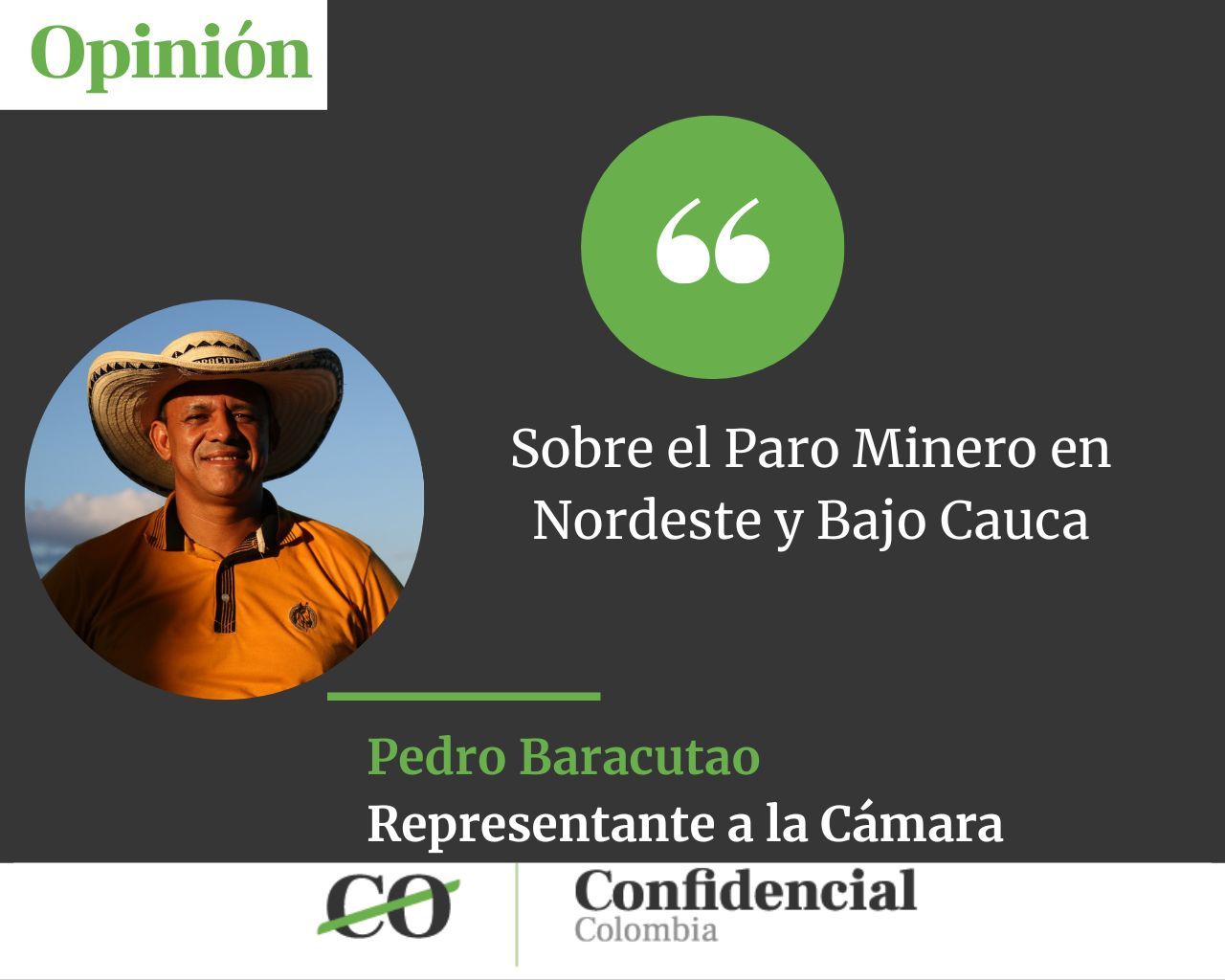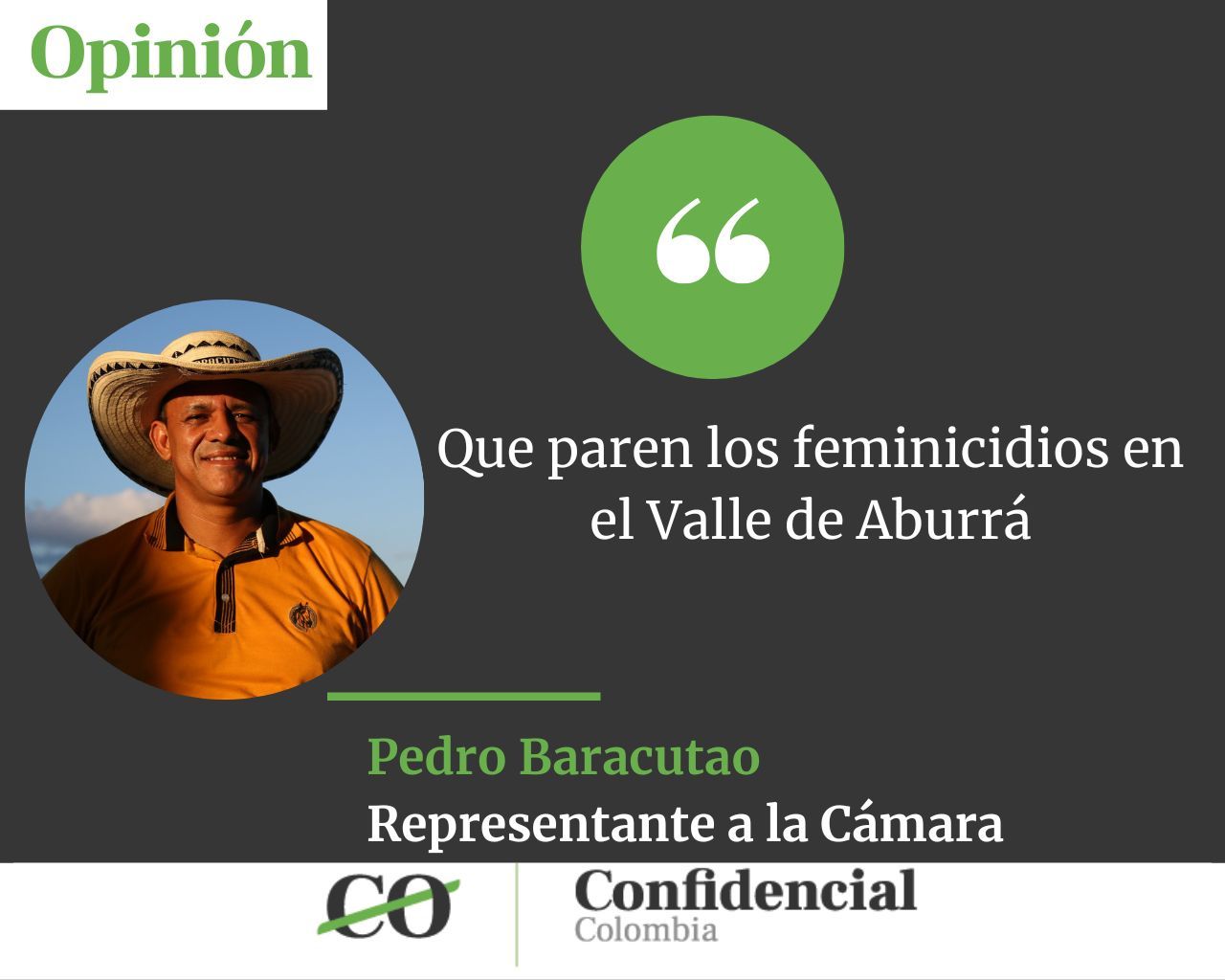El Paro Minero en Nordeste y Bajo Cauca (12 municipios), ajusta 18 días y fue detonado por la quema de dragas y dragones que contaminan los ríos, pero en el fondo está la tensión histórica entre la minería artesanal, la pequeña y la mediana, con la de la gran minería, multinacional, siendo la más antigua Mineros de Antioquia S.A.
Bajo Cauca y Nordeste son un enclave minero, pero también tienen tierras aptas para la agricultura y la ganadería. A pesar de la “riqueza” del oro la subregión es la más pobre de Antioquia. Se necesita una alternativa productiva rentable para las comunidades diferente a la explotación del oro y la coca, una economía extractiva que está deteriorando el territorio y sus ríos, en una especie de “ecocidio” causado por la deforestación.
Remedios, Segovia, Yondó, El Bagre y Zaragoza concentran el 50% de la deforestación en Antioquia. En los últimos 20 años se han talado 500 mil hectáreas de bosque en el departamento, y 250 mil hectáreas se han devastado en Nordeste y Bajo Cauca por efecto de la minería legal e ilegal, en una subregión que tiene al 57.79% de su población por debajo de la línea de la pobreza (Encuesta de Calidad de vida, 2019).
El 80 % de la población del Bajo Cauca es víctima del conflicto armado (Comisión de la Verdad), y después de la firma del Acuerdo de Paz en el territorio se agudizaron las dinámicas del conflicto armado. En Nordeste y Bajo Cauca, 16 firmantes de paz han sido asesinados.
La subregión sigue teniendo la tasa más alta de homicidios entre todas las subregiones PDET: 54 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz: 5 en 2017, 17 en 2018, 9 en 2019, 12 en 2020, 11 en 2021, 1 en 2022 (Idepaz). El 70% víctimas del conflicto son jóvenes. Hay falta de infraestructura educativa y de oportunidades para la juventud, lo que también posibilita dinámicas como el reclutamiento forzado y el trabajo desde la niñez en la minería.
Una propuesta para el Nordeste y Bajo Cauca
El primer paso para la construcción de paz en esta región, que es uno de los nodos de confrontación y persistencia del conflicto armado en el país, es la implementación integral del Acuerdo de Paz. El Bajo Cauca y el Nordeste son claves para la llamada paz total y para la solución de los conflictos socioambientales asociados a la minería. Hay que generar un modelo de transición hacia economías que cuiden la vida y la biodiversidad en el territorio, sin vulnerar los derechos legítimos de la minería ancestral, la pequeña y la mediana, a veces estigmatizada como ilegal o criminal.
En el territorio se dan tres figuras como la Zona de Reserva Campesina, que permite ordenar el territorio desde una vocación diferente a la exclusivamente minera. Se necesita que las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) sea mínimo de 25 hectáreas productivas por familia, como se propuso desde el ETCR Juan Carlos Castaneda y darle opciones de productividad a familias empobrecidas por varias décadas de conflicto armado y disputas territoriales.
Con la firma del Acuerdo de Paz se definieron 10 municipios PDET (El Bagre, Remedios, Taraza, Caucasia, Valdivia, Briceño, Anorí, Zaragoza, Nechí y Cáceres), con el propósito de generar planes de desarrollo con enfoque territorial y en beneficio de las comunidades más afectadas por la guerra. Nuestra propuesta es que en estos municipios se priorice la titulación de tierras, la formalización y el catastro multipropósito, y el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS). En otras palabras la implementación integral del punto 1 (Reforma Rural Integral) y el punto 4 (Solución al problema de las Drogas Ilícitas).
Así va la implementación en tema de tierras
El porcentaje promedio de cumplimiento de áreas erradicadas voluntariamente y verificadas por la UNODC (Oficina de ONU contra la droga y el delito) en los municipios PNIS-PDET de Bajo Cauca fue del 99%, pero sólo el 65,8% recibieron la totalidad de los pagos de asistencia alimentaria para 2021. Sin embargo, en materia de avances en proyectos PDET, la Agencia de Renovación del Territorio reportó la aprobación de 15 proyectos de OCAD Paz por $206.940 millones, en 10 municipios PDET (El Bagre, Remedios, Taraza, Caucasia, Valdivia, Briceño, Anorí, Zaragoza, Nechí y Cáceres). Es decir que los municipios de Amalfi, Ituango y Segovia no cuentan con ninguna obra aprobada.
A corte de 30 de septiembre de 2021, solo se habían entregado 3,81 hectáreas, siendo este uno de los PDET con menor cantidad de tierra entregada. Por su parte en materia de formalizaciones, se formalizaron 13.605,62 hectáreas en dicha subregión a la misma fecha de corte. Todo esto impide avanzar en la transformación del territorio y de las condiciones de vida de sus campesinas y campesinos, comunidades étnicas y afrodescendientes.
A casi 20 días de paro, le solicitamos al gobierno que se busque una salida negociada a los conflictos mineros y socioambientales expresados en este artículo, de la mano con las organizaciones de base del territorio. Se necesita construir una alternativa a la minería que contamina, sin necesidad de perseguir y estigmatizar a los más pequeños, que son el pueblo sobreviviendo con el poco o mucho oro que logra extraer.