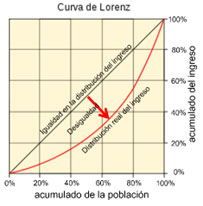¿Cuál es la causa de la pobreza? Ya sea la de una persona o un país cualquiera. La respuesta es NINGUNA. La pobreza es el estado original de todo, el punto de partida por defecto, no es el resultado de una causa. No hay que preguntarse que causa la pobreza… lo que hay que preguntarse realmente es ¿Qué causa o que origina la riqueza o cuál es la razón por la que ésta se incrementa, se disminuye o se destruye por completo?
La riqueza, nos lo ha dicho la historia, se construye trabajando, innovando, produciendo valor a las cosas… o robando (también, por desgracias el mundo es muy imperfecto) Mientras que la pobreza, básicamente, se sustenta de no hacer nada, de la pereza, la inacción, de la indigencia intelectual, o de todas las anteriores juntas.
Para el desarrollo real de esto, la política es determinante como elemento dinamizador o desmotivante de los procesos. Los políticos son la mayor fábrica de construcción o destrucción de riqueza económica en un país. Y especialmente en las mujeres, que suelen tener una situación más inestable en lo laboral, por múltiples motivos.
Ciudadanos mediocres eligen políticos mediocres
No tengo pruebas, pero sí la convicción (certeza) personal, de que mucho político contemporáneo supuestamente progresista le hace el mayor de los daños posibles a las mujeres con sus políticas de género, en teoría dispuestas a ‘empoderar’, pero que en realidad sólo buscan una deconstrucción de la realidad, de la forma de como relacionarse con los hombres y que normalmente terminan en la hipérbole, en el absurdo. Y más tristemente, el puerto final de esta opereta sin gracia es la anulación de la propia persona para convertirla en un bulto, en parte de un colectivo homogéneo sin capacidad de opinión propia ajena a ese colectivo. Eso sí, el político o política de turno bien se llena los bolsillos mientras tanto.
Polémica en el deporte femenino
Ejemplo: el escándalo, y de los grandes, en el deporte estadounidense y mundial. Atletas y nadadoras transexuales compiten en igualdad de condiciones con mujeres. Claramente, los ‘trans’ tienen más potencia biológica natural y más velocidad. Es un hecho innegable. Conclusión: ya raramente una mujer ganará una competición deportiva si seguimos en esta espiral de absurdo. Las mujeres perderán el incentivo competitivo y del esfuerzo en el deporte. ¿A qué idiota legislador de los Estados Unidos le dio por aprobar una ley en las que sale perjudicada la mujer? Y no crean que exagero, en los campeonatos nacionales que se celebraron hace unos días en EEUU, la medalla de Plata y bronce, invitaron a la cuarta clasificada a tomarse la foto juntas en el podio, porque ignoraron al transexual Lia Thomas como la legítima vencedora de la prueba. A ese punto llegamos: ‘boicot de género’. Seguro que mucho político progresista apoyó la medida en su día, pero aterrizada a la vida real, a la ‘Real Politik’, es un despropósito se mire por donde se mire.
Dónde existe justicia no hace falta caridad, ni sentimiento de lástima o una igualación forzada. Y las leyes ya amparan la igualdad entre sexos desde hace muchas décadas, al menos en la mayoría de países. Y si falla el sistema y no se cumple esa igualdad no hay que cambiar las leyes, sino a quienes las aplican. Salvo que estos legisladores charlatanes lo que quieran sea cambiar precisamente el modelo de Estado que hay para adaptarlo a su negocio.
En este mismo espacio de opinión ya he lanzado el reto varias veces en los últimos años a cualquier lector. Quién conozca algún caso de desigualdad salarial entre un hombre y mujer rogamos que nos pase la información para que Confidencial Colombia, como medio de comunicación, denuncie el hecho ante la opinión pública. Sigo esperando. Cero denuncias recibidas. Y Básicamente porque no pasa. No pasa que una mujer gane menos que un hombre en ninguna empresa por el hecho biológico de ser mujer. Si gana menos será porque tiene un contrato por menos horas, o menor experiencia, menor cualificación o menos años al interior de la compañía. Los motivos pueden ser varios, pero no por sus ovarios. Si eso pasara, la empresa tendría que cerrar al día siguiente.
Guerra de sexos
El neofeminismo sigue errando en la estrategia de la división, de la guerra de sexos. Después de repetir un millón de veces que los hombres son posibles agresores potenciales y todas las mujeres son potenciales víctimas en muchos ha calado el mensaje. Muchas mujeres tienen miedo a los hombres y viceversa. Ellas porque temen caer en garras de una bestia salvaje que las pueda maltratar, que pasa… y ellos porque piensan que cualquier mujer los puede demandar y arruinarse la vida por las leyes de género, que claramente benefician a la mujer, y que también pasa.
Mientras que las feministas del siglo XX se jugaron la vida por las mujeres, por la igualación justa y definitiva, el neofeminismo actual celebra cualquier logro intrascendente como si fuera un éxito histórico. Celebra que los transexuales compitan con las mujeres en pruebas deportivas o celebran que se diga ‘todos y todas’ o ‘bienvenidos y bienvenidas’ en un discurso… wowww, un ‘avance extraordinario’ que cambia la vida de millones de trabajadoras en el mundo, sin duda lo mejor que les puede pasar para mejorar su calidad de vida. No sé como no se les cae la cara de vergüenza.
Políticas de beneficio propio
Tengo la certeza, que tampoco las pruebas, de que lo que menos les importa es la situación de la mujer y sí más bien tejer sus redes clientelares con las que ganar buen dinero y colocar a sus amigos en puestos de trabajo y salarios que en la vida podrían tener en el sector privado. De eso se trata, de privilegios, mientras desvían la atención de todos, todas y todes.
¿Ustedes creen que si de verdad hubiera emergencia social real los políticos nos tendrían en cuenta para ese cambio de paradigma? ¿Desde cuándo los políticos han contado con el pueblo para tomar decisiones ¿Desde cuándo nos han dicho toda la verdad sin intentar sacar rédito de ello? Todo esto es un negocio, del que viven muy bien unos cuantos.
Todo cambió cuando la política pública volvió la subvención un recurso de atracción de votos y no la manera en cómo se transforman vidas. Cuando se volvió políticas de nada, solo generadoras de pobreza y división. Y es una pena porque el punto de inicio no era tan malo.