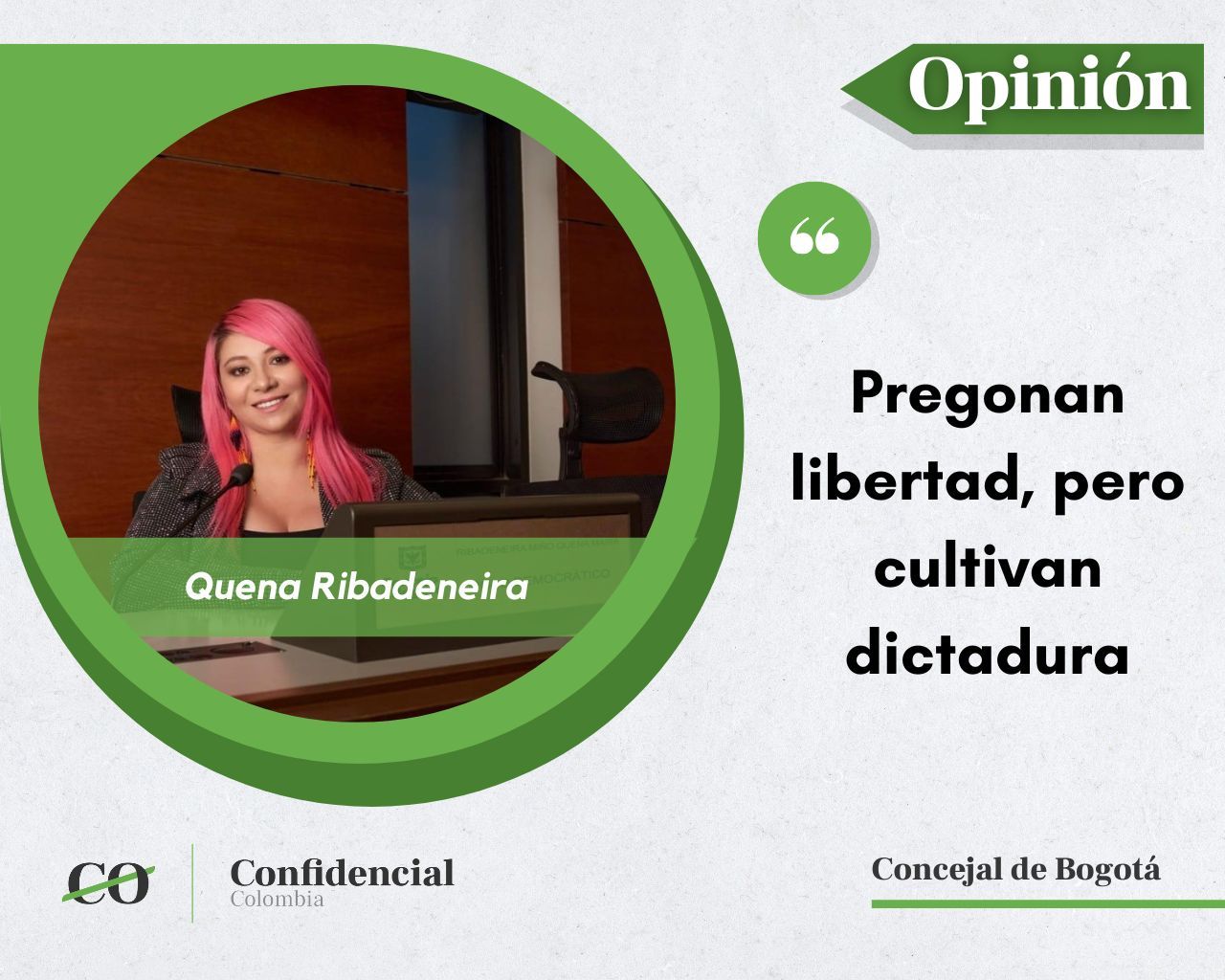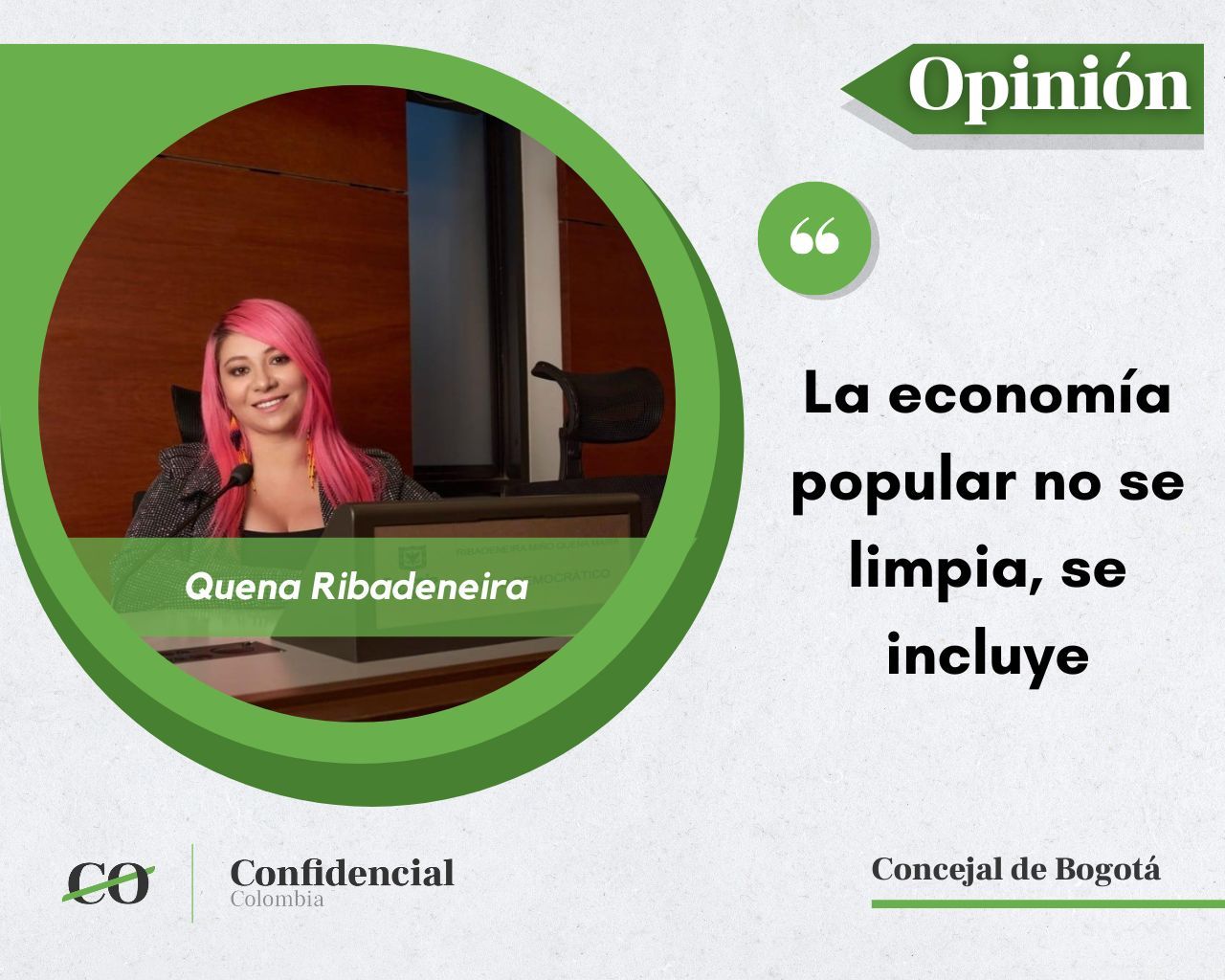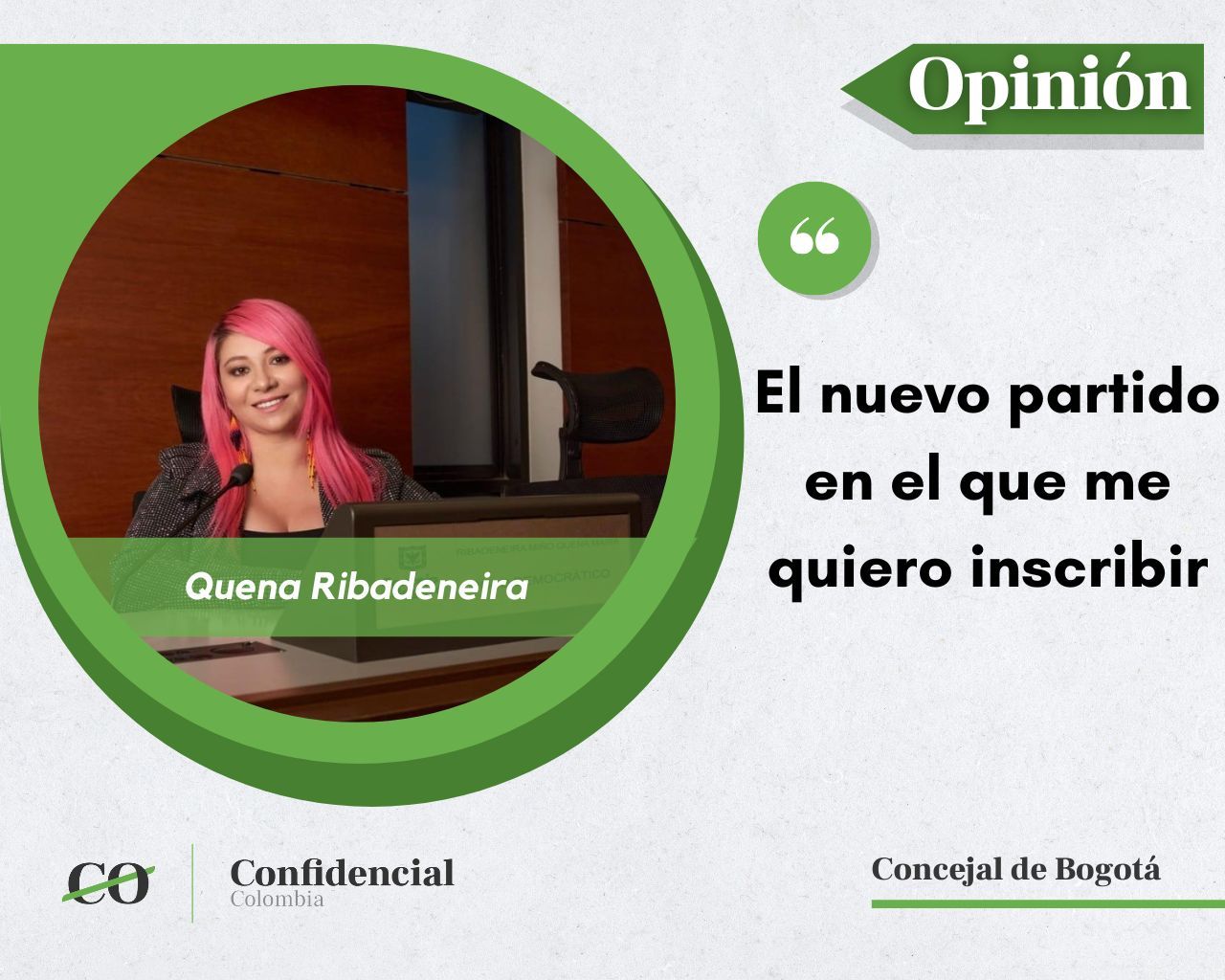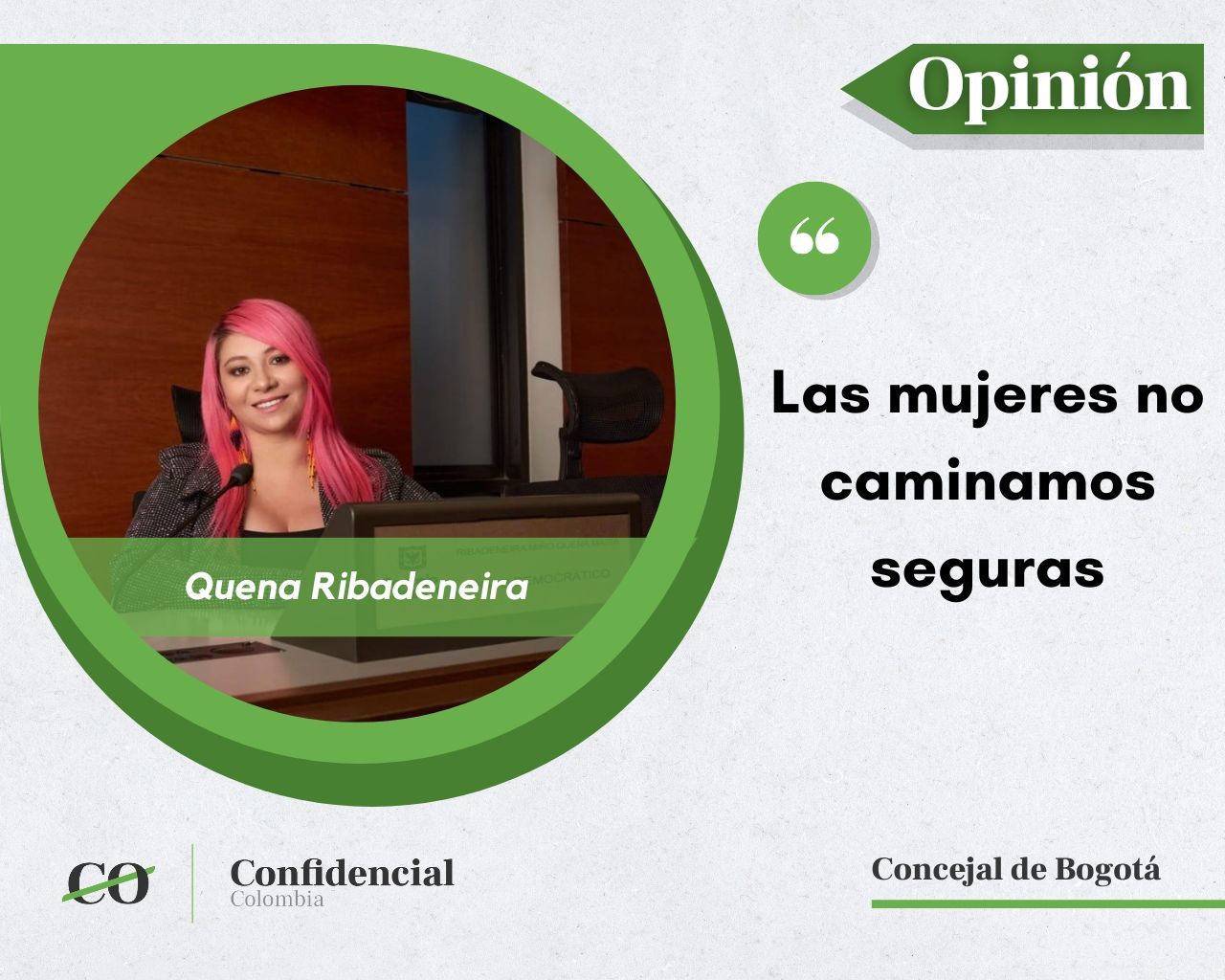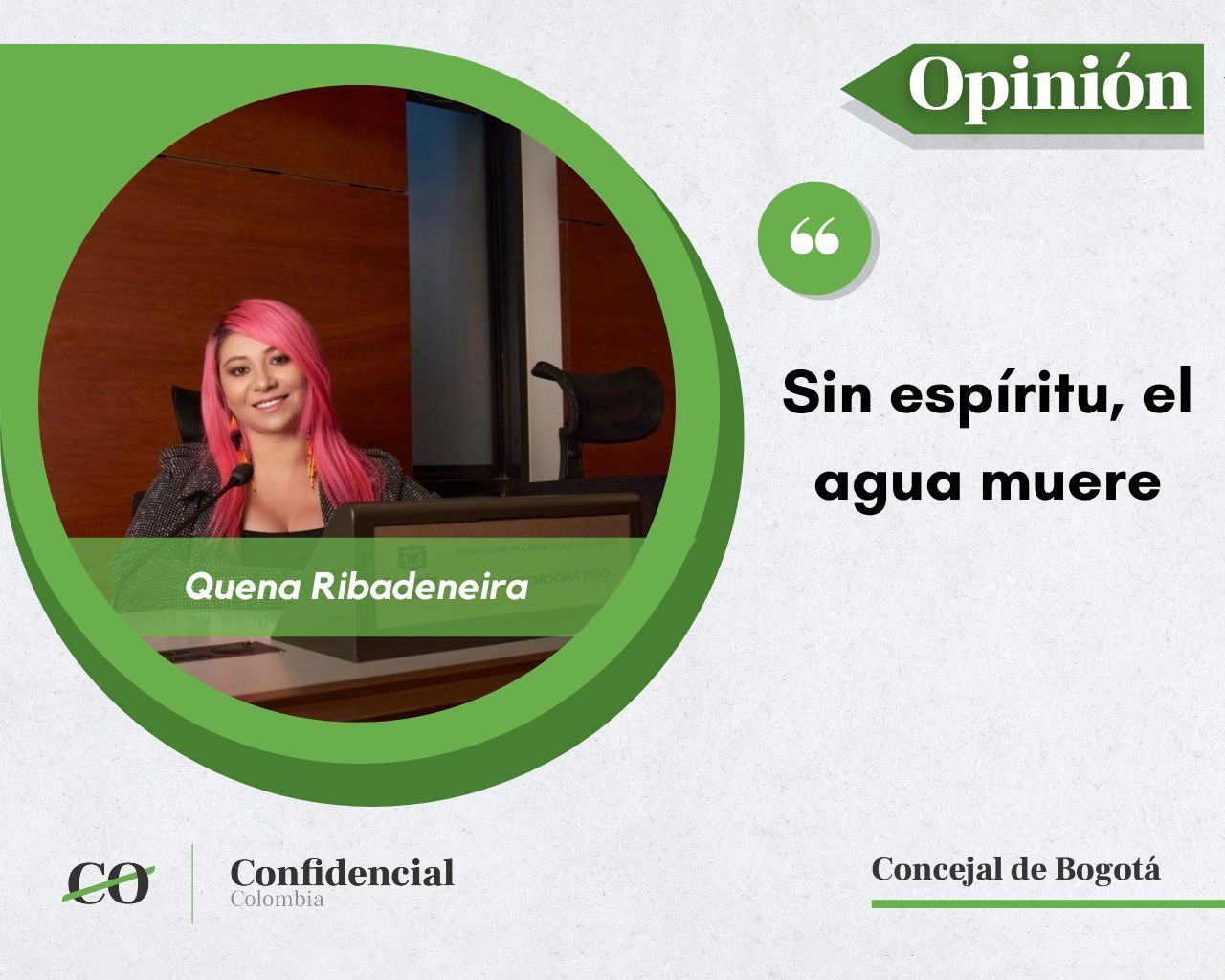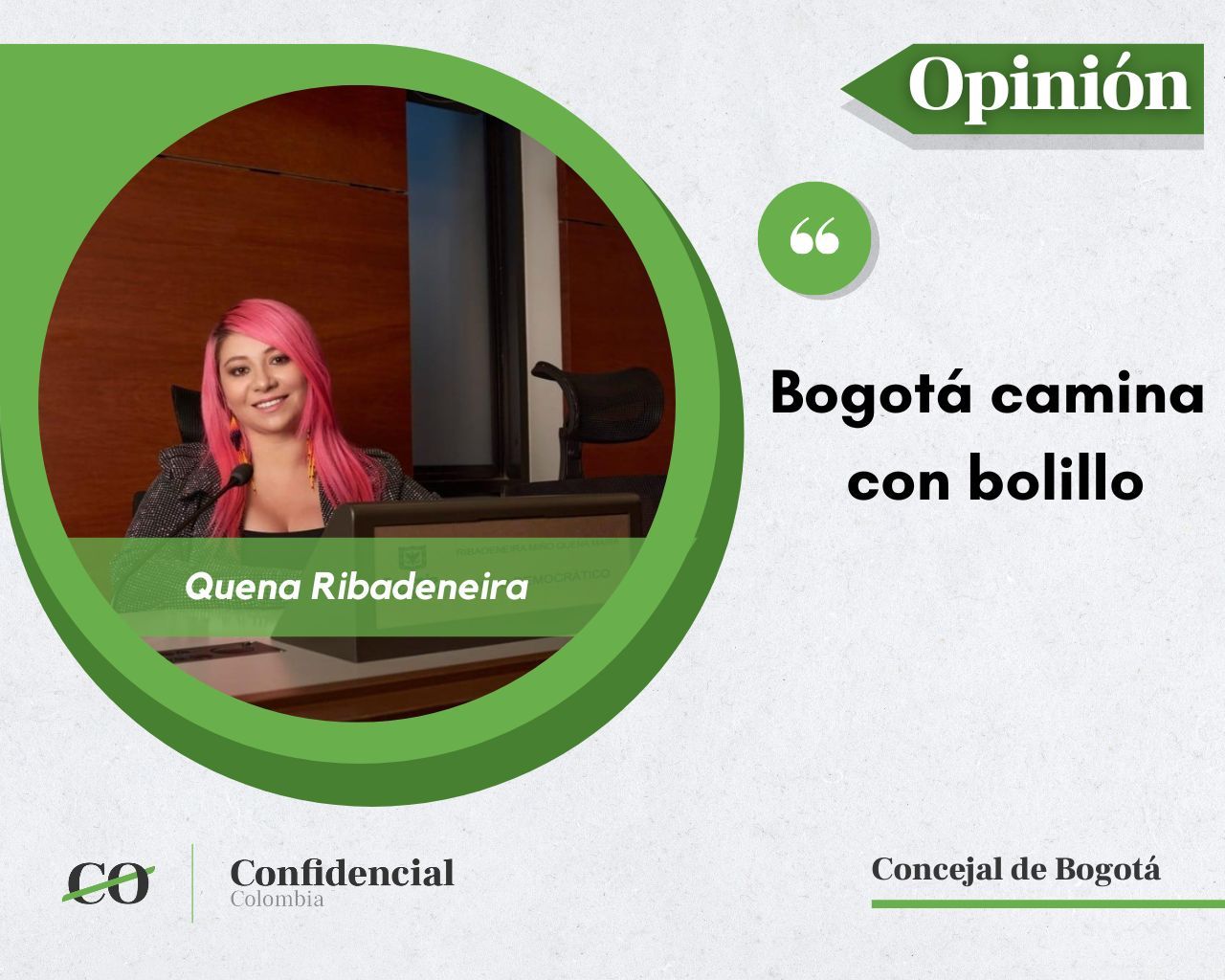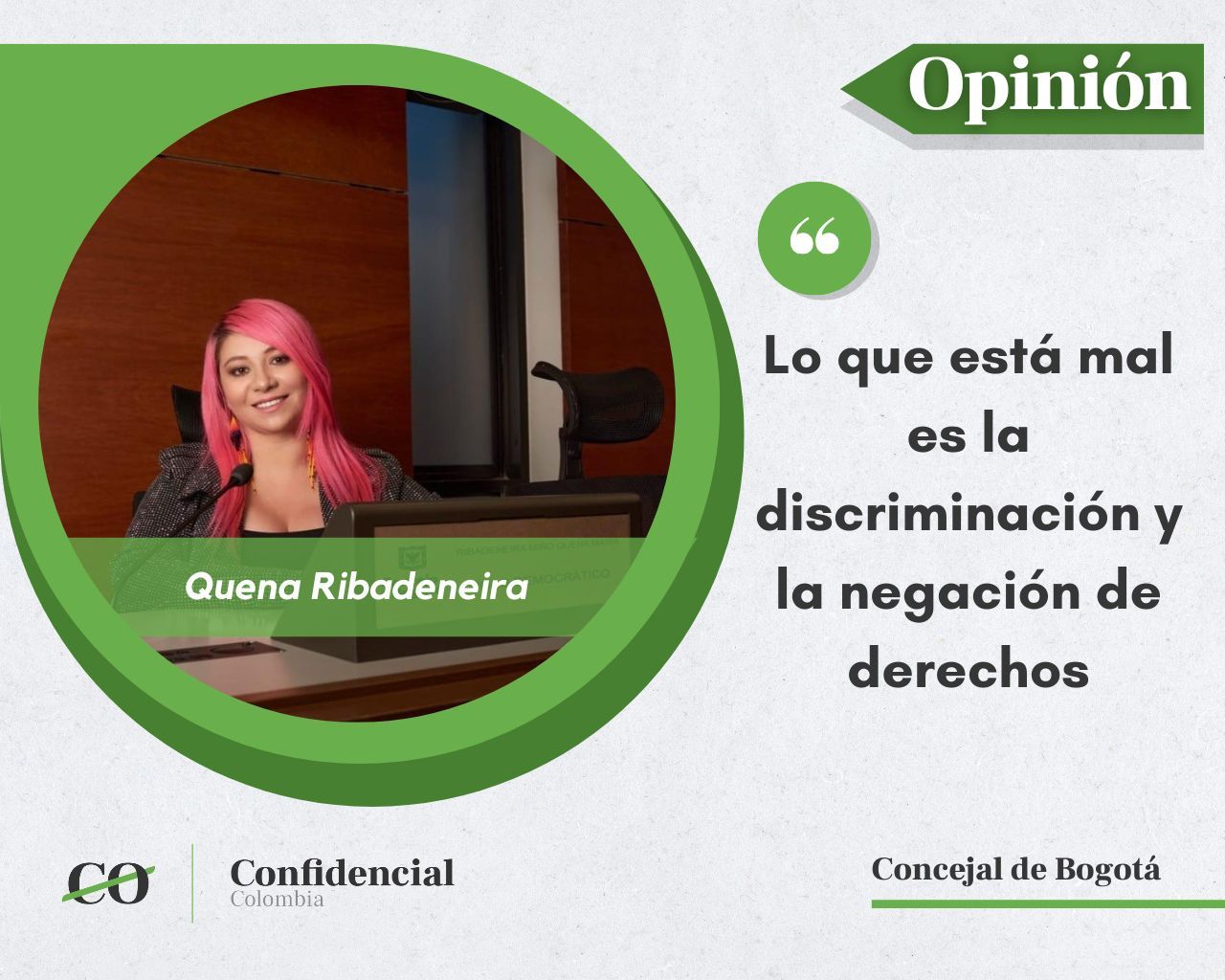Francisco, el Papa que nos enseñó a mirar al otro
La muerte del Papa Francisco no es solo la despedida de un líder religioso. Es la partida de un referente moral y político global que transformó, desde la raíz, los discursos de poder en el mundo contemporáneo. Francisco fue mucho más que el primer Papa latinoamericano: fue, y será por siempre, el Papa de los pobres, de los excluidos, de quienes no tienen voz. Y, sobre todo, fue el Papa que nos recordó, una y otra vez, que la Iglesia no debe ser una fortaleza de privilegios, sino una casa abierta, con olor a pueblo. Su pontificado fue un bálsamo en un mundo donde el poder parecía aplastante y distante, donde mirar al otro era la excepción y no la generalidad, fue un ejemplo de esos que hacen que lo humano y lo colectivo cobren sentido real.
Quienes estuvimos en Colombia durante su visita en 2017 no olvidamos la potencia de sus palabras: “No se dejen robar la esperanza”, nos dijo. Con ese tono cálido y firme que caracterizó todos sus discursos, habló a un país en proceso de sanar las heridas de la guerra. Respaldó el proceso de paz y llamó a todos los actores —iglesia, Estado, sociedad— a reconciliarse, a construir sobre el perdón y la justicia. Francisco comprendió, como pocos líderes mundiales, la dimensión espiritual del conflicto colombiano, y nos invitó a desarmar los corazones, antes que nada.
Pero no fue solo con palabras. Con hechos, Francisco transformó a la Iglesia desde adentro. Su papado estuvo marcado por una reforma progresista y valiente. Francisco abrió las puertas de la Iglesia a las mujeres como nunca antes. En enero de 2025, el nombramiento de la hermana Simona Brambilla como prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada fue histórico. Fue la primera vez que una mujer encabezó un organismo de semejante nivel en la Curia Romana. Pero no fue un gesto aislado. Nombró a mujeres en espacios estratégicos, con poder real de decisión. Reconoció su lugar y su aporte como esenciales para el corazón de la Iglesia.
También rompió silencios. Enfrentó con determinación la dolorosa crisis de los abusos sexuales. No se escudó en tecnicismos, no protegió a los responsables. En 2019, estableció la obligatoriedad de denunciar los casos. Se reunió, en múltiples ocasiones, con víctimas. Les pidió perdón en nombre de la Iglesia. Y en 2022, destituyó a obispos y cardenales por encubrimiento. En una institución donde el silencio había sido norma, Francisco eligió la justicia, la reparación, y la verdad. Su postura incomodó a sectores conservadores, pero para las víctimas y para la humanidad, marcó un nuevo estándar ético.
Su valentía como líder religioso también se expresó en la inclusión de parejas del mismo sexo en el debate público sobre su aceptación y reconocimiento. En diciembre de 2023, permitió que se bendijeran esas uniones. No fue un gesto doctrinal: fue un acto de compasión. Francisco entendía que el amor humano no puede ser medido con reglas frías. “Dios bendice a todos sus hijos”, dijo. Lo que hizo fue recordarnos que la Iglesia no puede ser una aduana, sino un refugio.
En su pensamiento también hubo espacio para la defensa del planeta. Con Laudato si’ en 2015 y Laudate Deum en 2023, convirtió la crisis climática en una causa moral. Denunció el capitalismo depredador, el extractivismo sin límites, el negacionismo climático. Nos habló del cuidado de la casa común, de la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza, de nuestra obligación intergeneracional. Francisco fue, también, el Papa verde.
Su voz se alzó contra las guerras. Condenó la violencia en Ucrania, en Palestina, en Siria, en África. Nunca titubeó al denunciar el comercio de armas, ni al exigir a los gobiernos que priorizaran la diplomacia sobre la muerte. Fue un líder pacifista, en el más profundo sentido del término. En un mundo atravesado por el odio y la polarización, Francisco insistió en la ternura como forma de resistencia.
El Papa nos enseñó a mirar al otro, a los que viven en las periferias, a los descartados del sistema. Reivindicó la compasión, el amor, el cuidado del prójimo como valores irrenunciables. Su papado fue una revolución del alma y de la estructura. Y aunque su partida nos deja con un profundo vacío, también nos deja con una hoja de ruta. La de una Iglesia más humana, más cercana, más real. Con su partida, el mundo pierde una brújula ética, un referente espiritual que supo hablar el lenguaje de los pueblos, que se bajó del trono papal para caminar con los descartados.
Francisco, el Papa de los puentes y no de los muros, logró algo inusual y profundo: que muchos de los que no somos fieles creyentes volteáramos nuestra mirada hacia sus enseñanzas, y encontráramos en su palabra una verdad conmovedora. Con él comprendimos que el amor siempre tiene la tarea de vencer al odio y la división. Hasta siempre al Papa progresista que nos enseñó que pensar diferente no es un delito sino una necesidad en un mundo de injusticias.