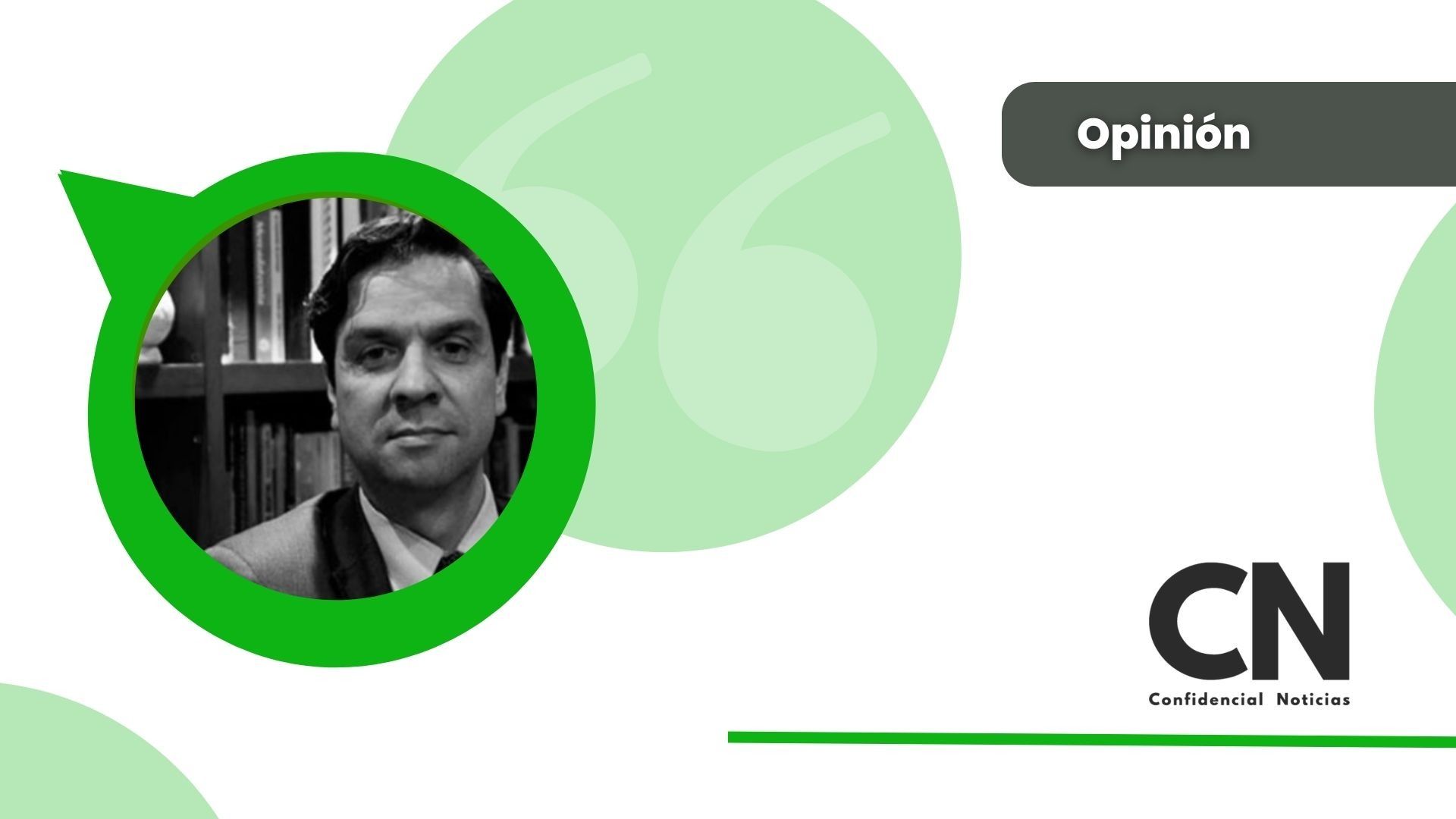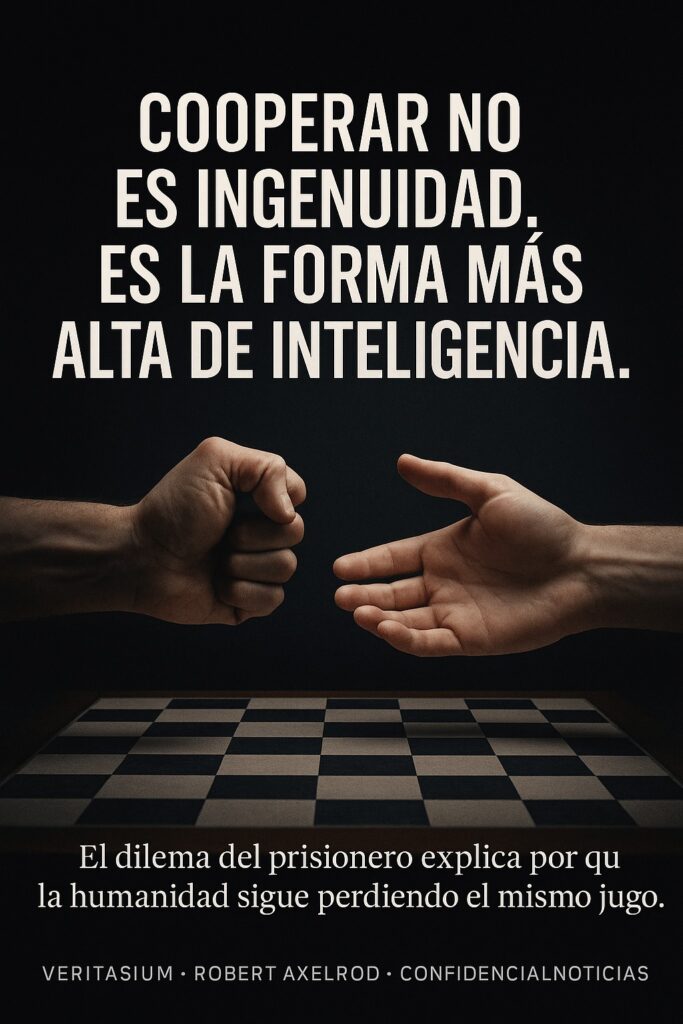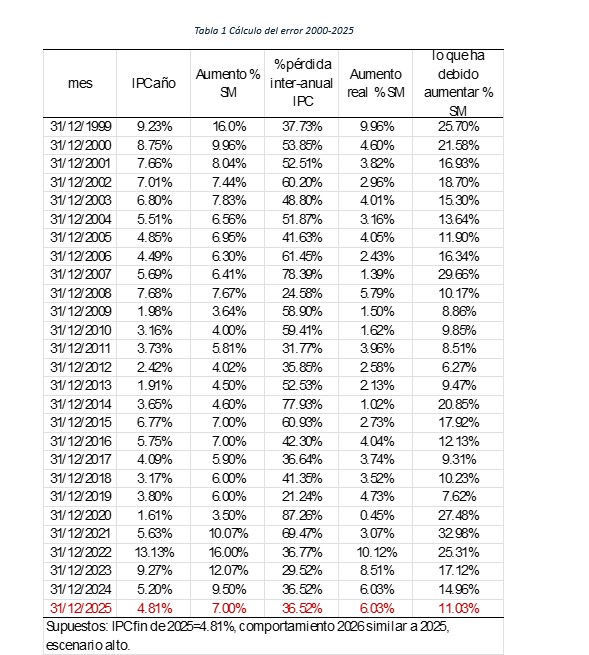La falsa certeza: por qué nos seduce y por qué la democracia paga el costo
Ha venido aumentando la publicación de conocimiento en nuevos formatos en las redes sociales virtuales que privilegian lo “instantáneo” y que no cae en la categoría de desechable. Particularmente en Instagram hay un interesante grupo de jóvenes, filósofos, politólogos, sociólogos y similares, que sintetizan conceptos y los empaquetan en pocas láminas, que se presentan en la forma de un “carrusel”; cada lámina tiene una o varias (pocas) frases, cada una con mucha elaboración, algunas llegando a parecerse a aforismos, logrando mensajes que provocan reflexiones sobre política, geopolítica, pensamiento crítico, ética, filosofía, todos de la mayor importancia para los humanos actuales.
En una de ellas encontré “Why People Prefer False Certainty to True Complexity” (autor: snapoutsaptarshi, educación política, India) que resume una observación tan cotidiana como incómoda: en tiempos de tanto ruido y mucha incertidumbre, una gran parte de la gente no elige “la verdad” sino un sustituto que le resulte emocionalmente manejable. Esa pieza, viral, efectiva y pedagógica, merece ser tomada como síntoma cultural y como punto de partida.
No se trata simplemente de “pereza intelectual”. Hay límites cognitivos reales, sesgos motivados y, sobre todo, incentivos sociales que empujan a preferir respuestas simples, cerradas y tranquilizadoras, aun cuando sean erróneas.
La psicología cognitiva lo señala directamente: nuestra memoria de trabajo es limitada. Cita la Teoría de la Carga Cognitiva, desarrollada por John Sweller, para explicar que al procesar información compleja se consumen recursos mentales escasos, y cuando la demanda supera la capacidad, aumenta la confusión y cae el rendimiento (J.Lukas, 2024). En la vida pública esto se traduce en una tentación: reducir un fenómeno multicausal (ejemplo: inflación, violencia, corrupción, migración, cambio climático) a una sola causa “culpable”, que se puede atender con una sola receta “salvadora”. No porque seamos tontos, sino porque nuestro sistema cognitivo, bajo presión, busca atajos.
El nobel (1978) Herbert Simon describió algo parecido desde la economía y la decisión: la “racionalidad limitada”. Las personas no optimizamos nuestras decisiones contando con información perfecta; tomamos decisiones con tiempo, atención y conocimiento restringidos. Por eso solemos “satisfacer” (elegir algo que nos parezca suficientemente bueno) en vez de buscar lo óptimo (A.Hidalgo, 1978). En política, esa lógica se vuelve peligrosa cuando el “suficientemente bueno” se define como “lo que me calma” y no como “lo que resiste verificación”, o, cuando se usa para aceptar “el menos malo”.
A esto se suma un motor motivacional: la necesidad de cierre cognitivo (Kruglanski et.al., 1994). Bajo amenaza, estrés o presión social, crece el deseo de certezas rápidas y disminuye la tolerancia a la ambigüedad; la mente “se aferra” a una conclusión y luego “la congela”, evitando nueva información que la complique. La falsa certeza funciona como ansiolítico: baja el costo mental hoy, pero hipoteca el juicio de mañana.
Y aquí entra el punto político. Hannah Arendt advirtió que cuando se erosiona el “suelo común” de hechos compartidos, la verdad fáctica queda vulnerable a opinión e ideología. En ese terreno, la discusión pública deja de ser deliberación y se vuelve afirmación identitaria: no se debate para entender, sino para pertenecer. La mentira moderna, siguiendo a Arendt, no solo engaña, sino que reorganiza la realidad social porque sustituye el mundo común por relatos incompatibles entre sí. (H.Arendt, 1967).
Por eso, el pensamiento crítico no es un lujo universitario sino una importantísima infraestructura cívica. Una sociedad capaz de sostener incertidumbre, hacer distinciones y revisar hipótesis es más difícil de manipular; por el contrario, una sociedad adicta a la certeza instantánea es terreno fértil para el dogma, la polarización y el caudillismo. Es lo que estamos viviendo.
¿Qué hacer, en términos prácticos? Se trata de cultivar hábitos mínimos: (1) separar hechos de interpretaciones, (2) buscar activamente la mejor objeción a nuestra propia idea, (3) desconfiar de explicaciones monocausales para fenómenos complejos, y (4) preferir preguntas bien hechas a respuestas ruidosas. Estos hábitos aparentemente simples, mejoran decisiones en lo personal y sostienen la democracia en lo colectivo.
La falsa certeza alivia mientras que la verdad compleja es exigente. Pero si renunciamos a esa exigencia, no solo perdemos precisión, sino que terminamos perdiendo nuestro mundo común.