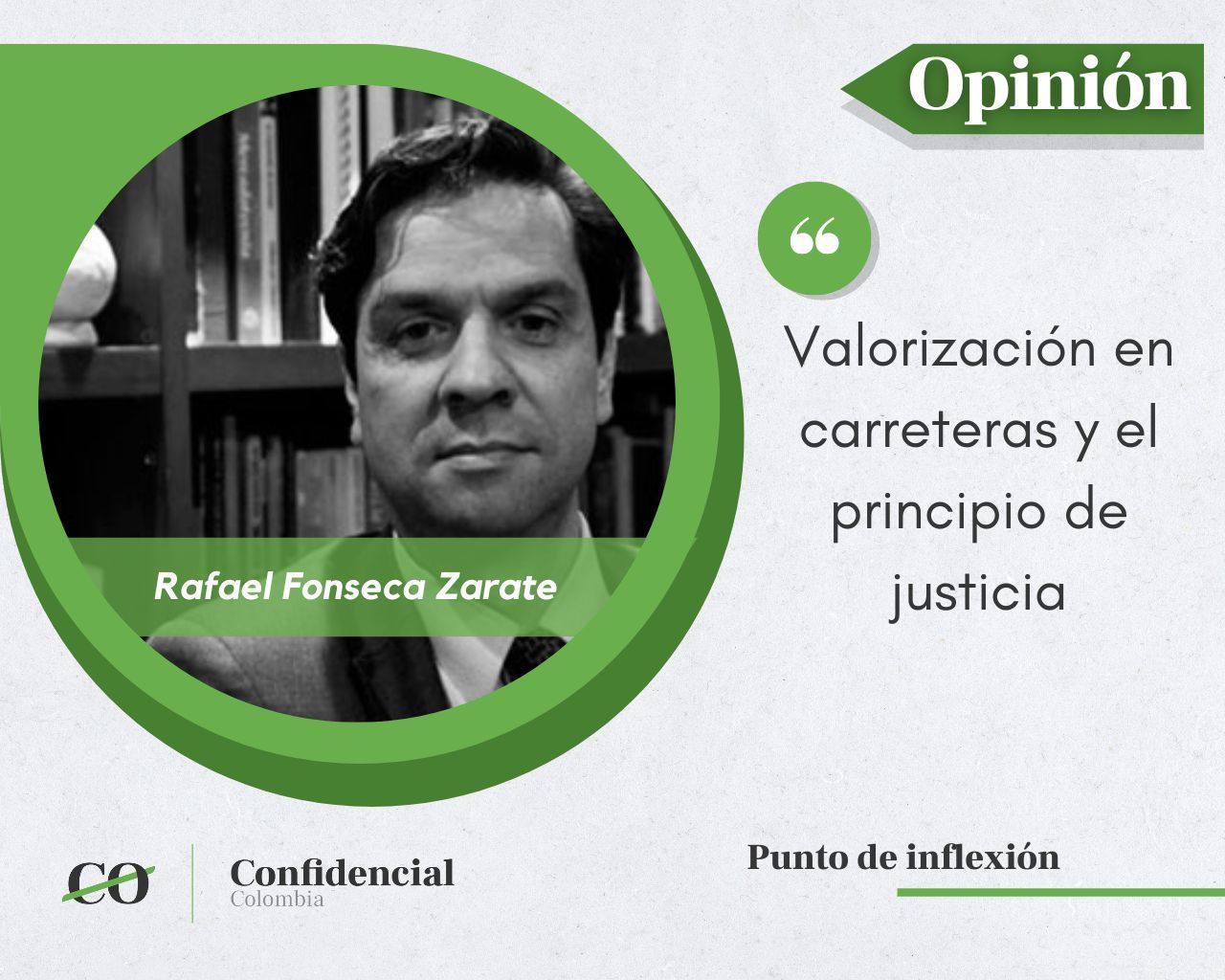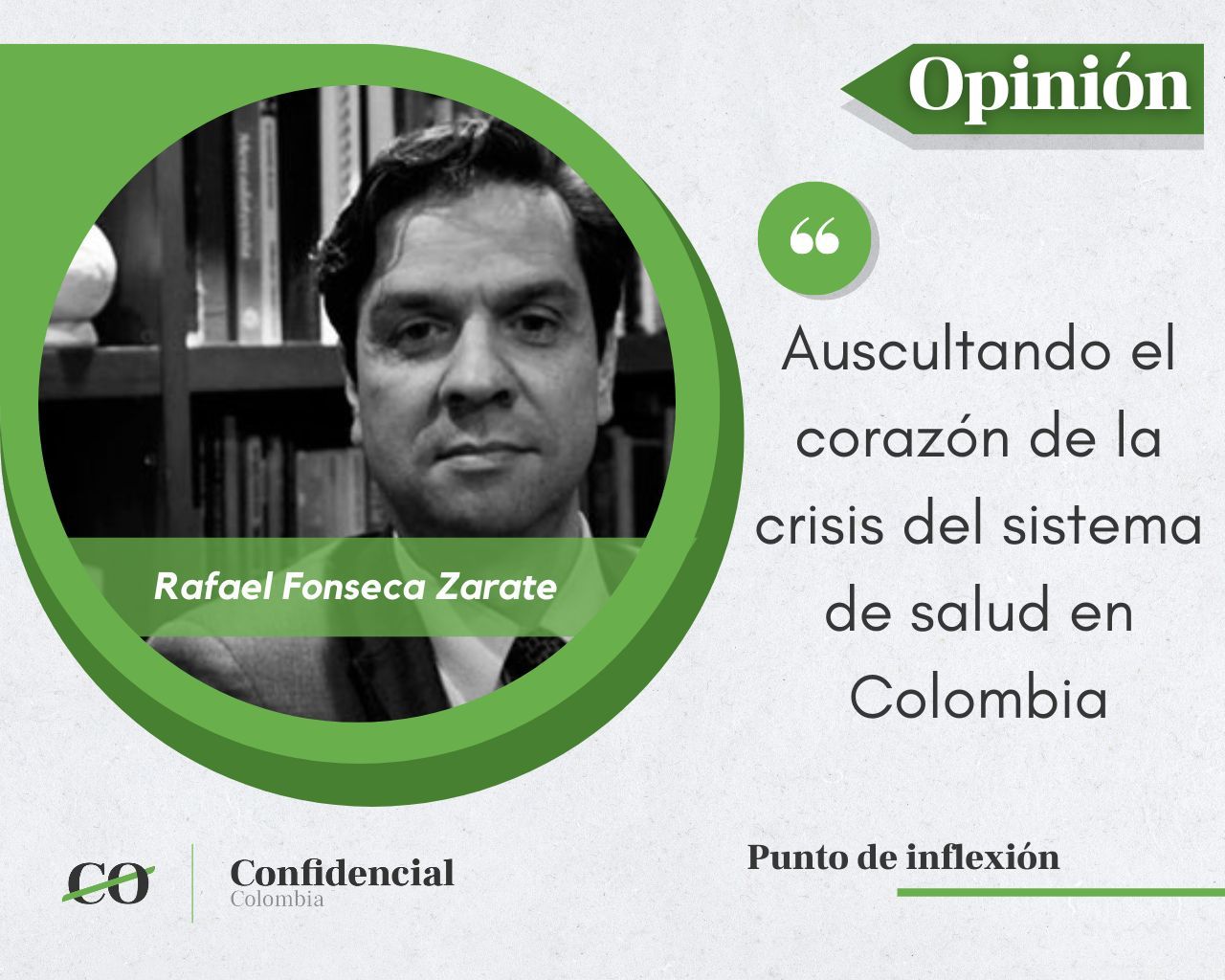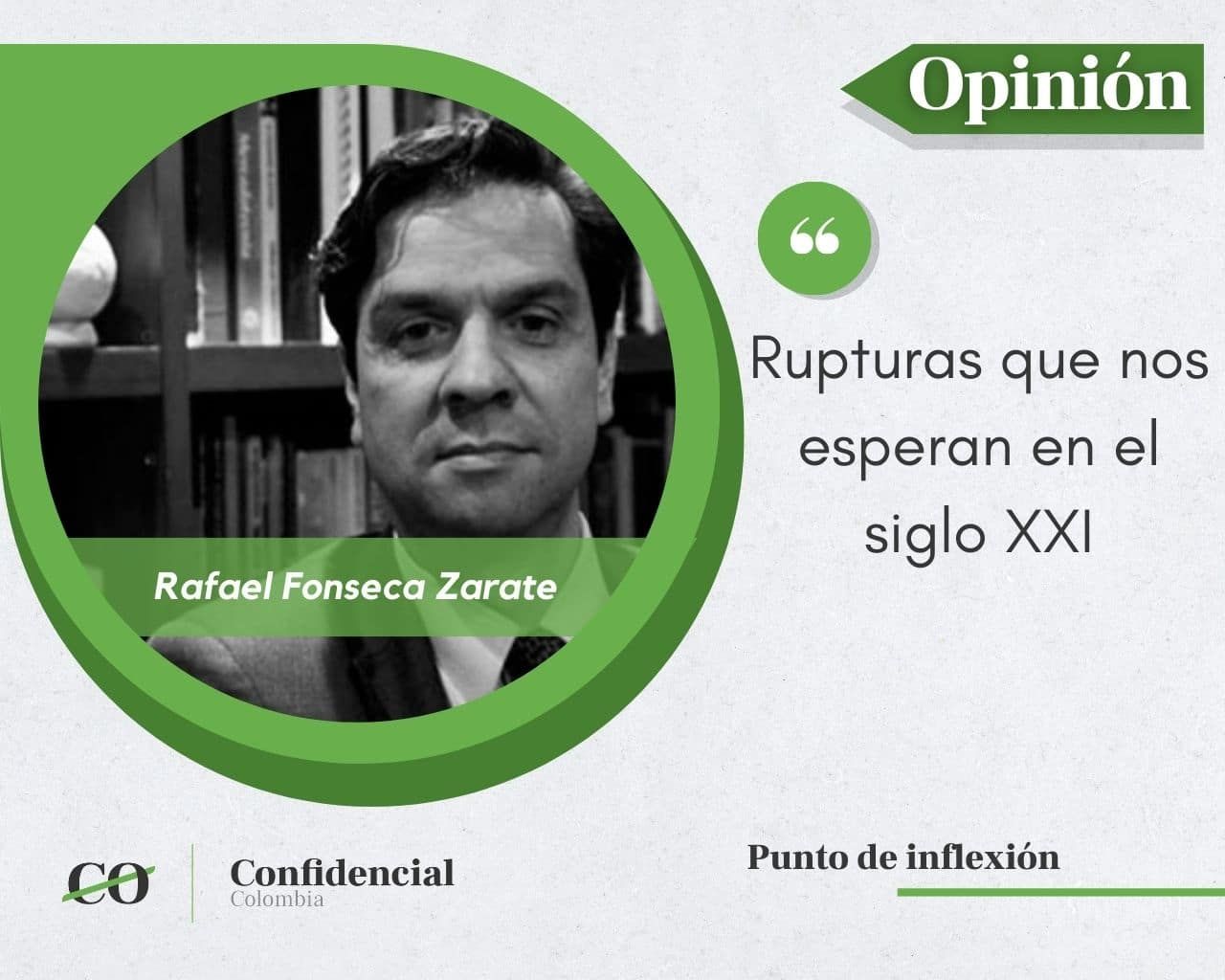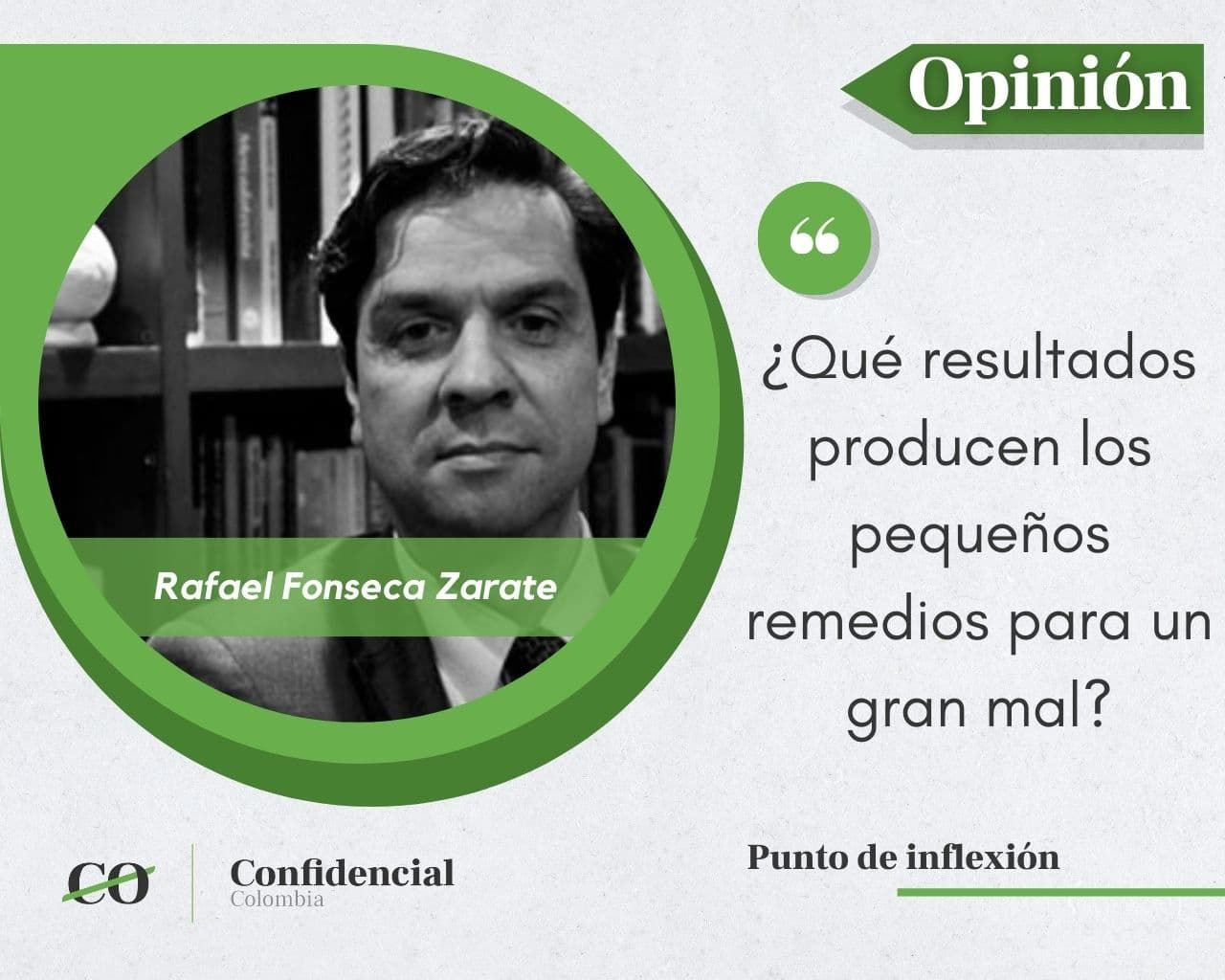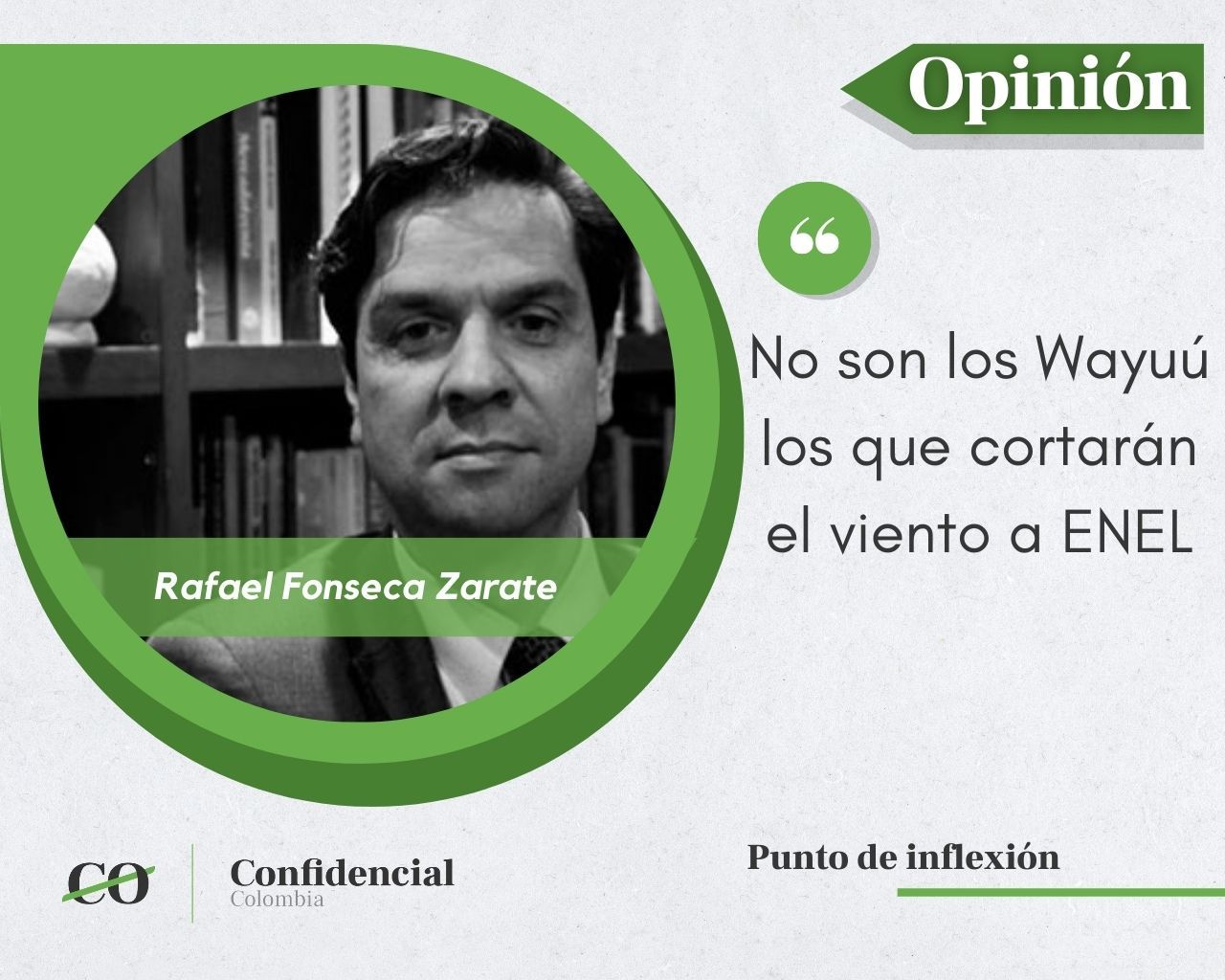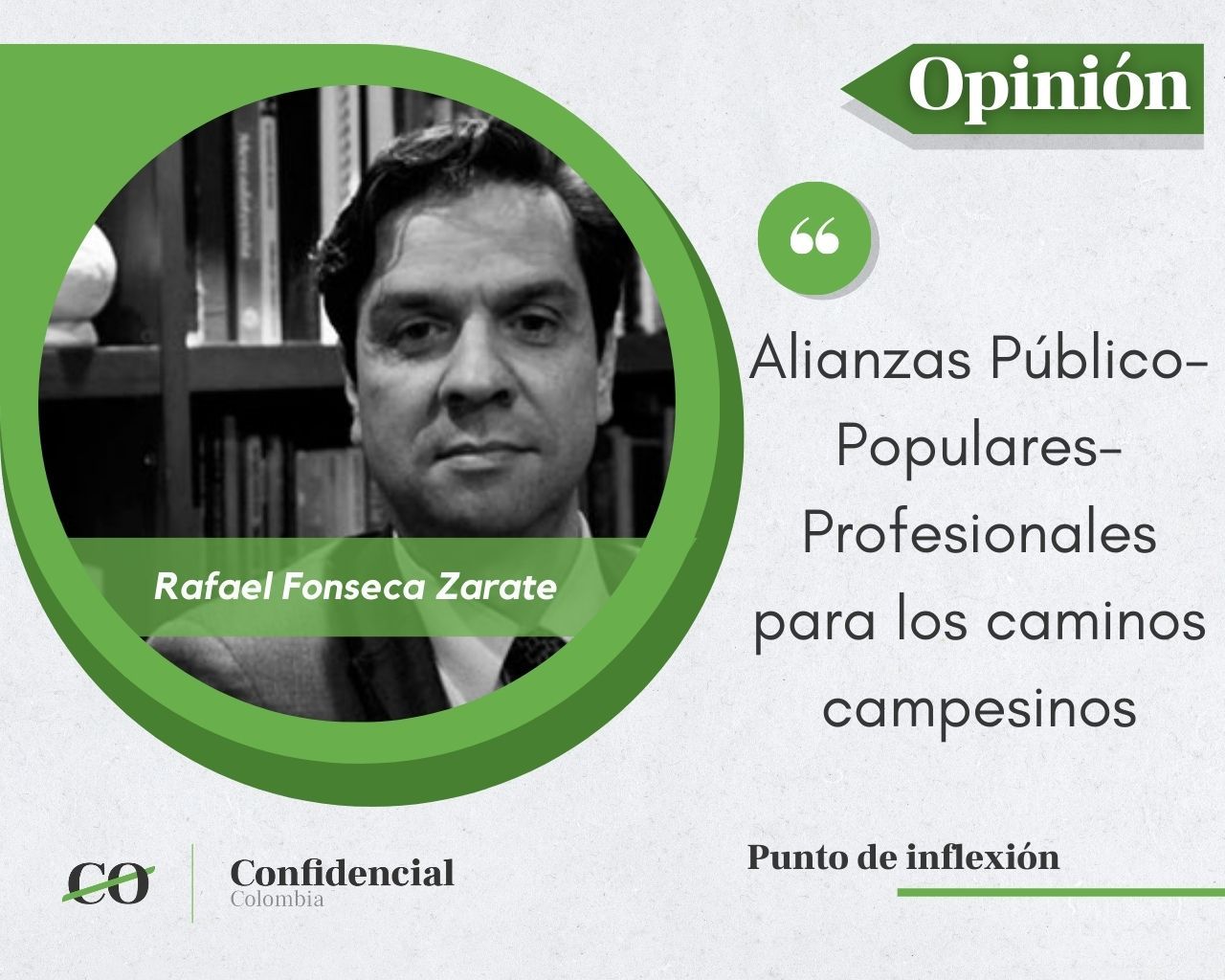Edificaciones que se convierten en trampas mortales: lecciones desde Londres
En 2017 sucedió en Londres “el incendio más grave de la historia” en un edificio residencial que dejó 72 muertos. Los reportes periodísticos lo resumen así: “Los reproches a los sucesivos gobiernos que consintieron la construcción de inmuebles sin garantías suficientes de seguridad y a las empresas que, con una «falta de honestidad sistemática», ocultaron los riesgos del revestimiento de la fachada, clave para la rápida extensión de las llamas”. Con una conclusión aún más dolorosa: “todas las muertes eran evitables» (20Minutos, 2024).
Las conclusiones de la extensa investigación del siniestro advierten las vulnerabilidades en el sistema de control del Estado y en las deficientes actuaciones de las empresas constructoras (para nosotros: promotores, diseñadores y constructores) que levantan señales de emergencia por nuestro precario sistema análogo de control del Estado y por las prácticas en la construcción de edificaciones, desde casas hasta edificios, porque podríamos estar incubando mecanismos de falla que cobrarían muchas vidas cuando se presenten eventos como terremotos e incendios, de los cuales no estamos exentos de ninguna manera.
La investigadora Dame Judith Hackitt extrae en su informe las lecciones de esta tragedia (GOV.UK, 2024), que son asombrosamente aplicables a nuestra situación, pero no solo para incendios, sino especialmente para sismo-resistencia, que hace que quedemos perplejos al revisar nuestra realidad, donde cerca del 87% de nuestras ciudades densamente pobladas se encuentran en una región expuesta a amenaza sísmica alta e intermedia con construcciones que podrían ser vulnerables (UNGRD, 2024).
En cuanto a condiciones particulares de incendio, la investigadora Hackitt concluye que faltó documentación adecuada para rastrear si se habían llevado a cabo trabajos esenciales de seguridad, que las puertas cortafuegos fallaron y que hubo propagación del incendio entre pisos, todos hallazgos que en una ciudad como Londres no deberían haber ocurrido (se supone un alto nivel de control estatal y un alto nivel de responsabilidad de todos los actores en la cadena de construcción dado el fuerte sistema de justicia al que deberán enfrentar después de un siniestro).
Pero sus conclusiones generales son las que más llaman la atención y son un llamado de emergencia por sus implicaciones en todo lo que abarca la garantía de seguridad de las construcciones, que se supone que brinda el control del Estado con sus procedimientos legales y obligatorios:
Hackitt destaca los problemas sistémicos principales en el sistema actual (Alvarez, 2024, minuto 22 en adelante):
Ignorancia: Las regulaciones y orientaciones no siempre son conocidas o comprendidas por aquellos que deberían seguirlas, y rara vez se busca el consejo de expertos.
Indiferencia: La motivación principal es hacer las cosas lo más rápido y barato posible, en lugar de ofrecer hogares seguros y de calidad. Las preocupaciones sobre la seguridad a menudo se pasan por alto en favor de minimizar costos.
Falta de claridad: La ambigüedad en las regulaciones y en las responsabilidades de las partes interesadas complica la implementación efectiva de las normas de seguridad.
Regulador inadecuado y falta de supervisión rigurosa: El regulador actual no puede garantizar que se construyan edificios seguros debido a una combinación de recursos insuficientes, la aplicación inconsistente de las reglas, y la falta de un enfoque de «mano dura».
Al hacer un paralelo con nuestra situación, principalmente de sismo-resistencia, se nota que compartimos exactamente estos problemas sistémicos, y tenemos muchos más. Que preocupación tan grande queda.
La primera alerta es que al menos el 50% de las edificaciones se hace sin control (estimativos sobre la informalidad). Y de esas, los expertos estiman que el 95% no haya tenido intervención de por lo menos algún profesional responsable que entienda bien la responsabilidad de la seguridad de la edificación (que de hecho, sería una contradicción) (Fonseca, 2022).
La segunda alerta, también enorme es que, del total de viviendas del país, 20,118 millones, en 2024 (DANE, 2024) se estima que el 50% datan de antes de la reglamentación de la Ley 400 de 1997 y que, por tanto, se puede presumir que no tuvieron control en su proceso constructivo (Álvarez, 2024). Es decir, que tan solo el 25% de todas las edificaciones tuvieron licencias y algún esquema de control.
La tercera alerta es que la supervisión técnica, que para explicarlo en términos más coloquiales es el control de calidad de todos los aspectos del diseño y construcción, es deficiente, pese a que se encuentra reglamentado en la Ley 1796 de 2016, Decretos 94 y 1203 de 2017 con las figuras de Revisor estructural independiente, Curaduría y Supervisor técnico independiente; recientemente, en una entrevista a un experto reconocido, afirmaba que de lo que él conocía, que era mucho, tan solo el 20% de la supervisión se hacía en forma aceptable y que en ningún caso se lograba una construcción con todas las condiciones deseables, por más esfuerzos para que todos los responsables cumplieran con todo lo necesario. Eso quiere decir que alrededor de solo el 5% de las nuevas construcciones sería realmente confiable.
}Muy grave. Además, y en contra de la seguridad de las edificaciones y por ende de sus moradores, desde la Ley 1796 de 2016 estas supervisiones no cubren acabados ni elementos decorativos, ni la revisión de bomberos (la fachada fue responsable en el caso de Londres, por ejemplo) quedando claro que la función del Estado no está completamente reglamentada, con problemas y con omisiones. Un absurdo.
Hay varios aspectos que hacen muy débil el sistema de control. La responsabilidad del Estado se traduce en que la competencia de inspección y control urbanístico la tiene el inspector de Policía y la responsabilidad es del Alcalde municipal (Ley 1801 de 2016), lo que en la práctica hace que no sea real en su generalidad, tanto por falta de personal, por falta de preparación específica y por falta de comprensión de la responsabilidad, para nombrar las principales causas.
Las Curadurías Urbanas y más aún las Oficinas de Planeación del municipio, estudian en forma no estándar los proyectos, lo cual hace que haya diferentes métodos de revisión para otorgar licencias de construcción; esas licencias no son modificadas con lo que se construye realmente (planos as built), lo que debería tener una previa autorización de la misma entidad; y ahora, el Promotor pretende que el Supervisor apruebe tales modificaciones, ya que al final otorgará el Certificado Técnico de Ocupación de la edificación, pero que claramente excede su alcance.
Para completar el cuadro, sumándole al de por sí ya un débil sistema de control, tanto los Curadores, los Revisores estructurales como los Supervisores técnicos, son escogidos y contratados por el Promotor de la edificación, lo que los hace sus subalternos y en la práctica seguidores de instrucciones de quien puede estar solo enfocado en el negocio, y para quien la calidad y la seguridad son un costo, y puede estar lejos de comprender su responsabilidad social (Fonseca, 2022). Este detalle, desvirtúa el sistema de control estatal delegado al sector privado, y deriva en que aquellos que tienen el propósito de hacer todo en forma correcta terminen en desventaja competitiva frente a los que no. Un verdadero despropósito.
Por otra parte, se sabe que la real aplicación del sistema de justicia está lejana, y que los recientemente introducidos seguros decenales tienen tantos agujeros legales que lo más probable es que nunca se logren cobrar, y menos, repetir contra los responsables porque tocaría demostrar que estuvieron mal diseñadas, mal licenciadas, mal revisadas, mal construidas y mal supervisadas, considerando además que esta garantía no cubre los siniestros de incendios, ni terremotos (Varela, 2024). Es decir, no hay incentivos reales para la calidad y la seguridad de las edificaciones.
Se requiere, con urgencia, que hagamos una revisión a fondo del marco legal de la seguridad de las edificaciones, y que corrijamos de una vez los problemas que están suficientemente diagnosticados. Y de paso, que nos enfrentemos, tanto políticos como técnicos, a la posibilidad de que haya una gran parte de las edificaciones que no cumplan con los mínimos establecidos en las normas, y que representen un riesgo mayor para una gran parte de los colombianos. Esta es una prueba ácida qué permitiría verificar hasta dónde va realmente la responsabilidad social de los dirigentes, y por supuesto, de la ética profesional de ingenieros, arquitectos y profesionales de la construcción en general.