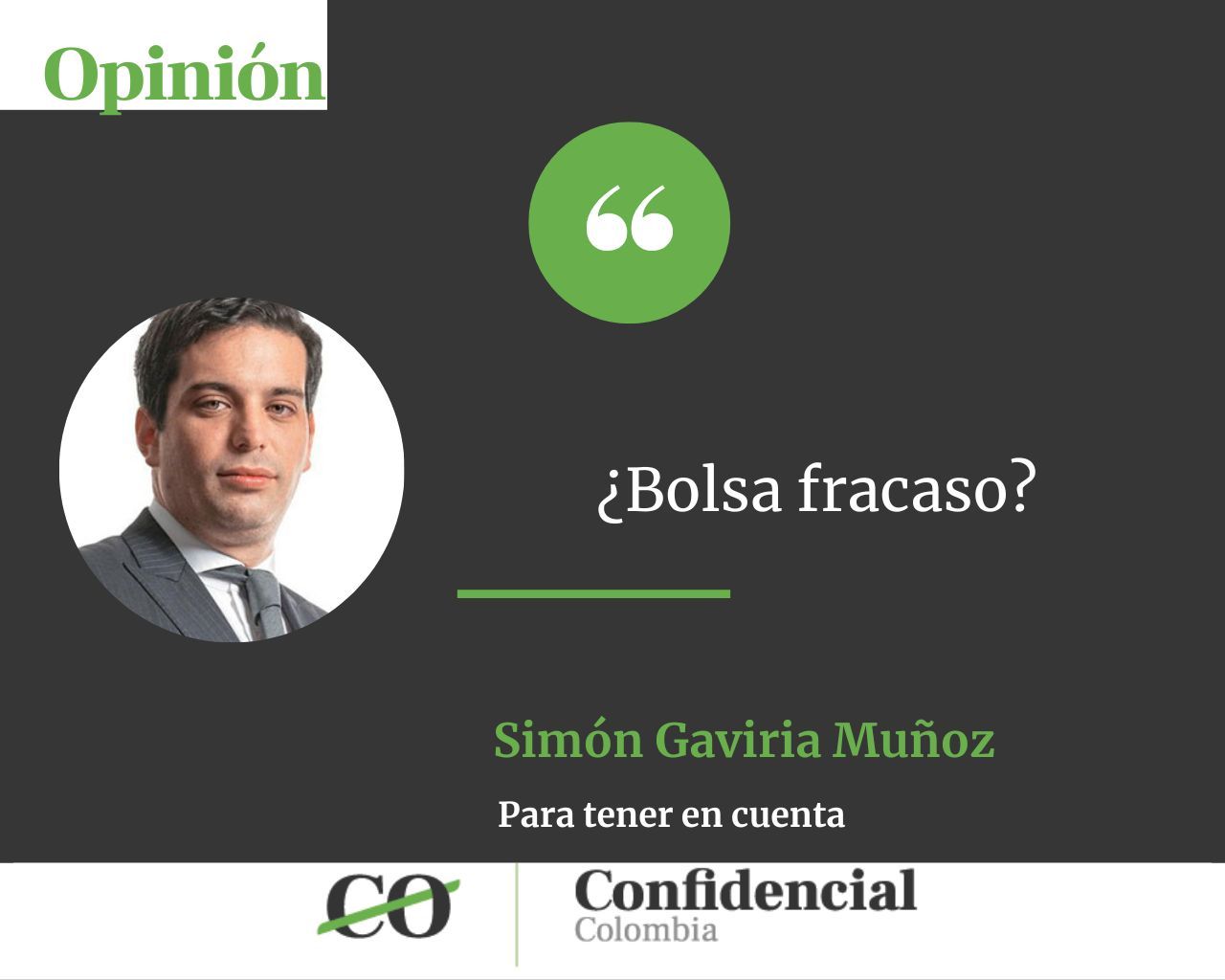Revolución de pagos
En el caso de los bancos centrales, ser aburrido tiende a ser bueno. Su independencia consagrada como eje fundamental de la Constitución del 91, la gran mayoría de sus interacciones gira en torno las tasas de interés. La calidad de sus investigaciones y el manejo del portafolio pasan desapercibidos, pero se prepara una revolución silenciosa en el sistema de pagos. Esta modernización se logra gracias a avances tecnológicos que nos pasan del tortuoso trámite de validación de cheques a la inmediatez del pago digital. Pocas cosas formalizaron la economía de Brasil e India como los avances en este frente, esperamos que pase lo mismo en Colombia cuando entre en vigencia el segundo semestre de 2025.
David Vélez atribuye el éxito de Nu Bank a las decisiones regulatorias del banco central de Brasil. La banca brasileña era pesada en 2013, con cinco bancos que tenían el 80% de la participación del mercado, la idea que compitiera un naciente banco digital era improbable. Nu Bank se enfocó en la eliminación de comisiones y experiencia al cliente, pero fue la posibilidad del pago instantáneo digital respaldado por el banco central lo que permitió la eliminación de sucursales y burocracia, hoy cuenta con más de 35 millones de clientes con tarjeta.
En solo dos años el sistema de pagos inmediatos digitales en Brasil se desbordó: en octubre de 2022, registró 135 millones de usuarios de un potencial de 213 millones, transando US$190,5 mil millones, el ejercicio de formalización más grande en la historia de América Latina. Solo con un correo electrónico, un número de celular, o un código QR se usa el sistema de pagos. El Banco Central de Brasil obligó a todas las entidades financieras, incluyendo las FinTech, a participar de este servicio, el cual se presta gratis. A pesar del fantasma de contaminación de plata ilegal o fraude, se empieza la discusión de poder ofrecer crédito a través de la plataforma. Diferentes esquemas públicos tienen lecciones, en India UPI, el sistema de pagos inmediatos, tiene tasas de crecimiento de más del 58% anual.
En Colombia, ya se puede empezar a cantar una victoria parcial de modernización. El Sistema de Pagos de Bajo Valor (SPBV) empezó con esquemas privados pero que todavía no se hablan. En 2019 se implementó Transfiya, con 18 participantes, el cual, para 2022, aumentó en 336% el número de transacciones y en 495% el valor. Nequi y Daviplata avanzan con la estrategia de códigos QR; solo Nequi tenía 1.6 millones de códigos en 900 mil comercios, para mayo de 2023. Si todos estos sistemas fueran interoperables la magnitud del crecimiento seria mayor. Esto es el comienzo, las definiciones pendientes se definen en este momento con las facultades entregadas en el articulo 104 plan nacional de desarrollo.
Esperamos que el Banco de la República logre cambios estructurales frente a los pagos, transferencias, topes y comisiones, que reflejan el éxito brasileño. Debe ser esta entidad la que lidere reglas y estándares de interoperabilidad, confianza de información y liquidación de cuentas. Las experiencias de otros países son demasiado contundentes como para frenar esta iniciativa. El Ban Rep. tiene en sus manos una de las principales herramientas de formalización y lucha contra la pobreza. Todos le debemos ayudar.