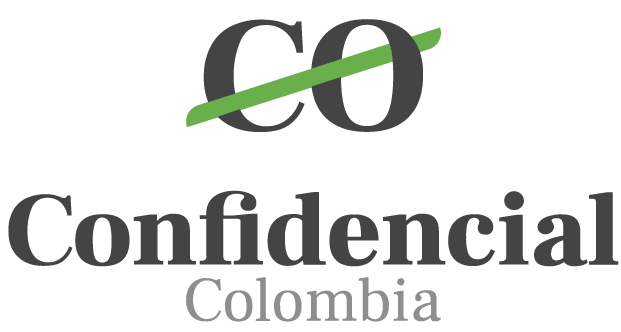Las últimas semanas han sido muy interesantes para el mundo de la innovación y la tecnología …
Transición energética
-
-
Economía
FMI califica de ‘encomiable’ plan de transición energética de Petro
Por Europa PressPor Europa PressEl Fondo Monetario Internacional (FMI) ha valorado como encomiable el objetivo del Gobierno de Colombia para …
-
El príncipe de los energéticos Como se recordará el gas natural fue por muchos años el …
-
Amylkar D. Acosta M1 ¡Vísperas de mucho y día de nada! Podemos decir que durante este …
-
Ya lo habíamos dicho, que Colombia estaba en el radar de la Transición energética a nivel …
-
Amylkar Acosta En más de doscientos años de vida republicana, la región Caribe, que representa el …
-
Colombia
Alemania de acuerdo con Petro en transición energética
Por Alejandro ToroPor Alejandro ToroEl presidente Gustavo Petro durante estos primeros 10 meses de gobierno ha tenido una importante agenda …
-
El Presidente Gustavo Petro convocó a los sectores público, privado y comunitario para trabajar en la …
-
Acabo de intervenir en el XI Congreso petrolero en Barrancabermeja, corazón de la industria petrolera en …
-
Necesitamos hacer en Colombia una transición energética inteligente. En todo sentido. En la conferencia titulada la …