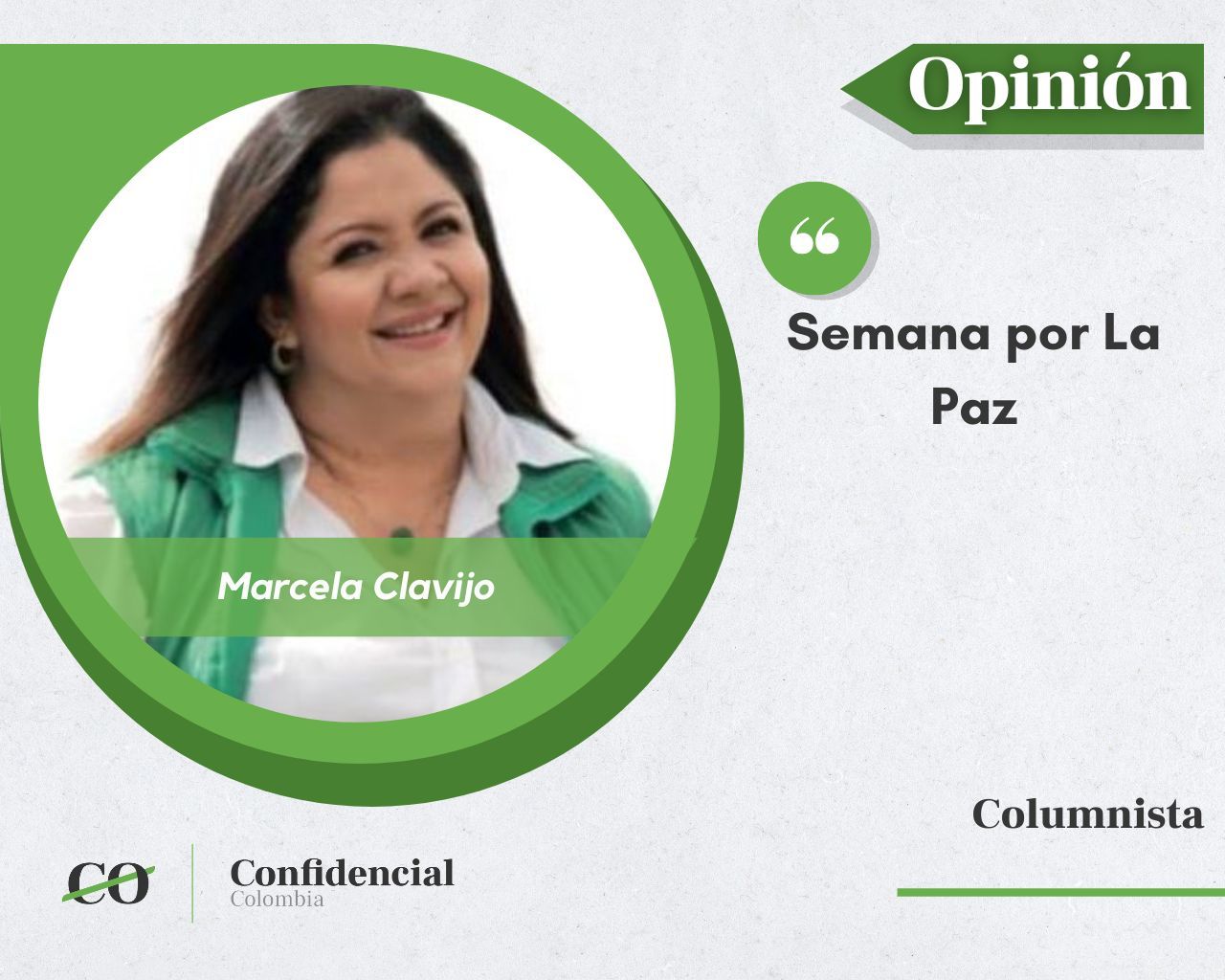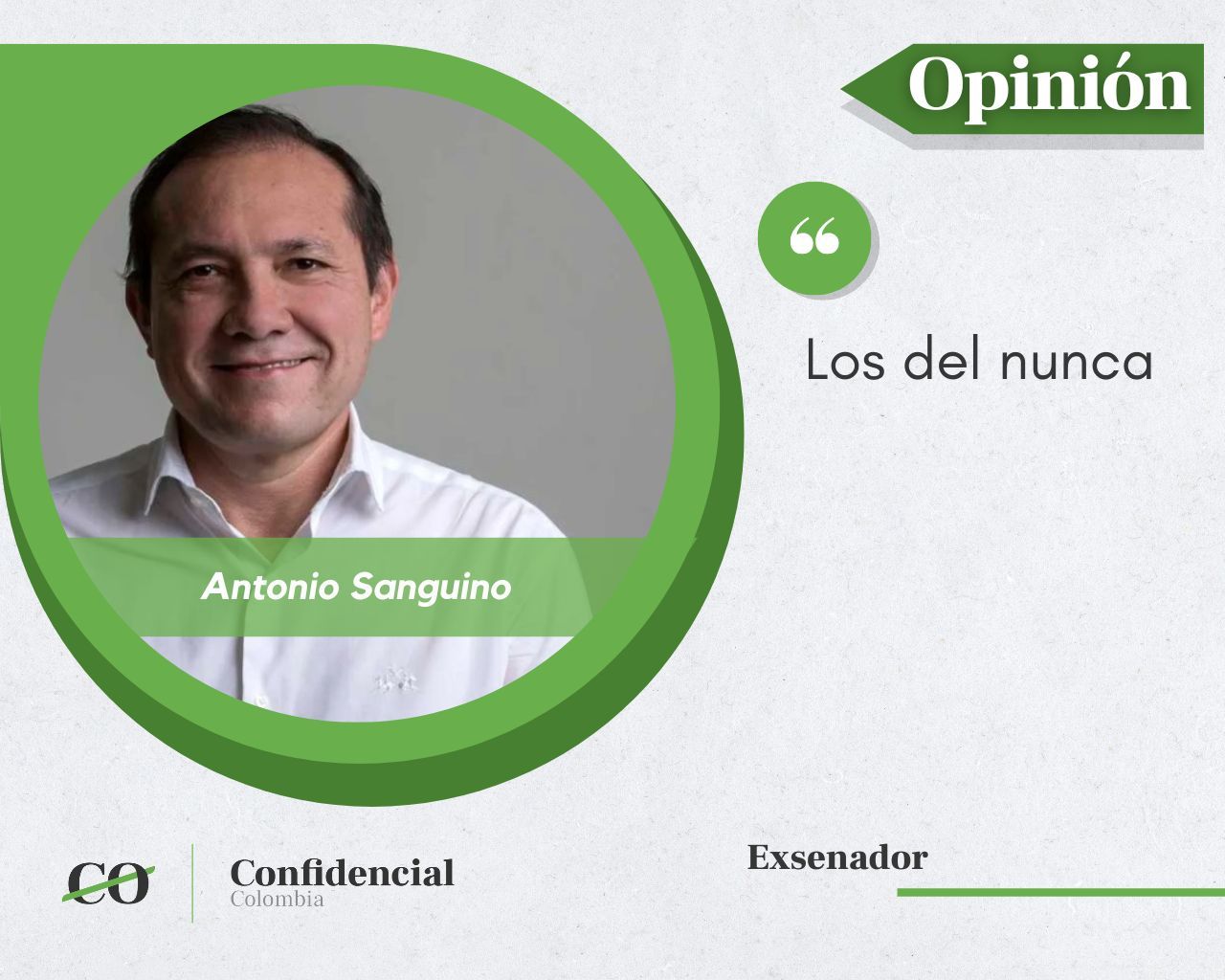El Congreso de Colombia, como pilar fundamental de la democracia representativa, tiene un rol crucial en la construcción de un país más justo, unido y en paz. Esta no es solo una tarea del ejecutivo en cabeza del Presidente de la República o de la rama judicial. La Constitución Política Nacional establece claramente los deberes y obligaciones de este cuerpo legislativo, subrayando la importancia de velar por la construcción y mantenimiento de la paz, propender por la unidad nacional y buscar el bienestar social de las y los colombianos.
En este periodo legislativo que inició el pasado 20 de julio, el Congreso de la República enfrenta varios desafíos en el cumplimiento de su mandato constitucional. La corrupción, la polarización política y la violencia persistente son obstáculos significativos que impiden el avance hacia una sociedad en paz, equitativa y justa. Dentro de sus obligaciones no solo está la creación de leyes, sino también su aplicación y supervisión adecuadas. El Congreso debe superar la práctica individual de hacer cola en los despachos del ejecutivo para “gestionar” proyectos a favor de sus electores, desvirtuando su labor y convirtiendo su credencial en un pase transaccional de favores.


La firma de los acuerdos de paz de la década de los años 90 del siglo pasado, que sellaron mediante la firma de la Constitución un nuevo pacto de unidad para la paz, el acuerdo con los grupos paramilitares finalizado en 2006, y el acuerdo de paz en 2016 con las FARC-EP, han sido hitos significativos. Sin embargo, la construcción de la paz integral y duradera requiere un esfuerzo legislativo continuo y comprometido.
La Constitución Política, en su preámbulo, resalta la importancia de «asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz». Además, el Artículo 22 establece que «la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento». No queda duda de que el Congreso tiene la responsabilidad central de legislar para garantizar estos principios, que son la base fundamental del Estado Social de Derecho.
El Artículo 95 impone a los ciudadanos el deber de «obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas», y este principio se extiende al rol del Congreso en la promoción de políticas que fomenten la cohesión y la solidaridad nacional. Su obligación fundamental está con el pueblo que les transfiere su poder para crear leyes y no con las personas jurídicas o naturales que aportan recursos económicos o materiales a las campañas.
Honorables congresistas de todas las vertientes ideológicas, su compromiso con el constituyente primario, es la de legislar para la paz, lo que implica la creación y promulgación de leyes que garanticen la equidad, la justicia social y ambiental, faciliten la implementación de los acuerdos de paz, promuevan la reconciliación y aseguren la justicia transicional. Para eso es que el pueblo les paga, para eso es que ustedes juraron ante la constitución y la ley, una vez tomaron posesión de su cargo.
La unidad nacional es otro mandato crucial para el Congreso. En una sociedad marcada por profundas divisiones políticas, sociales y económicas, es imperativo que el Congreso promueva la cohesión social y la inclusión. Su principal misión, en este sentido, es promover y garantizar el correcto trámite de las diferencias al seno del recinto del congreso y por fuera de este, buscando siempre anteponer los intereses de sus representados a los caprichos de su voluntad o a los intereses de la economía de mercado.
El Congreso debe cultivar los más altos valores democráticos y de comportamiento, independiente de lo fuerte que sean sus argumentos a favor o en contra de una propuesta legislativa. Imponer un punto de vista, una opinión o una propuesta, haciendo alarde, desde la cultura patriarcal, de la violencia física o verbal, le quita a los y las congresistas su autoridad moral y política para criticar o señalar cualquier acto violento de cualquier compatriota.
Necesitamos un Congreso que legisle a favor de la inclusión social y política, capaz de desarrollar, fortalecer y crear leyes que protejan y promuevan los derechos de las comunidades afrodescendientes, de los pueblos indígenas, de la población LGBTIQ+, de las mujeres, de las víctimas del conflicto armado, de los campesinos, pescadores, mineros, de empleados y trabajadores. El poder legislativo debe profundizar y garantizar, mediante una reforma política profunda, el ejercicio de la Democracia Directa y el poder soberano del pueblo contemplados en el artículo 3° de la Constitución.
El bienestar social es otro pilar importante en el mandato legislativo del Congreso, en correspondencia con el pacto político de 1991 y de los acuerdos de paz. Para asegurar el bienestar de todos y todas, sin privilegios de clase, estatus o cualquier otra consideración, el Congreso debe centrarse en este periodo que comienza, en garantizar el acceso universal y de calidad a servicios de salud y educación, la reforma rural integral, así como en promover leyes que fomenten el desarrollo económico sostenible, la reducción de la pobreza y el favorecimiento de la equidad en la distribución de los recursos.
Poniendo como ejemplo el proyecto de Ley de reforma a la salud, el legislativo debe prestar especial atención al proyecto de ley propuesto por las asociaciones de profesionales de la salud, para reglamentar la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015. Esta propuesta contempla, entre otras consideraciones, el desarrollo de un sistema público y descentralizado, con participación de entidades públicas, mixtas y privadas en la prestación de servicios, y garantizando que el sistema no esté a cargo de empresas con fines de lucro. Además, propone el acceso universal e igualitario, no condicionado a la capacidad de pago o afiliación, y garantizar a los trabajadores del sector salud condiciones laborales justas, dignas y estables, además de una política permanente de formación y actualización profesional.
El Congreso tiene la obligación constitucional de legislar para la paz, buscar la unidad nacional y promover el bienestar social. Esta legislatura debe abordar la discusión amplia y generosa de un proyecto de ley de sometimiento o acogimiento a la justicia, que le abra el camino a una solución negociada que beneficie a las comunidades en donde se imponen los grupos herederos del paramilitarismo. La paz integral, la paz con todos los grupos, la paz negociada requiere un congreso rodeando las mesas de negociación, proponiendo y exigiendo el respeto por la población civil y la instalación de diálogos regionales en donde la voz de la sociedad sea escuchada y genere compromisos vinculantes con los acuerdos a pactar.
El legislativo puede contribuir significativamente a la construcción de un país más justo, equitativo y en paz, y al logro de un nuevo Acuerdo Nacional que ponga en el centro la superación de la corrupción, la pobreza y el conflicto armado. Aunque el camino es arduo y lleno de desafíos, el compromiso y la acción decidida, uniendo voces, pueden llevar a Colombia hacia un presente mejor y un futuro más esperanzador.
Luis Emil Sanabria D.