Es habitual en el análisis del conflicto colombiano recurrir a dicotomías simplistas entre violencia y paz, fuerza y justicia, buenos y malos. Desde diferentes orillas se plantea que la violencia actual es resultado de la falta de decisión de paz de los actores armados ilegales que creen que pueden seguir disfrutando de su discurso y del accionar violento; de grupos criminales que se benefician de las economías ilegales nacionales y trasnacionales; o un fenómeno propio del postconflicto, omitiendo, ya sea por cansancio o por convicciones ideológicas, que en el país persisten causas estructurales que retroalimentan las violencias.
La idea de que la paz total es posible si aplicamos la receta de fuerza militar y justicia, omite una variable fundamental que siempre se ha reclamado y es la participación efectiva y directa de las comunidades locales y de la sociedad en general para decidir sobre su presente y su futuro. La experiencia histórica enseña que los acuerdos impuestos o mediados sin la plena participación comunitaria rara vez logran sostenibilidad. Se requiere, más que oportunidades, la consolidación de una gobernanza local efectiva, empoderada y democrática, soportada sobre la emergencia de una sociedad que rechaza la violencia y la ilegalidad, capaz de romper ciclos históricos de exclusión, desigualdad y abandono institucional.
Resulta cuestionable la afirmación de que las estrategias de los grupos residuales o disidencias, así como del ELN se pueden romper y desmantelar de forma definitiva a través exclusivamente de la fuerza militar, ignorando la complejidad estructural de los conflictos armados. La dinámica cambiante de la confrontación en Colombia ha demostrado que derrotas militares o tácticas rara vez conducen a la desaparición absoluta de grupos armados ilegales o del fenómeno criminal. Las estructuras delincuenciales y sus cabecillas se reinventan constantemente ante vacíos de gobernabilidad, corrupción, debilidad social e institucional y oportunidades económicas ilícitas persistentes.
En este punto es pertinente contrastar estas reflexiones con la estrategia de Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) implementada por el gobierno de Duque. Esta política se presentó como una intervención integral del Estado en territorios priorizados por su alta conflictividad, presencia de cultivos de uso ilícitos y economías ilegales. Sin embargo, en la práctica, dicha estrategia reproducía una visión del territorio, en donde la acción militar y la erradicación forzada ocupaban el centro de la estrategia. La participación ciudadana fue limitada, y los procesos de desarrollo territorial quedaron subordinados a la agenda de seguridad nacional.
Lo anterior contradice la necesidad, señalada por múltiples estudios y experiencias internacionales, de priorizar el desarrollo humano y la reconstrucción del tejido social en zonas históricamente marginadas. El control militar, por sí solo, no resuelve los problemas de legitimidad estatal ni genera confianza entre las comunidades, especialmente cuando el Estado ha sido históricamente percibido como ausente o represivo. Si bien es válida la necesidad de enfrentar con contundencia las economías ilegales y fortalecer la justicia, es esencial desarrollar iniciativas y estrategias sostenibles de inclusión económica y social, de reparación efectiva a las víctimas, educativas, culturales y de reconciliación que promuevan una cultura de paz; estrategias urgentes y coordinadas, arraigadas en el goce pleno de los derechos humanos, la convivencia pacífica, la democracia participativa, la justicia restaurativa y la inclusión política y social.
Muchas comunidades siguen demandando un Estado distinto, más garante que vigilante, más promotor de derechos que represor de ilegalidades. Cualquier intento de paz que priorice fundamentalmente el uso de la fuerza termina replicando las causas del conflicto. La paz auténtica no será solo el resultado de acciones punitivas o coercitivas, sino el fruto de una visión holística comprometida con transformar las condiciones estructurales que originan y reproducen las violencias.

Luis Emil Sanabria Durán
PORTADA

Gustavo García hace fuertes críticas al Partido Liberal

Cae alias ‘Peye’, señalado narcotraficante
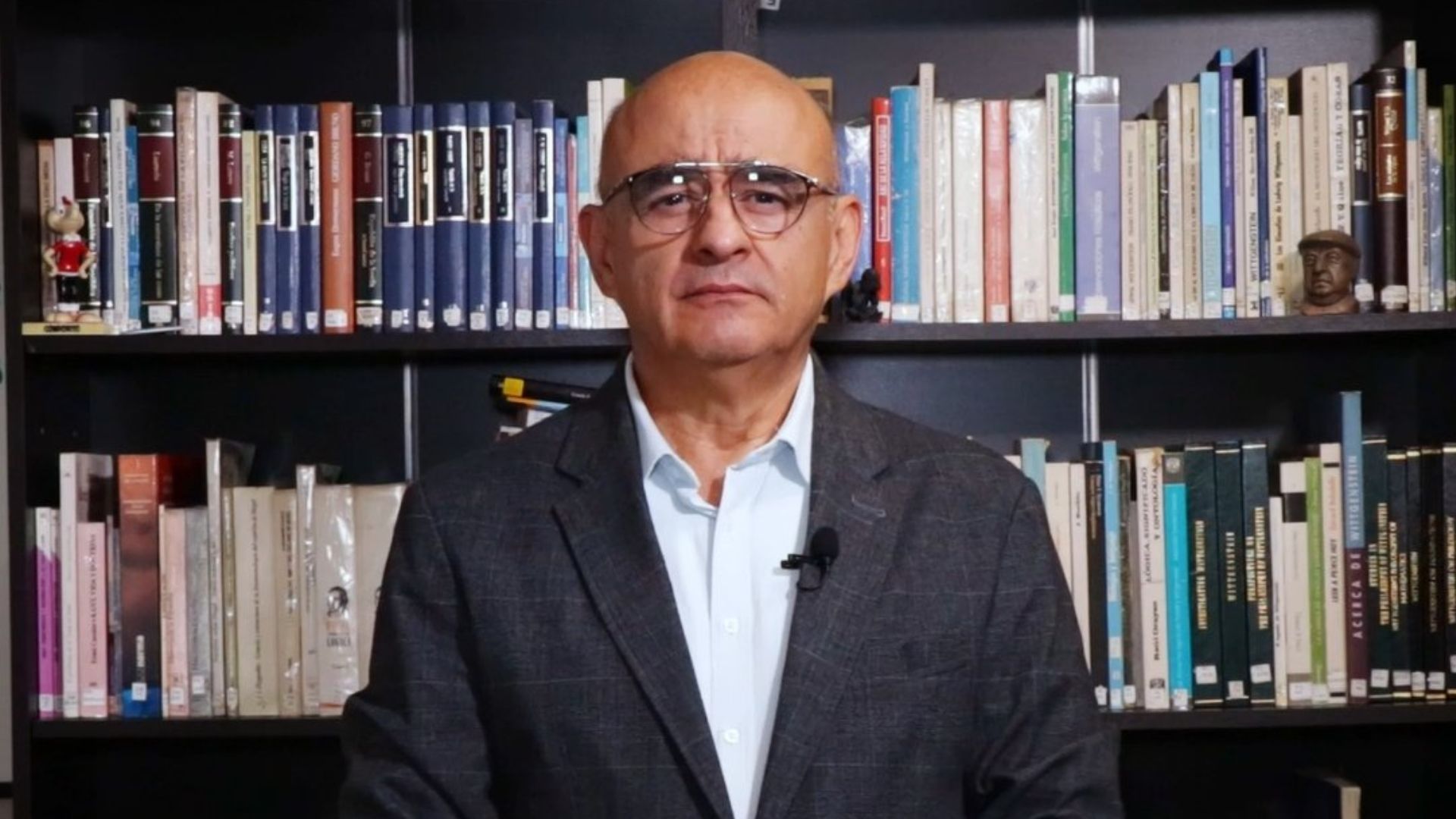
Consejo Superior de la Universidad Nacional posesiona a José Ismael Peña en la rectoría

Juan Manuel Galán recibe apoyo de un grupo de exministros y excongresistas



