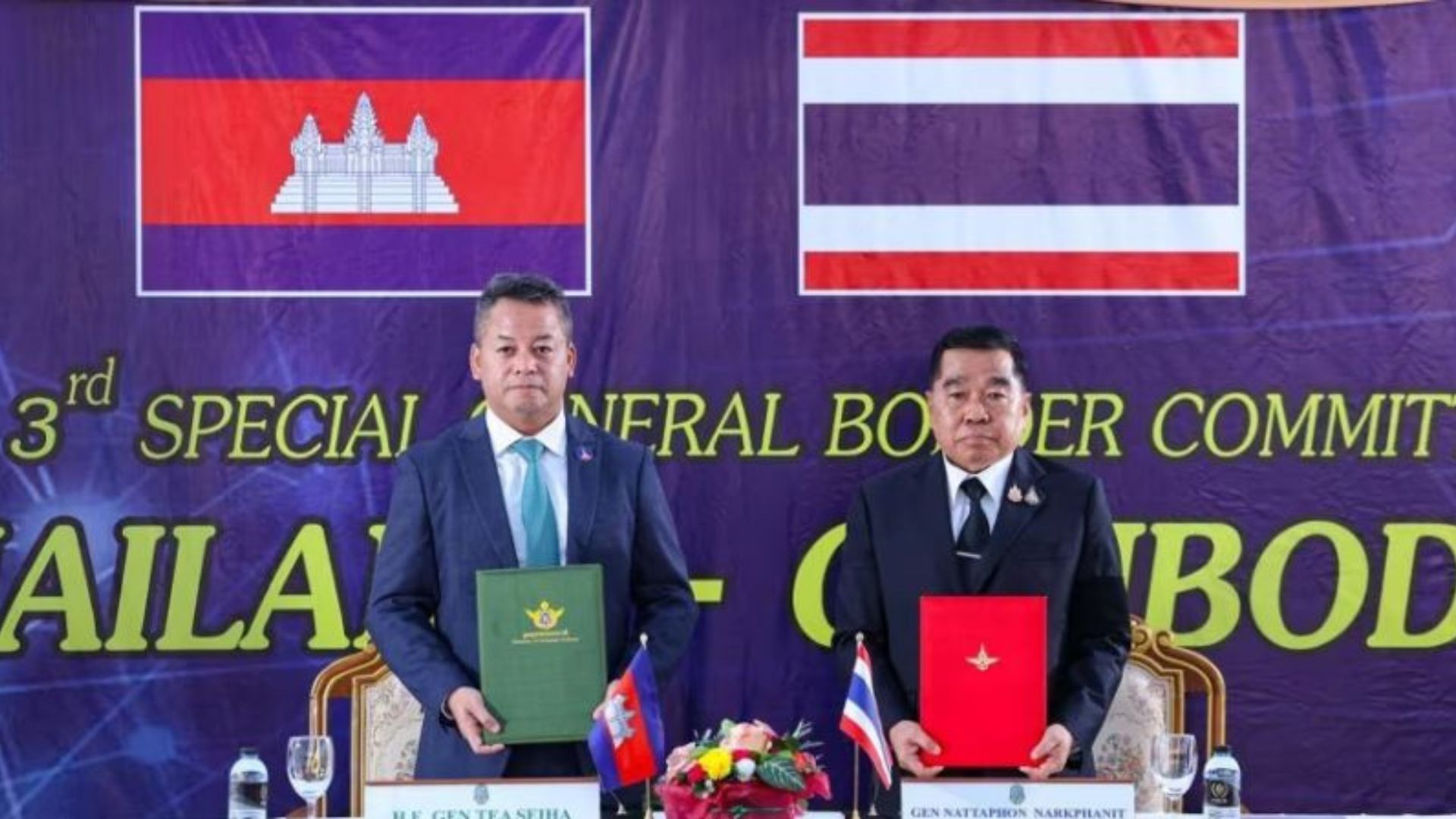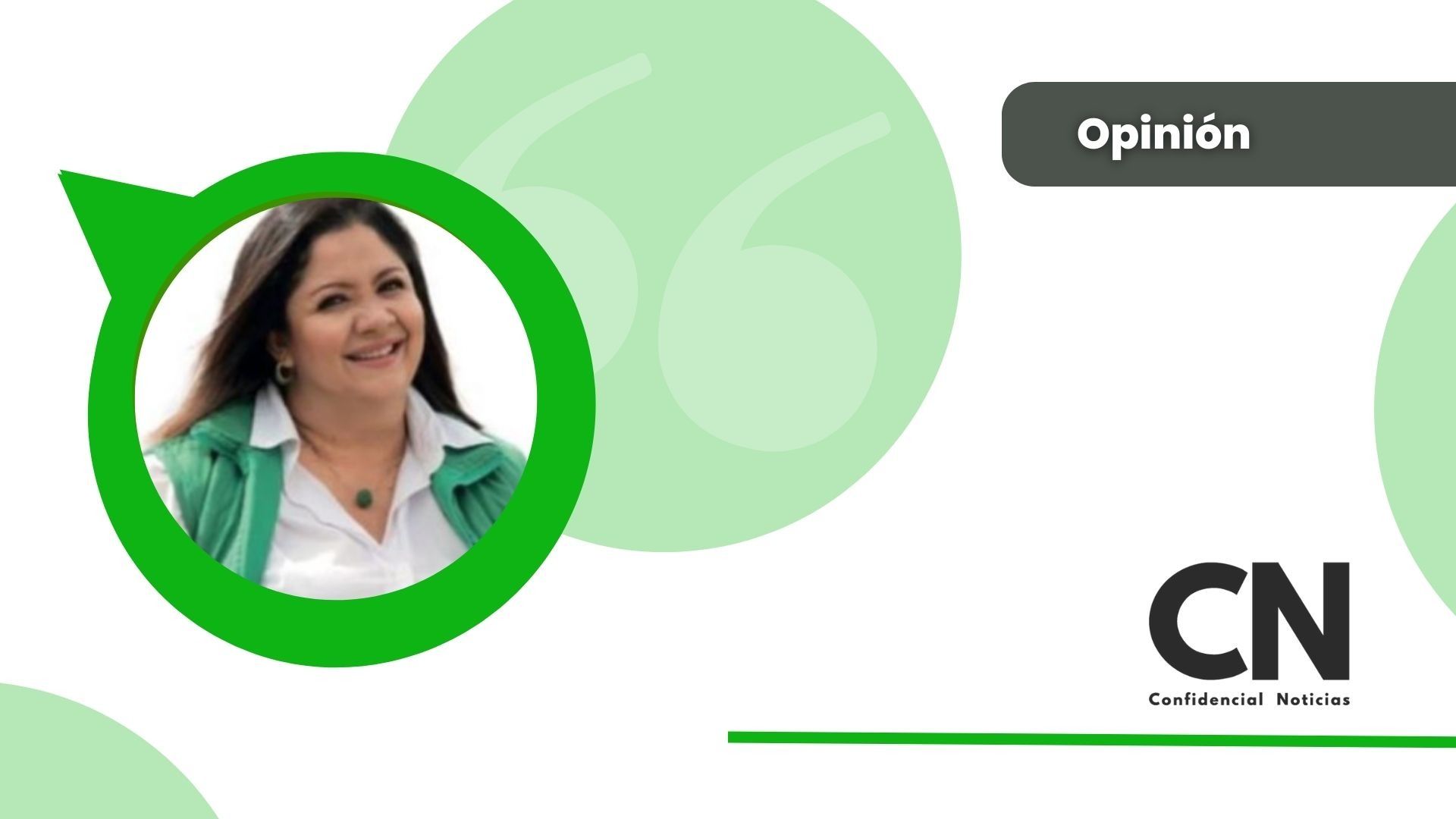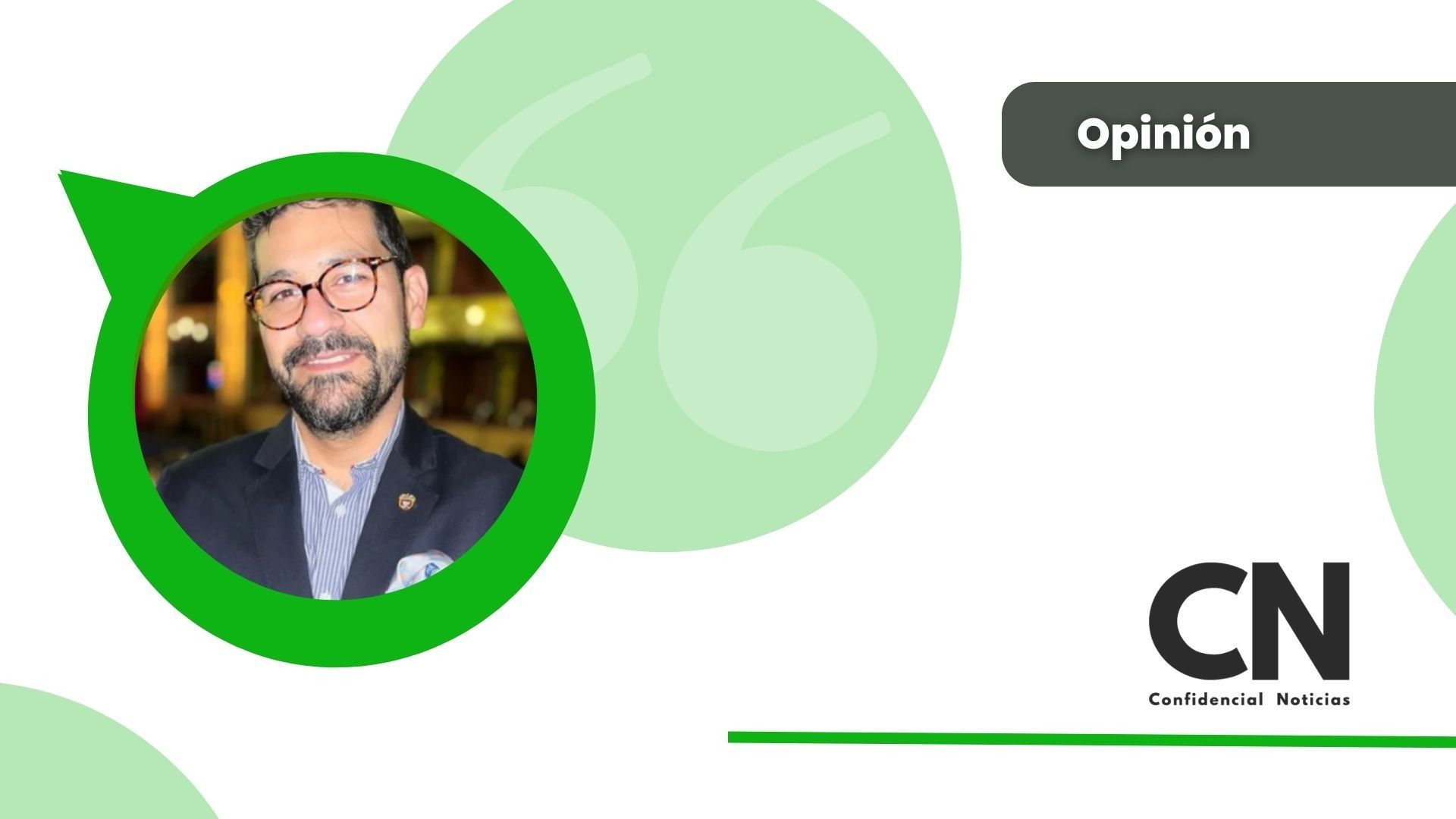Mi confieso sobre la paz
Durante años he sostenido la fe en la paz como quien sostiene una vela encendida en medio del viento. Sin embargo, debo confesar que muchas veces esa llama ha vacilado. He cuestionado en silencio la efectividad de las iniciativas de paz impulsadas por los gobiernos, por el Estado y por la misma sociedad civil. Lo he hecho desde el cansancio que produce ver cómo la violencia se recicla y se reinventa, mientras la promesa de un país reconciliado parece alejarse. No ha sido fácil cargar con esa mezcla de escepticismo y compromiso después de varias décadas dedicadas a tejer caminos de paz.
Lo confieso sin rodeos. En lugar de avanzar hacia una sociedad donde la vida sea realmente sagrada y donde disminuyan las muertes violentas y las violencias cotidianas, el país vuelve a mostrar signos de un nuevo ciclo de oscuridad. La violencia sigue alimentándose de la corrupción, del narcotráfico, del comercio ilegal de especies, de la minería ilegal, del tráfico de armas y de la trata de personas. La promesa de un Estado que garantice la dignidad humana y la convivencia continúa siendo una tarea inconclusa.
En medio de esa incertidumbre algo comenzó a transformarse dentro de mí. No fue un discurso académico ni un documento institucional. Fueron los encuentros con las autoridades espirituales y ancestrales del pueblo Wiwa y del pueblo Kankuamo. Fueron las palabras pronunciadas en los espacios de armonización, las historias transmitidas con paciencia, la palabra compartida durante horas y los silencios frente a la montaña. Allí comprendí que mi forma de entender el mundo había sido incompleta. Descubrí que la paz se construye también con el espíritu, con el respeto profundo por la naturaleza y con la escucha humilde de quienes han cuidado la vida durante siglos.
Sentí que algo en mi interior se liberaba, como si una parte de mi pensamiento hubiera permanecido prisionera de una visión estrecha del mundo. La espiritualidad ancestral me está enseñando a mirar de otra manera, a reconciliar la acción política con el cuidado de la vida y del territorio. Comprendo cada vez con mayor claridad que la paz no puede existir sin armonía con la naturaleza ni sin reconocimiento de la sabiduría que habita en los pueblos originarios. Empiezo a caminar por senderos de esperanza que antes no veía.
Por eso me dolió profundamente conocer la decisión del Consejo de Estado de anular el Decreto 1500 de 2018, que reconocía la Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta como territorio espiritual y cultural de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. No es solo una decisión jurídica. Es un golpe simbólico a la posibilidad de comprender el país desde su raíz más profunda. La Línea Negra no es un trazo en un mapa. Es una red viva de 348 sitios sagrados que sostienen el equilibrio entre el agua, la tierra, el clima y la vida. Allí reposa una sabiduría milenaria que no puede ser tratada como un asunto menor.
Es urgente que las altas cortes del país se acerquen con mayor profundidad a la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas y étnicos, no como un gesto simbólico sino como un ejercicio real de comprensión y reconocimiento. El derecho y la democracia no pueden seguir interpretándose únicamente desde marcos occidentalizados que desconocen otras formas de ver y habitar el mundo. Colombia es una nación pluricultural y diversa, y esa diversidad debe reflejarse también en la manera como se imparte justicia y se interpreta la Constitución. Incorporar los sistemas de conocimiento ancestral, respetar las cosmovisiones y reconocer la riqueza espiritual e inmaterial de los pueblos originarios no debilita el Estado de derecho, por el contrario lo fortalece y lo humaniza. Solo una justicia que dialogue con todas las formas de sabiduría podrá responder con mayor sensibilidad y profundidad a los desafíos de una sociedad diversa que busca construir una paz verdadera y duradera.
No escribo desde la certeza absoluta. Escribo desde el aprendizaje y desde la conciencia de que como sociedad aún nos falta mucho por reconocer y comprender. Nos falta escuchar con mayor atención a los pueblos originarios, reconocer la profundidad de sus conocimientos y entender que la paz no puede construirse ignorando la relación espiritual con la tierra y con los territorios que sostienen la vida.
Hoy se hace necesario un llamado sereno pero firme a la sociedad colombiana. Es tiempo de abrir el corazón y la razón al reconocimiento de la sabiduría ancestral que durante siglos ha protegido el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Es tiempo de comprender que defender la Sierra Nevada de Santa Marta y la Línea Negra es defender el agua, el clima, la biodiversidad y la vida de todos. No se trata solo de una causa indígena. Es una causa colectiva que interpela la ética y la responsabilidad histórica de la nación. Colombia necesita una paz que sea también espiritual, ambiental y cultural. Una paz que reconozca la dignidad de los pueblos y el valor de sus territorios. Una paz que se construya desde la solidaridad, el respeto y el diálogo entre saberes.