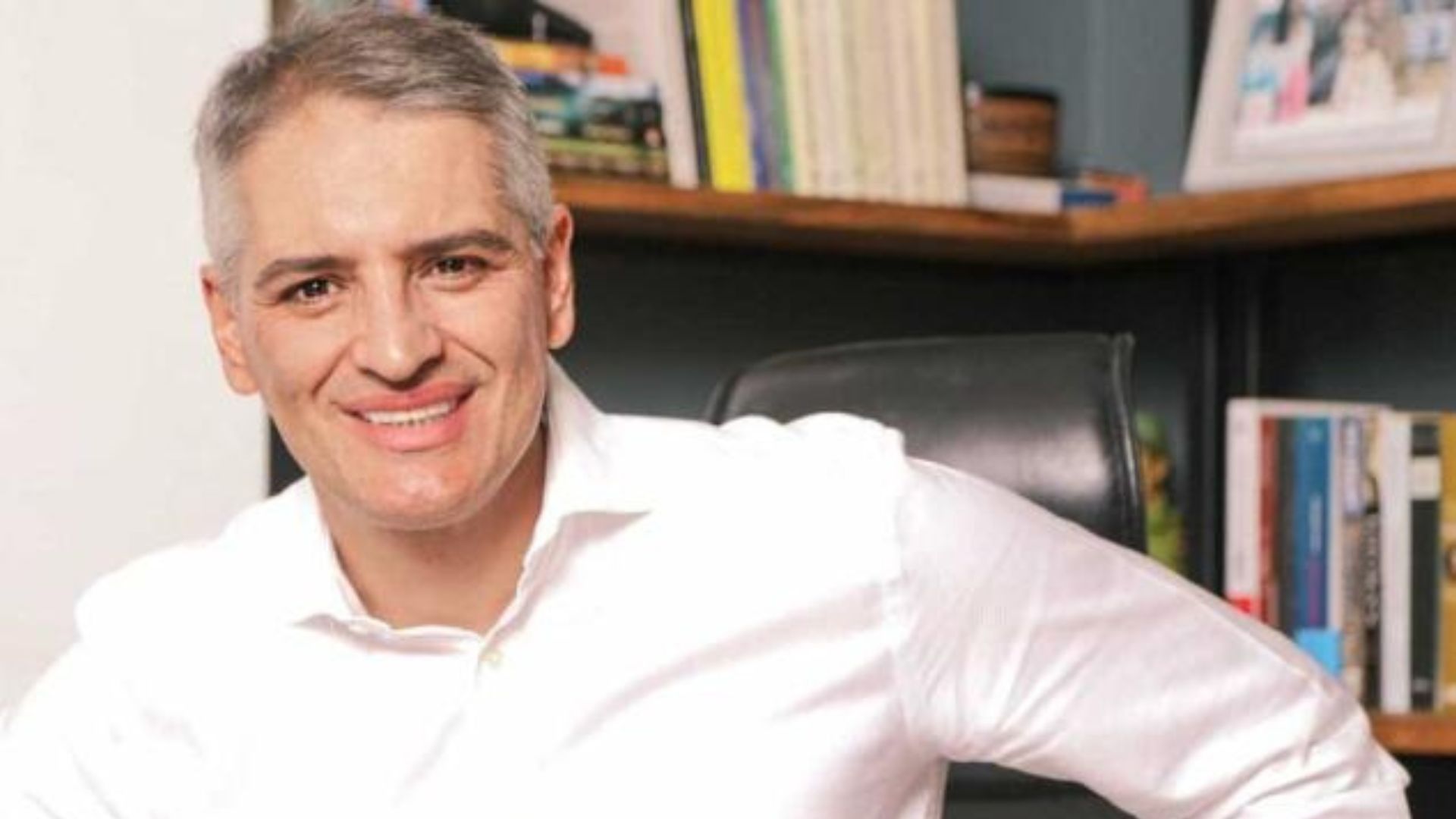El gobernador de Antioquia fue derrotado por la resistencia de los jóvenes del poli y la IU digital de Antioquia
La Gobernación de Antioquia anunció que no seguirá adelante con su propuesta de eliminar las estampillas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y de la IU Digital de Antioquia. Es una victoria del movimiento estudiantil, de los jóvenes que marcharon, se organizaron y defendieron con convicción el derecho a una educación pública sólida y sostenible. Es también una derrota para un modelo de gobierno que ha pretendido disfrazar el desmonte de lo público con discursos tecnocráticos de “austeridad” y “eficiencia”.
Durante semanas, el Proyecto de Ordenanza que buscaba acabar con las estampillas fue un símbolo del desprecio del Gobernador hacia las instituciones departamentales de educación superior. La propuesta no solo ponía en riesgo la estabilidad financiera del Poli y de la IU Digital, sino que respondía a un revanchismo político evidente contra los estudiantes que se han atrevido a cuestionar las políticas privatizadoras y excluyentes del actual gobierno departamental.
Conviene recordar que las estampillas no son un capricho, sino instrumentos legales creados por el Congreso de la República para garantizar recursos con destinación específica a instituciones públicas. La del Poli fue autorizada por la Ley 1320 de 2009 y la de la IU Digital por la Ley 2226 de 2022. Ambas fueron impulsadas, irónicamente, por congresistas del propio uribismo —Óscar Darío Pérez, Paola Holguín, Jhon Jairo Berrío y Juan Fernando Espinal—, lo que convierte este episodio en otro ejemplo del “fuego amigo” que caracteriza al Gobernador Andrés Julián Rendón, incapaz de respetar siquiera las banderas de su propio partido cuando se trata de atacar lo público.
La excusa de siempre —que la responsabilidad es del Gobierno Nacional— tampoco aplica. El Poli y la IU Digital son instituciones del orden departamental, por lo tanto su sostenibilidad depende directamente de la Gobernación. Mientras el Gobierno Nacional ha incrementado el presupuesto educativo a 72 billones de pesos y promueve en el Congreso una reforma estructural al financiamiento de las universidades públicas, la administración departamental se había propuesto eliminar una de las pocas fuentes estables de ingreso para la educación superior en Antioquia.
El argumento que pretendía justificar la eliminación de las estampillas —que así se garantizaba la sostenibilidad— no resistía el más mínimo análisis. Es un insulto a la inteligencia decir que una universidad puede fortalecerse quitándole recursos. La Gobernación prometía reemplazar ese dinero con una “política pública integral de educación superior”, pero sin ningún documento, proyección presupuestal ni fuente real de financiación. Era, en el mejor de los casos, un salto al vacío; en el peor, una trampa para someter a las universidades a la voluntad del Ejecutivo departamental.
Porque ese era el verdadero propósito: atar la autonomía universitaria al vaivén político del presupuesto, debilitando a las instituciones hasta volverlas insostenibles y abrirles la puerta a la privatización. No se trataba de mejorar la eficiencia, sino de concentrar el poder sobre el futuro de la educación superior en manos del Gobernador.
Por eso la movilización de los estudiantes del Poli y la IU Digital no fue una simple protesta, sino un acto de defensa del derecho a soñar, estudiar y construir un futuro digno desde la educación pública. Ellos entendieron que detrás de un tecnicismo fiscal se escondía un golpe al corazón del conocimiento y de la movilidad social en Antioquia.
Hoy, gracias a su persistencia, la propuesta fue retirada. Pero la batalla no termina aquí. El Gobernador deberá entender que no se gobierna contra la juventud, que Antioquia no se levanta debilitando sus universidades, y que ningún discurso de austeridad puede justificar el desmonte de lo público.
Esta vez ganaron los estudiantes, ganó la educación pública, y ganó la dignidad de Antioquia. Que quede claro: con el Poli y la IU Digital no se juega.