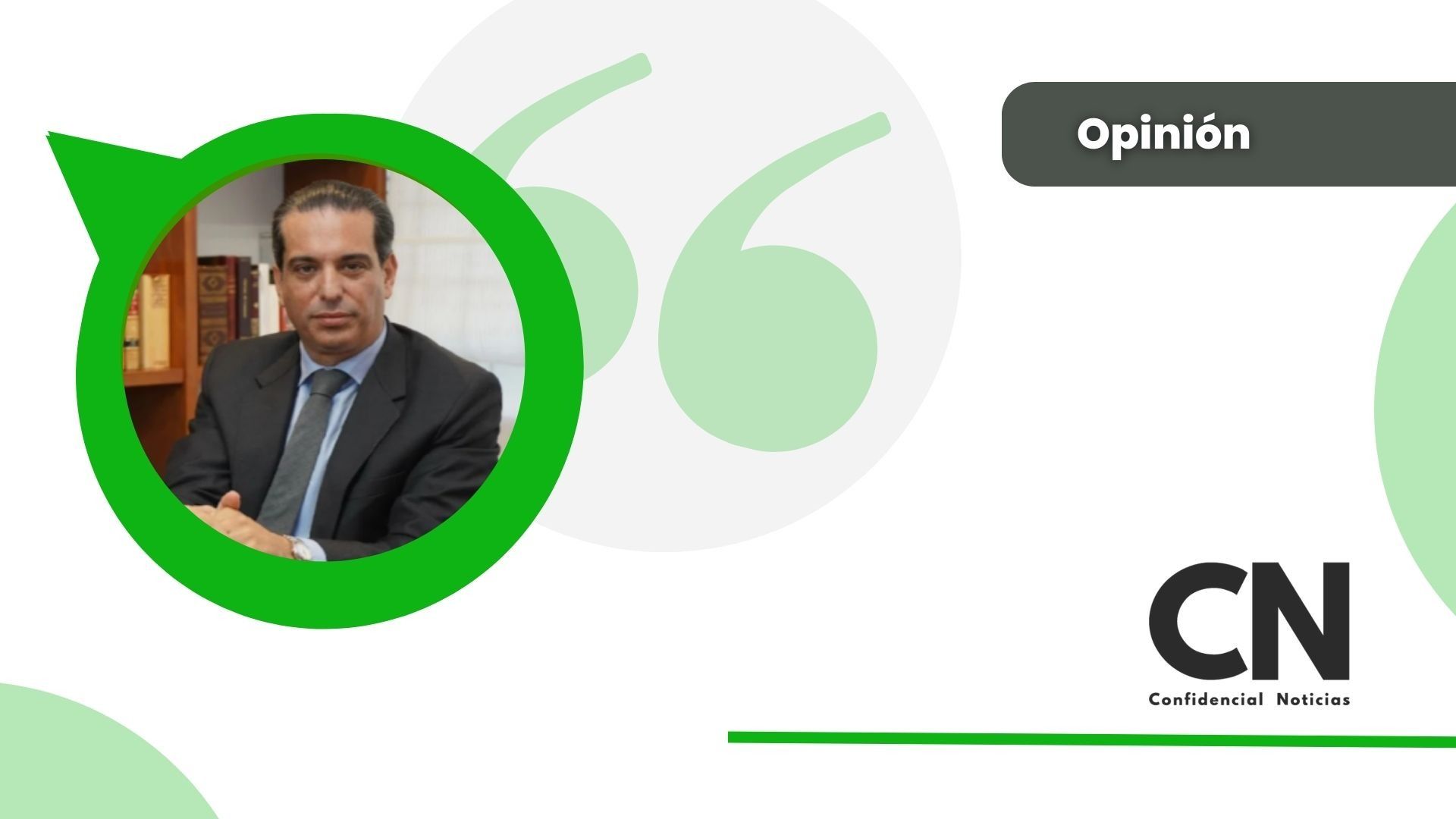Futuro agrícola
En tiempos de crisis global de suministros, Colombia posee una ventaja estructural para crear riqueza: tierra fértil. Con más de 114 millones de hectáreas, 38 millones son aptas para la agricultura y apenas 7 millones están cultivadas, una brecha productiva del 80 % frente al potencial. Eso equivale a un potencial agrícola de escala continental sin necesidad de deforestación. No se trata de una afirmación retórica. Según la FAO, Colombia podría alimentar hasta 500 millones de personas si aprovechara plenamente su territorio cultivable. La oportunidad es oro, pero se está desaprovechando.
En un contexto en el que el mundo perderá un 20 % de suelo fértil por desertificación hacia 2050, la posibilidad de obtener dos cosechas anuales y el acceso simultáneo a ambos océanos, convierte al país en uno de los diez territorios más estratégicos para la seguridad alimentaria global. Sin embargo, el rezago es evidente: se habla mucho, pero se avanza poco.
El agro colombiano apenas aporta 6,8 % del PIB con solo US $10.000 millones anuales en exportaciones, menos que el café brasileño por sí solo. La productividad por hectárea es tres veces menor que el promedio chileno, hasta cinco veces inferior al de México en el caso de las hortalizas. En 2024, el crédito agropecuario representó apenas 6 % de la cartera bancaria nacional, mientras que en Brasil supera el 35 %. La infraestructura constituye un cuello de botella: transportar una tonelada de maíz del Meta a Buenaventura cuesta US $80, mientras que desde Kansas al puerto de Houston cuesta US $20.
Aun así, el país tiene un activo inigualable: agua. Colombia posee el sexto mayor potencial hídrico del planeta y el primero per cápita en América Latina. La agricultura del siglo XXI será hidroeconómica. No se trata solo de sembrar, sino de gestionar el recurso hídrico con inteligencia e integrar riego, sensores, energía solar y biotecnología. Lo agrícola será, inevitablemente, tecnología aplicada a la tierra.
El valor global de la agrotecnología crecerá de US $22.000 millones en 2022 a más de US $80.000 millones en 2030. Colombia puede capturar parte de esa ola si desarrolla una estrategia público-privada de innovación rural. Hoy, el país tiene una ventana geopolítica única: la crisis alimentaria venezolana, el desplazamiento del maíz estadounidense por biocombustibles y el interés europeo por proveedores sostenibles. Todo ello revaloriza la altillanura, el Cesar y la Orinoquia.
Pero la oportunidad exige un nuevo modelo. Es necesario pasar de una economía de subsistencia a una economía agroindustrial exportadora, integrando crédito logística y tecnificación dentro de un nuevo pacto de propiedad rural. Según Fedesarrollo, una política de reconversión de 5 millones de hectáreas podría aumentar el PIB en 2,2 puntos y reducir la pobreza rural en un 25 %. El impacto fiscal sería superior al de cualquier reforma tributaria reciente.
La agricultura, entonces, no es nostalgia: es estrategia de poder. Si Colombia decide tratar su suelo como un activo soberano, podrá construir su futuro económico con raíces, no con discursos. En un mundo que volverá a pelear por el agua y la comida, la nación que entienda que su mayor riqueza está bajo sus pies será la que prospere. Colombia no necesita descubrir el petróleo del siglo XXI: ya lo tiene sembrado.