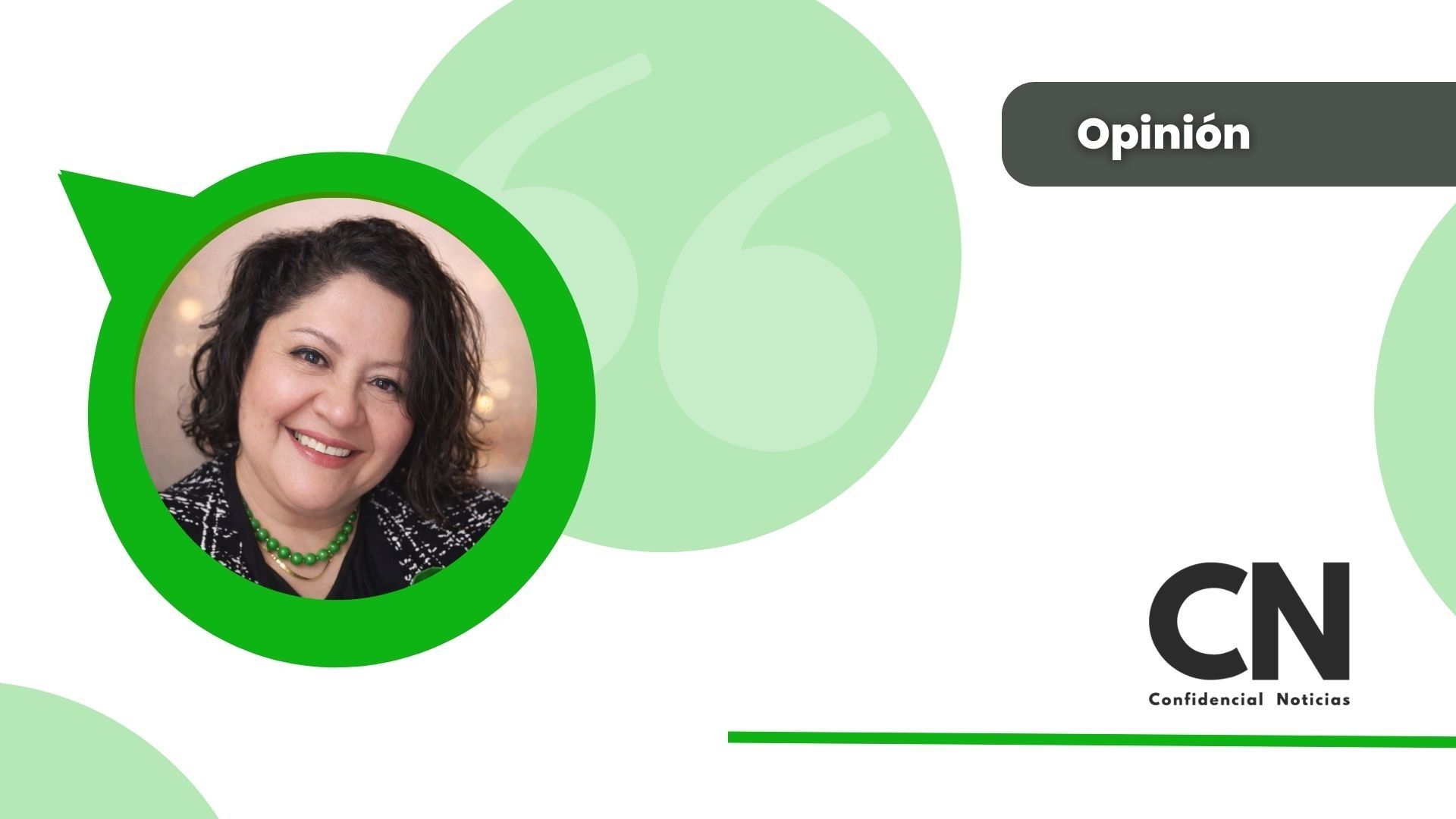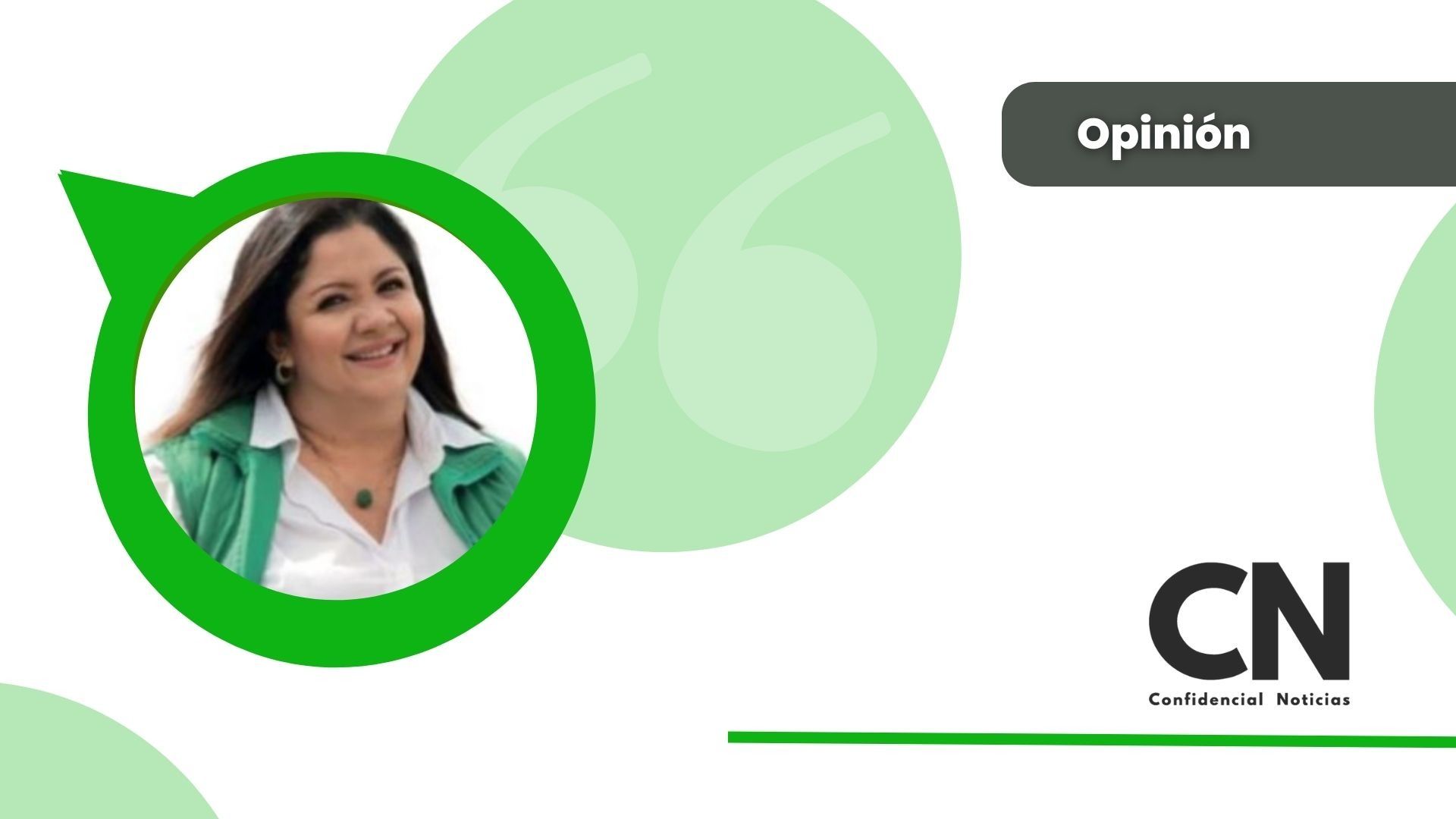El amor que no se vende: del manifiesto de Camilo Torres al grito caribeño de Bad Bunny
“El deber de todo cristiano es ser revolucionario, y el deber de todo revolucionario es hacer la revolución.” Cuando Camilo Torres escribió estas palabras en 1965, no estaba apelando a una consigna romántica, sino a una ética radical: el amor debía ser eficaz. No bastaba con compadecer al pobre; había que transformar las estructuras que producían pobreza. Si el amor no cambiaba la historia concreta de los pueblos, era un gesto vacío.
Hoy esa pregunta vuelve a interpelarnos, pero en escenarios marcados por la financiarización de la vida y la mercantilización del territorio. El amor ya no se juega solo en discursos espirituales, sino en el derecho a permanecer en la tierra propia. En Puerto Rico, el grito caribeño de Bad Bunny denuncia cómo el capital extranjero compra casas, playas y beneficios fiscales mientras miles de puertorriqueños migran porque no pueden pagar el costo de vivir en su propia isla. No es solo música: es una denuncia del colonialismo financiero que convierte el paraíso en activo de inversión.
La historia no es nueva. Jesús nació bajo ocupación romana, en una economía que exprimía a campesinos mediante impuestos imperiales y concentración de tierras. Su familia, según el relato evangélico, huyó a Egipto escapando de la violencia política. Era una familia desplazada. El imperio no solo dominaba militarmente; reorganizaba la vida económica y decidía quién podía subsistir. En ese contexto, las bienaventuranzas eran profundamente políticas. Su crucifixión no fue un accidente espiritual, sino la sanción reservada para quienes incomodaban el orden establecido.
Hoy no hay cruces en plazas públicas, pero hay desalojos legales. No hay legiones romanas, pero sí fondos de inversión comprando barrios enteros para alquileres de corta estancia. La gentrificación es el nuevo éxodo: desplaza sin espadas, pero con contratos; no arrasa con fuego, sino con incrementos de renta.
Puerto Rico ilustra esta realidad. Tras la crisis de deuda de 2015 y la imposición de la Junta de Control Fiscal mediante la ley PROMESA, las decisiones económicas estratégicas quedaron limitadas por intereses externos. Incentivos contributivos atrajeron inversionistas mientras aumentaba el costo de la vivienda. Después del huracán María, la reconstrucción profundizó desigualdades y miles migraron. El paisaje sigue siendo hermoso, pero cada vez menos accesible para quienes nacieron allí.
Hawái ofrece otra imagen del mismo fenómeno. Anexionado por Estados Unidos en 1898 tras el derrocamiento de su monarquía, fue transformado en destino turístico global. Hoy el turismo es uno de sus principales motores económicos, pero también ha encarecido la vivienda y desplazado a comunidades nativas. La cultura se convierte en espectáculo; la naturaleza, en experiencia premium; la tierra, en mercancía. El paraíso se administra como producto, mientras quienes lo habitan enfrentan altos costos de vida y precarización laboral.
Frente a este panorama, la intuición de Camilo Torres recupera vigencia. En su Plataforma para un Movimiento de Unidad Popular sostenía que la revolución era la única manera eficaz de realizar el amor para todos cuando las estructuras impedían la justicia. La neutralidad, entendía él, era complicidad. La Teología de la Liberación profundizó esa idea al afirmar la opción preferencial por los pobres como compromiso histórico y no simple caridad.
Hoy esa opción implica defender el derecho a la vivienda, regular la especulación inmobiliaria, proteger el territorio como bien común y garantizar participación democrática real en las decisiones económicas. Amar al pueblo no es un gesto simbólico; es disputar la organización material de la sociedad. Es preguntarse quién gana con el “desarrollo” y quién paga su costo.
Cuando el ser humano se alquila al capital, deja de ser sujeto para convertirse en servicio. Las ciudades se transforman en activos financieros; los barrios pierden memoria; la cultura se estetiza mientras se precariza a quienes la sostienen. No hay imperios declarados, pero hay juntas fiscales y fondos de inversión. No hay crucifixiones públicas, pero hay expulsiones silenciosas.
El amor que no se vende es el que se queda y organiza. El que defiende la tierra como espacio de vida y no como producto. El que entiende que la economía es un campo de disputa ética. Camilo lo entendió como compromiso revolucionario; Jesús lo encarnó al confrontar el poder; y hoy, desde el Caribe hasta el Pacífico, las voces que denuncian la gentrificación nos recuerdan que el territorio también es una forma de dignidad.
Porque cuando el paraíso expulsa a sus hijos, algo está profundamente roto. Y entonces el amor se convierte en fuerza histórica. El amor eficaz —ese que no se vende— es el que transforma las estructuras para que nadie tenga que abandonar su tierra para que otros la disfruten. Tal vez ese sea el único paraíso posible.