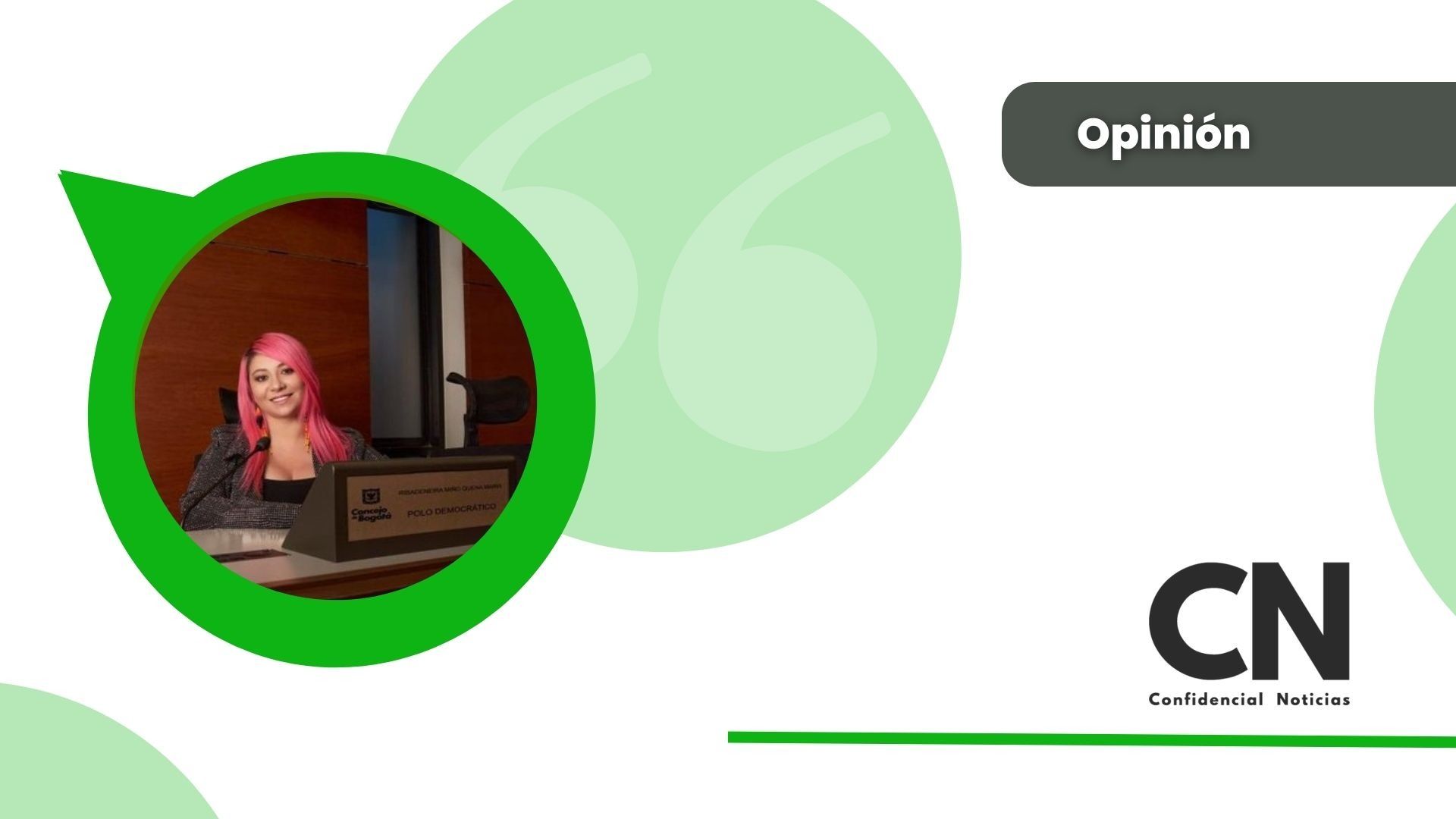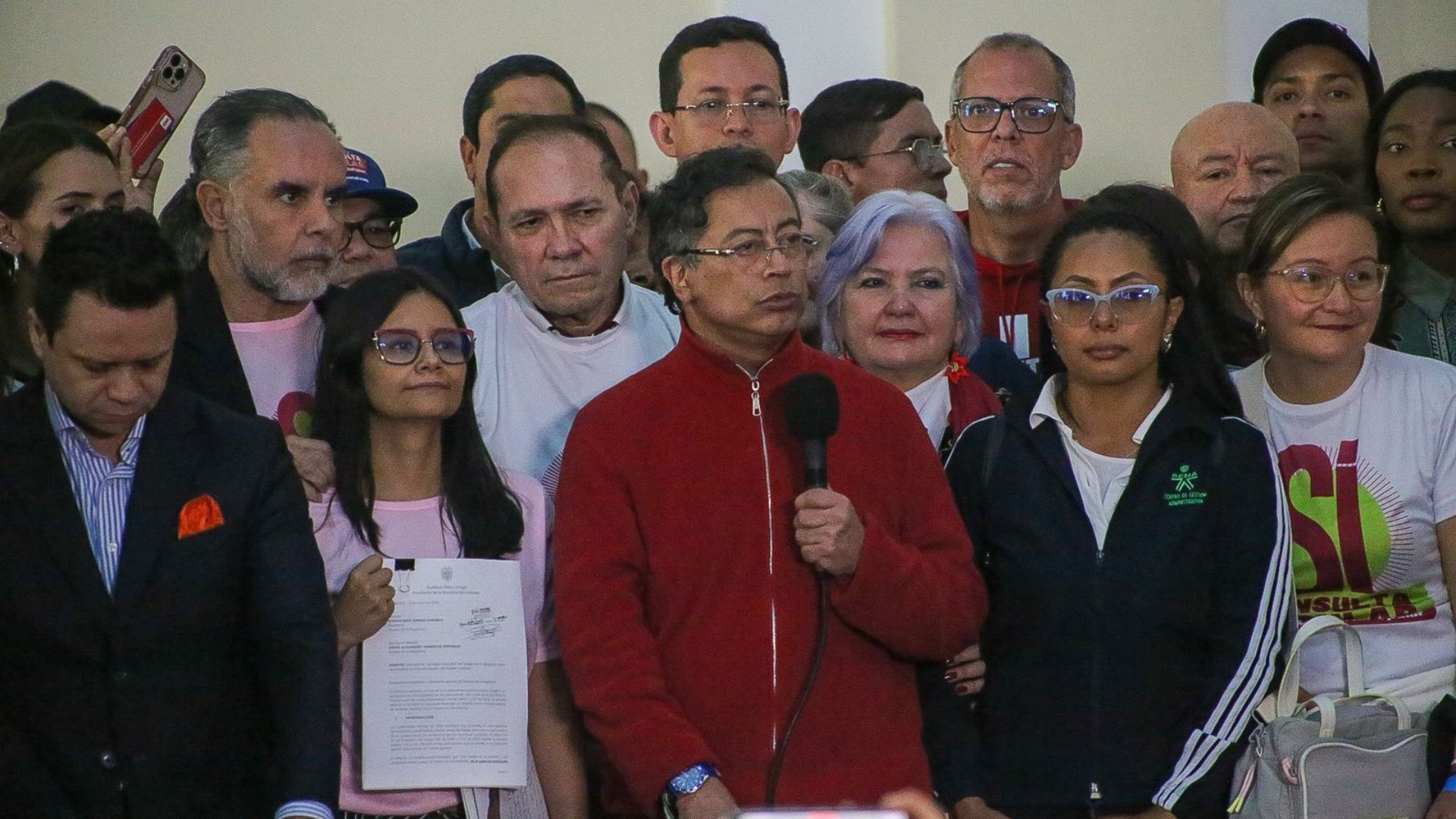Prohibir hasta fracasar, la fallida política de drogas de Galán en Bogotá
Carlos Fernando Galán llegó a la Alcaldía de Bogotá prometiendo un cambio en la política de drogas. Durante la campaña se mostró como un liberal garantista, defensor de las libertades individuales y de un enfoque en salud pública basado en la prevención, la educación y la reducción de riesgos. Se comprometió con sus votantes a tratar el consumo desde la salud y no desde la criminalización, a desarticular ollas, a reducir la violencia ligada al microtráfico y a ofrecer tratamientos con enfoque comunitario. La realidad de su gobierno, sin embargo, está en las antípodas de esas promesas.
Hoy Bogotá enfrenta una política de drogas anclada en la vieja receta represiva: comparendos, prohibiciones y militarización del espacio público. Galán ha dilatado por más de 20 meses el decreto que la Corte Constitucional le ordenó expedir para regular el consumo en espacio público. En lugar de cumplir con la sentencia y diseñar medidas proporcionales, técnicas y razonables, sancionó el Acuerdo 983 de 2025, que restringe el consumo en más del 90% de la ciudad. A eso sumó la propuesta de los “guardianes del orden”, ex militares y policías vigilando parques y calles, un modelo con un altísimo riesgo de abusos y violaciones a los derechos humanos.
El discurso de respeto a la institucionalidad también se derrumba cuando se miran las sentencias y lineamientos ignorados. La Corte Constitucional, en fallos como la C-253 de 2019 y la C-127 de 2023, estableció que no puede haber restricciones absolutas al consumo en el espacio público, y que las regulaciones deben tener enfoque de salud pública. El Ministerio de Justicia, en 2024, expidió un protocolo nacional de regulación basado en derechos humanos, reducción de daños y participación ciudadana. Galán no aplicó ese marco, prefirió un modelo de “tolerancia cero” que en la práctica criminaliza al consumidor y lo pone al mismo nivel que el expendedor.
El resultado de esta estrategia no es difícil de anticipar, porque Colombia lleva casi cuatro décadas repitiéndola. Desde el Estatuto Nacional de Estupefacientes de 1986, el país eligió la represión como fórmula. La evidencia es contundente: más cultivos, más tráfico y más consumo. Bogotá no es la excepción. Entre 2016 y 2022, el consumo pasó de 2,5 a 6,2 personas por cada 100 habitantes, un crecimiento de más del 140%. Hoy, cerca de 400 mil personas consumen drogas en la ciudad, de las cuales 30 mil son adolescentes. Lo alarmante es que el 36% de los consumidores, unas 161 mil personas, requieren tratamiento por abuso o dependencia, pero apenas el 1,9% accede a ayuda profesional. No lo hacen porque el sistema de salud no está preparado, porque existe estigma y porque las barreras económicas persisten.
En lugar de invertir en servicios de prevención y acompañamiento, Galán optó por engrosar las cifras de comparendos. En 2024 se impusieron 23.739 sanciones por consumo en espacio público, y en solo los primeros seis meses de 2025 ya van 20.725, lo que equivale al 87% del total del año anterior. Esa persecución desproporcionada no se traduce en menos consumo ni en mayor seguridad, solo en más estigmatización y más conflictos vecinales. Una encuesta de Cifras & Conceptos junto con el Ministerio del Interior revela que el 70% de los bogotanos identifica las drogas como fuente de problemas de convivencia, lo que demuestra que la estrategia no resuelve tensiones, sino que las agrava.
Mientras tanto, el microtráfico sigue expandiéndose. En 2021 se contabilizaban 352 expendios de droga en Bogotá; en 2024 la cifra superaba los 400, especialmente en Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. La Fundación Paz y Reconciliación ha identificado 196 organizaciones criminales activas, mientras la Fiscalía investiga a 47 por tráfico de estupefacientes. Pese a esa magnitud, los operativos de desmonte han caído en picada: pasaron de 26 en 2023 a apenas 8 en lo corrido de 2025. Lo mismo ocurre con las capturas: de 192 en 2023 a 58 este año. En resumen, la Alcaldía es dura con el débil, pero blanda con las mafias que controlan el negocio.
Las cifras más dolorosas son las que muestran cómo las bandas criminales instrumentalizan a niños, niñas y adolescentes. Bogotá lidera a nivel nacional con 77 casos reportados, el 16% del total del país. Jóvenes entre 14 y 17 años son empujados al microtráfico como escudos legales de las mafias, sin que exista una política seria para ofrecerles alternativas educativas, deportivas o culturales. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad se concentra en operativos de control en parques, como si esa fuera la solución.
Lo paradójico es que sí existen alternativas. Uruguay demostró que la regulación del cannabis puede funcionar con un modelo estatal que incluye cultivo doméstico, clubes y farmacias. Ciudad de México, más cerca de nuestra realidad, estableció zonas de tolerancia cannábica con horarios definidos y reglas claras. Ambos casos muestran que regular no es sinónimo de descontrol, sino de establecer normas para proteger la salud y reducir la violencia. En Colombia urge aprobar la regulación del cannabis adulto, y Bogotá podría liderar con pilotos locales que incluyan clubes cannábicos, zonas de consumo regulado y protocolos policiales ajustados a la Constitución.
La conclusión es clara: la política de drogas de Galán es la caricatura de un liberalismo que en el poder se revela conservador. El Nuevo Liberalismo, partido que levantó banderas progresistas en el pasado, hoy aplica una estrategia represiva que no solo fracasa en su objetivo, sino que además estigmatiza y criminaliza a los sectores más vulnerables de la ciudad. En Bogotá se persigue al consumidor visible, muchas veces pobre, mientras los verdaderos beneficiarios del negocio —las mafias del microtráfico— continúan operando con comodidad.
El Capitán Fracaso encarna la política de la prohibición que mata, mientras desprecia la regulación que protege. Bogotá necesita liderazgo para abrir un debate serio sobre regulación, prevención y salud pública. Eso, justamente, es lo que Galán prometió y no cumplió.